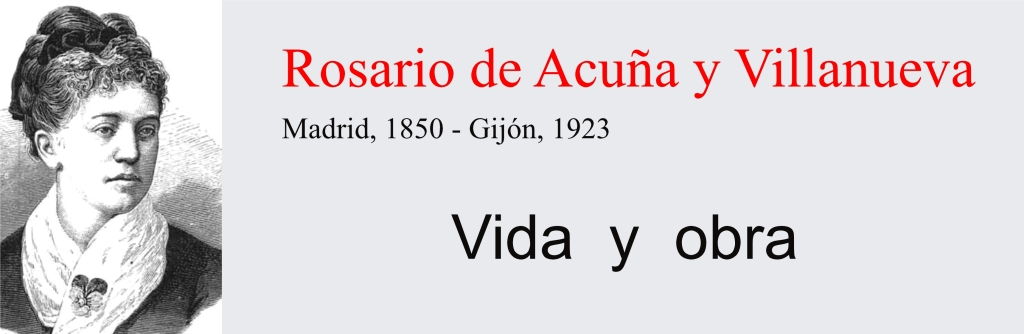
Bajo este mismo o parecido epígrafe hace poco tiempo un notable escritor publicaba un artículo encaminado a pedir protección para esa infancia desvalida, ajena desde la cuna a los más dulces efectos del corazón, y destinada por multitud de causas a una juventud azarosa y a una cansada vejez; el niño huérfano; el niño abandonado por inicuos padres en los brazos de una mendicidad vergonzosa y repugnante; el niño vendido por la torpe avaricia a seres mercenarios, que obtienen de la tierna criatura pingües ganancias obligándole a ejecutar difíciles y arriesgados ejercicios; el niño agobiado bajo el peso, superior a sus fuerzas, de los trabajos de la fábrica o el taller; el niño secuestrado a la inocencia por los maestros del vicio, que lo enseñan a ser criminal antes de ser responsable, eran el motivo de la queja amarga del profundo escritor, y la causa de su petición de protectora intervención a favor de la infancia.
Sin desconocer la razón poderosa en favor de la cual, con tan brillante elocuencia clamaba el articulista, como mujer que soy, es decir, como la natural, privilegiada, y tal vez exclusiva protectora del niño, que solo en nosotras puede verse la representación más viva del ángel tutelar de la infancia; con el derecho anexo a mi sexo de interceder por la niñez, de velar por ella, de guiarla con el delicado amor, de amarla con infinita ternura, es como hoy me atrevo a exclamar ¡pobres niños! Sin referirme en nada a cuanto se relaciona con la niñez del pobre, del huérfano, del vendido, del explotado, del pervertido… Sobre la desgracia de estos niños ¿qué más se pudiera decir que lo expuesto por el digno escritor? La hermosa frase con que encabeza su trabajo, termina con las consideraciones sobre la infancia desvalida; allí donde él concluye, empiezo yo, trémula de horror al contemplar el cuadro que presentan nuestros contemporáneos niños.
Él, con voz elocuentísima, pedía amparo y protección para los pobres niños desheredados, reclamando con justísimos y profundos argumentos en contra de los profanadores de la inocencia. Yo no reclamaré contra nadie, porque ¿dónde se encontrará protección para aquél que todo el mundo considera feliz? Mi voz no quiere herir ninguna susceptibilidad; pero mi queja, el ¡ay! profundo que brotará de mi alma ante los pobres niños, es menester que llegue al corazón de las madres que, por ignorancia o por error, consienten en su desventura. «¡Pobres niños!» Quiero que digan conmigo esas mujeres, destinadas por la naturaleza al sacerdocio más sublime, a la más alta categoría humana; conmigo es menester que penetren en ese camino sembrado de asperezas, por el cual se obliga a caminar a los tiernos niños; y conmigo es necesario que descubran la inmaculada pureza del alma infantil, torpemente ofendida en sus mas delicadísimos misterios por una ignorancia funestísima, por unas costumbres llenas de error, por una educación horriblemente extraviada; sí, es menester que el niño paria, el niño huérfano de todas las venturas de la tierra, les diga a sus hermanos, los favorecidos de la suerte, las mismas palabras de Cristo cuando consolaba a las mujeres atribuladas; «No lloréis solamente por mí, llorad por vosotras…» ¡Madres! ¡Sublimes redentoras de la humanidad que estrecháis entre vuestros brazos a esas tiernísimas criaturas, destinadas en lo porvenir a cimentar nuevas grandezas, a esclarecer esenciales verdades, a descubrir misteriosos arcanos, a ensanchar los límites de la sabiduría humana! ¡Velad por vuestros hijos defendiéndolos, con todo el poder de vuestro entrañable cariño, de ese ambiente que circunda vuestros hogares bañándolo en sombra de tristeza y dolor!
¡Pobres niños! Apenas su primer vagido anuncia la llegada de sus espíritu al mundo mortal, cuando ya comienzan para ellos los desencantos de la inocencia: nacidos en suntuoso palacio, o en fastuosa morada, se ven a los pocos días más parias y desheredados que los mismos hijos de la desgracia; en cuanto un destello de inteligencia ilumina su frente, el frío egoísmo de una madre comprada hiela en sus labios la primera sonrisa de la alegría; después la ciencia se les presenta bajo la figura de una mujer hermosa, o fea, siempre dueña de sí misma, preparada para la educación como salió del cerebro de Júpiter la diosa Minerva, armada de todas armas. Por ninguna parte donde los inocentes ojos de sus discípulos intenten mirarla, hallarán otra cosa que la lección; la lección pálida, sistemática, aprendida casi siempre en lejanos países, para enseñarla de igual manera al niño despejado y travieso que al tímido y poco inteligente; y ¡si al menos fuera la lección tesoro de conocimientos humanos!, pero casi siempre suele ser de conocimientos sociales… ¡Benemérita clase de las institutrices, no te culpo ni te zahiero! Sufrida, valiente, verdadera mártir de nuestra época, apartando de tu seno a esas buscadoras de fortuna que sacrifican su pudor y su honra en aras del oro o de la vanidad, eres una institución respetable, digna de mejor suerte; enseñas al niño lo que exigimos que el niño aprenda; si para la formación de su inteligencia y de su corazón se os pidiera otra clase de instrucción, del mismo modo se la daríais, pues estudiaríais con el mismo afán en el gran libro de la naturaleza, que hoy estudiáis en las aulas de la filosofía y de las letras. Pero no; parece ser que no queremos que los niños lleguen a hombres; y con efecto, ¡cuántos al finalizar su existencia se ven tan niños como al llorar en los brazos de su nodriza! y, ¡ay!, ¡si solo la niñez continuada fuera su estado!, pero a la par que la puerilidad de la infancia, poseen la malicia de la vejez, la ciencia amarga de los años, formando un conjunto indeterminado de pequeñeces y maldades, cuyo límite se extiende, por un lado, hasta el mono, por el otro, hasta el caos; tales hombres formamos de nuestros niños.
La lección reglamentada con una calma desesperante corta los primeros vuelos del espíritu infantil, de ese espíritu inquieto, curioso, naciente a todas las exterioridades, que rechaza la fijeza, que odia el sistema, que aborrece la tiranía; de ese espíritu que aun conserva reminiscencias de su pasado, y que, cual poblador que fue del cielo eterno e infinito, pretende todavía extender sus alas por los espacios, cambiando de horizontes, recreándose en distintas bellezas, y sumando su alegría y su ventura por las distancias recorridas y los misterios descubiertos. A ese espíritu, todo luz, que irradia en la mente del niño, se le sujeta en un círculo de estrechísimas consideraciones, se le oprime bajo las áridas palabras de compostura, seriedad, conveniencia; se le esconde en la sombra de un recinto formado por los ritos y obligaciones de una sociedad que siente más egoísmo que amor, que ostenta más orgullo que grandeza. El niño vacila, lucha tal vez, pero al fin sucumbe; ya empieza a conocer todo lo malo, cuando apenas su alma perdió el matiz purísimo de los cielos. Se le exige seriedad, y la recobra aun en medio de su mayor alegría, ante una fría mirada de aquella mujer que, como primer fundamento de educación, le enseña una precoz formalidad de anciano. Dóciles a la voz o al gesto, y dentro de un orden admirable, la ciencia les habla todos los días a la misma hora y de la misma manera; paulatinamente y con minuciosa regularidad van entrando en su cerebro las ideas sobre todas las cosas, y si, con un rasgo nativo de su patria celeste, aquella inteligencia, nacida al albor de la vida, pregunta algo que esté todavía lejos del método de educación, el ya llegaremos a eso paraliza el sublime deseo, que, no satisfecho, forma mil quiméricos ideales, muy difíciles de olvidar cuando la imaginación del niño los acarició con deleite. Nunca suele llegarse a lo que el niño ha preguntado, porque si en la forma de la educación se obedece a un sistema de gradaciones rutinarias, en el fondo, ¡cuánta pena causa el decirlo! En el fondo no se obedece a otra cosa más que a que el futuro potentado deslumbre en el mundo del oro y de la vanidad; a este fin poca ciencia, y esa superficial, ligera; es decir, del árbol de la sabiduría se le ofrece solamente la suave y perfumada flor, no la exquisita y nutritiva poma; mucho saber en poco espacio; que aquel niño destinado a la vida del placer, tenga en su cerebro un solo rincón ocupado por la ciencia; lo demás debe quedar vacío; ha de llenarse más tarde con la vanidad, el egoísmo y el goce de todas las sensualidades. De aquí que sus preguntas pocas veces obtengan oportuna ni satisfactoria contestación; ellos arriban a la tierra vestidos con las galas de la naturaleza; sus pensamientos inmaculados brotan de un espíritu ajeno a la ruindad de nuestras pasiones; no saben lo que es orgullo, ni conocen lo que es oro; buscan la fuente de la luz así que abren los ojos, como buscan la causa de los astros y de las flores, del ave y del gusano, del dolor y de la alegría, del silencio y del ruido y alguna vez de la muere y la vida, así que su razón comienza a despertar; a su afán de saber aquello que más íntimamente está ligado con la naturaleza, de quien son hijos, se les contenta enseñándoles las venganzas del Sinaí, las conquistas de los Césares, las divisiones de las razas y los pueblos, las sumas y restas de los guarismo, las trabas minuciosas que las manías de muchos sabios impusieron a la idea para expresarse por medio del lenguaje, y finalmente, el modo de andar en el paseo, la manera de sentarse a la mesa, la forma de hacer más distinguido un saludo, y el medio de olvidar la patria, proscribiendo de la conversación el idioma natal para sustituirlo con lenguas extranjeras, que llevan en su estructura el origen de otras costumbres, de otro carácter distinto al de nuestros mayores.
¡Todo, todo sirve para agobiar a los pobres niños! Y si, más tarde, cuando pasados ya dos lustros de vida ocupada en estas o parecidas tareas, se los mira revestidos de una seriedad pasmosa, de una compostura muy encomiada por los inteligentes, poseyendo a la perfección las reglas de todas las cortesanías, los modismos de dos o tres idiomas y el embrión de todas las artes, desde aquella que les hizo pintar una casita de torcidos tejados, hasta la que les permite ejecutar una fantasía o un nocturno; si cuando entonces los vemos atravesar, cubiertos de rasos y de encajes, el aristocrático paseo, haciendo exclamaciones en inglés o en alemán, cuando descubren algún nuevo adorno o prendido en los esclavos de la moda; si al verlos con sus apagados ojos, llenos de miradas impertinentes y altaneras, y con sus manitas enguantadas accionando ya con todas las monerías del coquetismo más refinado o de la más alta presunción; si al mirarlos hechos unos hombrecitos o mujercitas en miniatura, ostentando en su frente, espejo clarísimo de su alma, toda la negrura de los pensamientos precoces, todo el fuego de una soberbia impetuosa, regida por maneras distinguidas y disimulada con hipócritas frases; si entonces dijéramos a gritos, ¡pobres niños!, ¡con qué sarcástica sonrisa se acogería nuestra exclamación! Destinados al oro, a la ostentación, a la vanidad; rodeados de sedas y pedrería; desdeñando con un gesto de inapetencia los más escogidos y costosos manjares; sin sentir el rigor del invierno (a no ser que la moda mande llevar al descubierto sus delicadas carnes, en cuyo caso nada importa que tiriten de frío), sin sufrir tampoco los ardores del estío, pasado en frescos y retirados países; oyendo a su paso el saludo respetuoso de una servidumbre aduladora y comprada; encontrando las necesidades todas de su perezosa y sistemática existencia hábilmente cubiertas por mercenarias mujeres o diminutos lacayos, ¿quién es el osado que se atreve a compadecerlos? ¡Ay! El que a través de sus azules o negras pupilas descubre en su alma infantil la indeleble mancha del error oscureciendo aquella pureza celestial, que como presente sagrado, le entregaron los ángeles de su guarda al abrirle las puertas de la existencia; el que los mira, a través de sus venturas, pobres huérfanos desheredados de todos los amores divinos; el que los contempla con el pálido semblante surcado por azuladas venas, que, en vez de conducir la rica savia de la vida, llevan en su cauce una linfa empobrecida, cuyo débil calor y leve consistencia es insuficiente para impregnar de generoso fluido su tierno organismo; el que los ve cómo arrastran su existir, vegetando entre los espasmos del dolor y las impaciencias anormales de un cerebro mal bañado por sangre viciosa y anémica; el que arrancándoles imaginariamente sus vestiduras, tan mal comprendidas para su cuerpo como suntuosas, les descubre unas carnes pálidas y flojas, unos huesos raquíticos y débiles y unas horrorosas desviaciones de las formas humanas…¡Sí!, ¡hasta sus cuerpos se moldean, como sus almas, a impulsos de erróneos métodos! Oprimidas sus cinturas, que más tarde es de necesidad que se cimbren como flexibles cañas; torcidos sus tobillos para dar más ridículas curvaturas a sus diminutos pies y a sus descarnadas piernecitas; triturados materialmente sus huesos todos en favor de las más extravagantes e inicuas modas, se les contempla mártires sin fe, víctimas sin vengador. ¿Qué extraño tiene entonces que se exclame: ¡pobres niños!, ¡qué triste lugar estáis llamados a ocupar en el concierto universal! En el mundo de los menos, o de los peores, seréis recibidos como cumple a vuestra dignidad; pero ¡qué diferencia entre vosotros y el tipo de la hermosura y la grandeza humana! Vuestros miembros, alardeando de todas las fortalezas, serán, sin embargo, debilísimos servidores de vuestra voluntad, por cierto dominadora, hasta lo insensato; vuestro espíritu meticuloso, envanecido por la ignorancia de la verdad y la sabiduría del error, girará siempre en medio de una intransigencia completamente extraña a los altísimos fines del hombre, que son aprender y difundir la ciencia; vuestro corazón, cadáver envuelto en el manto de vuestra vanidad, buscará insaciable un sitio de reposo, y jamás logrado su deseo, no conseguirá, ni para sus cenizas, un rincón escondido en la morada del amor; vuestros sentidos, agitados siempre por el clamor de un sistema nervioso perturbado, os gritarán: «placer… placer…», y el organismo, débil y extenuado, nunca responderá satisfecho, sino que lánguidamente irá vendiendo su fuerza y su calor por la pasajera emoción de un instante. Felicidad de un solo minuto, paz de una sola hora: he aquí vuestros bienes; después, el hastío, la emulación del vicio, el dolor del cuerpo y del alma; y en cuanto a la conciencia, suponiendo que allá en las profundidades de vuestro ser se descubra esa chispa de nuestro origen inmortal, tan fácil de apagarse si se la esconde desde la niñez, bajo el polvo petrificador de las supersticiones; suponiendo que aun brilla fulgurando con su purísima luz entre las sombras de vuestro espíritu, ¡qué de congojas no os hará sufrir cuando ilumine el abismo de vuestras torpezas, de vuestra inutilidad mortal y física!...
¿Y qué será de vosotros si después de haber adquirido esa tan completa y escogida educación, el viento de la desgracia torna en humo vuestras futuras grandezas y en polvo vuestros esperados tesoros? (que todo aquello que de los hombres dimana es perecedero, y en el incansable rodar de los tiempos se cambia la miseria en poderío y el poder en miseria). ¿Qué será de vosotros, si os llegáis a encontrar en los umbrales de la juventud con el terrible fantasma de las necesidades llamando a vuestro hogar, y la pesadumbre de los desprecios del veleidoso mundo doblegando vuestras frentes? ¿Cómo, con qué armas, con qué escudo haréis frente al enemigo audaz que tranquilamente vendrá a sentarse a vuestro lado para contaros que existe el hambre, que existe el frío y el calor, que existe la soledad, el silencio, el dolor, la tristeza? ¿Qué le diréis vosotros para que con su frío escepticismo no os contagie, para que no envuelva vuestro pensamiento en el sudario de la muerte, ni desgarre vuestra alma con el filo de la desesperación? ¿En donde encontraréis argumentos bastante poderosos para vencer a la desgracia, y haciéndola frente con ánimo sereno, rechazarla de vuestro lado, logrando que la severa razón recobre su lugar? ¿Podréis aprestaros a la lucha que la existencia os promete, llevando un caudal de riquísimos conocimientos, y la primitiva y angelical pureza de vuestra infancia? ¿Cómo a través de los sarcasmos de aquéllos que aun no cayeron, y que por lo tanto se burlarán de vuestra caída, podréis ver, sin ofuscación, el sublime principio de la justicia, las eternas leyes de la belleza y las nobles y elevadas aspiraciones del alma?... ¡Imposible!, ¡vuestra postración será completa! Al derrumbamiento de vuestra fortuna material se unirá la anulación de vuestro espíritu; como castillo de naipes se vendrá al suelo toda esa brillantísima ilustración con que os adornan vuestros mayores, y de las ruinas de vuestros conocimientos saldrá el fantasma del rencor y del odio, que invadiendo, como tenebrosa noche, el seno de vuestra inteligencia, hará saltar en torno vuestro el oro de los tahúres, las sonrisas de las rameras, y acaso las blasfemias del presidiario. En vez de acogerse a los recuerdos de la niñez, como áncora poderosa que son de todas las tribulaciones humanas, esas criaturas que nadie compadece y que acaso muchos envidian, se envolverán como el César en su púrpura hecha jirones para no ver los puñales de sus asesinos… ¡Y, sin embargo, sus ojos son espejos del cielo; sus sonrisas, fugitivas ráfagas del amor inmortal; el sonido de sus voces, los suavísimos ecos del himno de querubines! ¡Al verlos con su leve planta surcar la tierra, se cree mirar a la ligera alondra saltando en los profundos surcos! ¡Al sentir la algazara de sus gritos de júbilo, el rumor de sus besos infantiles, el palmoteo de sus diminutas manos, se imagina contemplar al cristalino arroyo bullendo en blanca espuma sobre finísimas arenas y salpicando de gotas trasparentes el cáliz de las azucenas y de las rosas! ¡Hasta mirándolos plegar sus inocentes bocas con un gesto de dolor, y viendo rodar por sus mejillas la gruesa lágrima que antes enturbiaba sus ojos, parece que el alma se extasía, pues hasta su llanto semeja el rocío de la primavera cuajando de perlas el verdor de los prados…! ¡Y vuestras purísimas frentes, donde irradia la inocencia como irradia el sol en las inmensas playas del océano, se inclinan en más de una ocasión bajo el peso de las inútiles sabidurías! ¡Pobres niños!
Nadie os puede defender más que vuestras madres, si llegan a convencerse de vuestra desgracia; ellas únicamente podrán arrancaros de ese camino que vais sembrando con las marchitas flores de vuestro candor… ¡Salvadlos, mujeres; salvadlos de padecer todos los dolores sin consuelo, de sufrir todas las amarguras sin compensación; pensad en lo sagrado de vuestro destino, puesto que de vuestras manos espera la humanidad recibir a la juventud formada para la lucha y para el triunfo! ¡Mirad a vuestros hijos, sangre de vuestra sangre, cómo se agrupan en torno vuestro, llevando en sus ojos el fuego de todas las ternuras! ¡Mirad cómo os piden, con el amor de vuestras almas, las luces de su entendimiento! ¡Descorred ante sus miradas el velo de las bellezas de la creación; que no se interponga entre sus preguntas y vuestras contestaciones más que el rumor de vuestros besos o el eco de sus alegres carcajadas! ¡Llenadles su cerebro, bañado todavía con los esplendores de Empíreo, de ideas de amor, de caridad, de dulzura, de resignación, de trabajo! ¡Fingid que sorprendéis con ellos los secretos de la naturaleza, y sin buscar fuera de su amantísimo regazo lecciones de sabiduría, enseñadles a quererla como fuente de toda vida y de toda felicidad! ¡No les descubráis la historia de las pasiones humanas hasta que se hayan levantado en su corazón y en su inteligencia los altares a Dios y a la humanidad; y todo cuanto la sabia higiene nos manda para la conservación de la vida saludable y robusta, hacedlo sin consideraciones ni a las costumbres, ni a la moda, ni a vuestras riquezas! ¡Que reposen las frentes de vuestros hijos junto a vuestra frente, porque jamás el desnudo pajarillo fue arrojado del blando plumón de su caliente nido sino cuando sus alas poderosas le pudieron sostener en los aires! ¡Tenedlos siempre a vuestro lado; reíd con ellos; jugad sin cansaros jamás, y no encerréis sus impaciencias deliciosas en los estrechos límites de vuestros salones: aire, luz, espacio, sinónimos de alegría y de libertad; que nunca sepan la diferencia que establecen entre los hombres la seda y el algodón; que siempre vean a la primera como despojo de un gusano, y al segundo como planta bañada por los rayos del sol! Que jueguen con el oro y aprendan a cambiarlo por bendiciones de agradecidos, y que siempre vacilen entre elegir un puñado del brillante metal o un libro de entretenidos cuentos: el conocimiento de las artes, dárselo más tarde; el lenguaje cabalístico de los números, más tarde; la posesión de extranjeros idiomas, mucho más tarde todavía; el arte de vestir, la coquetería en el mirar y en producirse, la presunción o pedantería al expresarse, eso nunca; ya lo aprenderán ellos sin que nadie se lo enseñe. ¿Qué puede el tiempo correr más aprisa que su llamada educación? Mejor si llega a hombres sin haber aprendido otra cosa que a amar y ser amados; no temáis por ellos entonces, porque tienen la mejor parte y fácilmente aprenderán lo que el mundo les exija para realizar su misión… Pero no; todo lo pueden saber si en la primera infancia estuvieron bien amados; ¿es acaso el terreno más fértil porque se le arroje continuamente mucho grano? No, hacerlo reposar; que el riego y el calor le den vigor y fuerza, y en una sola cosecha será doble el rendimiento que os ofrezca.
¡Ah! Si vierais a vuestros hijos representando el tipo de la hermosa robustez, de la naturalidad sencilla y bulliciosa, de la inocencia pura y alegre! ¡Cómo se llenaría de gozo vuestro maternal corazón, a no ser que fuerais esa inconcebible excepción de madre fría y ceremoniosa que arroja de su lado a los hijos como estorbo de su existencia prostituida!... ¡Cómo se inundarían de infinita majestad vuestros suntuosos alcázares, si unierais a la corona de madre el cetro de la sibila! Entonces solamente serían dignos de lástima los pobres niños desheredados; pero hoy no solamente ellos son los que hacen llorar lágrimas de pena; ¡quién sabe!, acaso su tristísima suerte tiene compensaciones que no logran jamás esos niños nacidos en la opulencia, los cuales se parecen a una bandada de aves aprisionadas por egoísta mendigo; en efecto, vedlos, y recordaréis a los pobres pajaritos encerrados en la jaula del saltimbanqui callejero, toda ella adornada de lazos, de flores y de talco; la fuerza por una parte, por otra su desvalida inocencia, y más tarde las influencias magnéticas de su ambicioso tirano, les hicieron plegar las alitas, que jamás volverán a extender en los azules cielos; huecos, entumecidos, cambiando con sus infelices compañeros de prisión miradas brillantes de odio y de rencor; comiendo lánguidamente el grano que les arrojan en su cárcel; sin aliento para entonar otros gorjeos que el pío pío vibrante de su impotente rabia, escuchan, temblando, la orden de su amo, y a una señal de su varilla mágica se precipitan fuera de su jaula, lanzan trinos de mal fingida alegría, ejecutan los ejercicios que a costa de su libertad y de sus amores les hicieron aprender en largas horas de martirio, y después de terminar sus invariables trabajos entregando el papelito del destino a quien su dueño les señala, se vuelven voluntariamente a su prisión, heridos más de una vez por la terrible vara, y siempre violentos, rabiosos, temiendo que el dominador de sus instintos y de su vida les repita la orden de enseñar sus habilidades… ¡Oh! ¡Con qué dolor, si para el sentimiento les deja lugar su trabajosa existencia, con qué dolor contemplarán a su compañero, el libre, el dueño de sus alas, de su canto, de su voluntad! ¡Cuánta pena tendrán al verle cruzar por los aires, lanzando acaso un grito de burla al mirar los cintajos y adornos de su engalanada prisión, el dorado bebedero, lleno siempre de agua cenagosa, que les brinda, sarcásticamente, en vaso de oro, repugnante placer; y aquellas retorcidas ramitas de sauce marchito, triste recuerdo de los verdes árboles donde se balanceaban su nidos! ¡Cómo se estremecerán de soberbia y de amargura al ver a sus iguales diciéndoles desde los altísimos espacios:
«¡Pobres pájaros, los que gemís en la esclavitud! Nosotros, es verdad que carecemos de todo; frío en el invierno; espanto en las tormentosas noches; abrasadora sed en el estío; hambre cuando las nieves y los hielos cubren las praderas; fatiga y cansancio para construir nuestros pobres nidos de pajas y de barro; pesadumbre al no poder llevar su ración a nuestros pequeñuelos; nosotros, es verdad que no sabemos con graciosos mohines descubrir los misterios del destino, pero en cambio sentimos dulce alegría cuando brilla la hermosa luz de las primaveras; tenemos enamorada pareja de nuestra vida, que nos saluda con trinos de regocijo siempre que la aurora extiende el fulgor de su manto por el alcázar del oriente; nosotros poseemos ardientes esperanzas de felicidad, cuando los rayos de nuestro espléndido sol cambia en oro de brillantes reflejos las verdes espigas de los trigos; y siempre, siempre elevamos himnos de libertad, cánticos de amor en medio de rapidísimos giros de alegría, de torrentes de paz y de felicidad, que inundan nuestra existencia despreocupada, sencilla, humilde, tranquila, casta como el reflejo sublime de la naturaleza, nuestra amorosa madre!.»
Sí; así, de igual manera, les dirán esos niños desheredados a sus hermanos los poderosos, los prisioneros, los tristes, los oprimidos, los engalanados.
«Nosotros sufrimos hambre, sed, trabajos y dolores; pero tenemos alegría, voluntad, aire, luz, espacio, risas y entusiasmos; y tenemos la muerte; la muerte, entendida y hábil servidora de la naturaleza, que siega la planta débil y quebradiza y respeta la firme y la robusta; la que para vosotros es fantasma aterrador, del cual os defienden enérgicamente la estudiosa ciencia y los vigilantes cuidados, logrando las más de las veces haceros sufrir una lenta agonía de cuarenta o cincuenta años; esa misma muerte es para nosotros una sincera amiga, franca y leal, que no consiente el dolor, ni permite la enfermedad, sino como excepción rarísima, y que nos arranca de la tierra si nuestro organismo se encuentra mal construido para la lucha por la existencia; por ella, y gracias a su poder nivelador y de compensaciones, quedamos solamente los fuertes, los que después de pasar por todas las pruebas, entramos de lleno en los caminos de la vida, dando nuestro poderoso brazo a las leyes de la patria, para que lo arme en defensa de su honra o de su independencia; regando con el sudor de nuestras tostadas y rugosas frentes los surcos del arado, que más tarde será el manantial de la rica semilla; llevando por las ásperas cumbres de la sierra la saltadora cabra o la dulce oveja, que al rumiar los retoños de la jara y del tomillo llenará las ubres de abundante leche, licor cien veces estimado para la conservación de la vida del hombre; nosotros surcaremos los mares sobre frágiles tablas, llenando nuestras humildes redes con esos brillantes hijos del océano, destinados bajo sus mantos de púrpura, de plata y de zafiro, a repartir el generoso jugo del mar entre los débiles y dolientes: nosotros labraremos la piedra del alcázar; llenaremos de ricos artesones los techos del palacio; tallaremos en roble y fundiremos en bronce los blasones del poderoso, las armas del conquistador; tejeremos la seda y el oro de sus trajes y preseas, y, finalmente, ¡quién sabe si nuestro cerebro, invadido por la idea inspiradora del arte, arrancará del mármol su fría tosquedad para convertirlo en animado ser!, acaso trazaremos sobre lienzo las arrogantes figuras de la historia, las delicadas escenas de la naturaleza; llenaremos el alma de los hombres de encanto celestial con notas exhaladas por nuestra voz o arrancada a un sonoro instrumento; y puede ser que a los impulsos del arte y del entusiasmo logremos penetrar en los alcázares de la ciencia, subiendo a las cimas de la sabiduría en pos del historiador, del matemático, del naturalista o del filósofo!»
«Sí; para nosotros horizontes, porvenir, transiciones, promesas; nada tenemos y podemos esperarlo todo; para nosotros movimiento, progreso entusiasta en medio de las caricias de la libertad; para nosotros la vida saludable, o el reposo de la muerte… Para vosotros el hastío, la enfermedad, el silencio, el quietismo, las pequeñas pasiones, los bienes perecederos, el frío escepticismo…»
Todo esto pudieran decir esos niños sucios y harapientos, que se comen un pedazo de pan negro a la puerta de los palacios, de donde ven salir a esos pobres niños, herederos de la riqueza, de la molicie, de la ignorancia y del vicio, por el funestísimo error en que estamos respecto a su educación física y moral.
¡Pobres niños aquellos que nadie compadece, al contrario, que todos envidian y que por lo mismo son más desvalidos, están más desamparados que esas otras criaturas entregadas a la miseria y a la caridad, para los cuales todos los labios tienen una palabra de consuelo, todos los corazones un movimiento de ternura, todas las fortunas una moneda de cobre, y a cuyo bien se encaminan todos los estudios del moralista y del filósofo, preocupados en conseguir para ellos menos triste destino que aquel en el cual les arroja la sociedad! Estúdiese para ellos; lógrese su redención; que se les abran las puertas de la vida con más amor y más caridad que hasta el presente, justo y bello es hacerlo; pero no se olvide a sus desventurados hermanos que gimen en la opulencia, que sufren en la abundancia, y que tienen un porvenir tan triste, tan sombrío, tan ajeno a los grandes y sublimes destinos del hombre. ¡Una palabra de misericordia y de lástima hacia esos prisioneros, aherrojados con las cadenas del oro en un mundo extraño, anómalo, repulsivo a sus instintos angelicales, libres, generosos y amantes!... Sí; digamos tristemente al verlos: ¡Pobres niños!
1882
Incluido en el volumen La siesta (1882)
El Álbum de la Mujer, México, 18-1-1885; 25-1-1885;1-2-1885; 8-2-1885 y 15-2-1885
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)