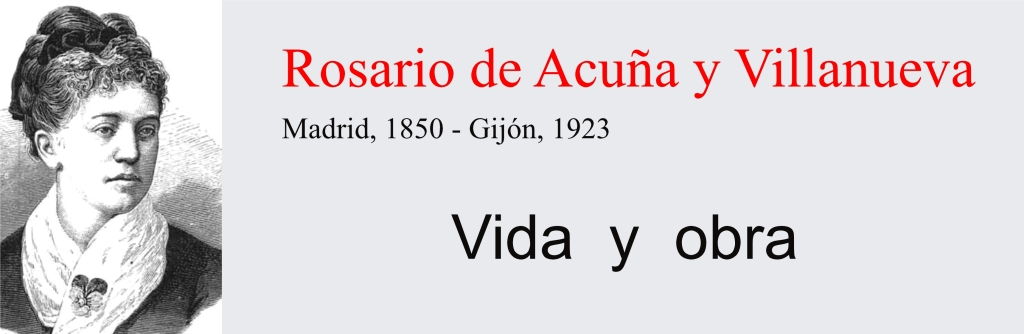
Grande
es la obligación en que me encuentro con los lectores de la
Gaceta Agrícola, si he de demostrar el sincero
agradecimiento que guardo por la benévola acogida que ha
merecido mi anterior trabajo, Influencia de la vida del
campo en la familia. Deber ineludible es en mí
corresponder a tal favor con el mayor esfuerzo de
inteligencia que me sea posible, dado mi pobre valer y mis
escasos conocimientos. Mucha gratitud debo a las personas de
eminente saber y elevadísima posición que, con sus
plácemes conmovedores y sus calificaciones honrosísimas
hacia mi persona, han demostrado su completa anuencia hacia
los pensamientos manifestados en mi trabajo, y grande es el
compromiso adquirido por tan halagüeño resultado, si he de
seguir merecedora de su estimación y aprecio… Guiada
por el deseo de no aparecer ingrata; poseída también de las
santas verdades del Evangelio, derivadas de la eterna ley de
la naturaleza, que alejan de nuestro pensamiento toda imagen
banal y pueril, colocando al alma en actitud de apreciar los
hermosísimos dones que nos otorgó el Creador, sin las
pompas fastuosas de una soberbia sensual y frívola; guiada
por el raciocinio de un sentido común práctico y observador,
y deseando corresponder, aunque sea muy pobremente, al favor
que el público me ha dispensado, es como hoy me atrevo a
penetrar en el campo de las investigaciones sociales, donde
todo está por decidir, aun a pesar de tanto como ya se ha
dicho, y de lo que aun se dirá, donde se descubren pavorosos
problemas irresueltos todavía, que estarán sin resolver
largas miríadas de siglos, y que amontonan en los horizontes
del porvenir grandes masas de nubes, henchidas de discordias
que arrojarán sus teas en los fértiles valles de nuestro
mundo, cubriéndolos de sangre, de llamas y de crímenes, y
preparando a las generaciones futuras una senda aspilleraza
por los odios y las pasiones.
Sin vacilación penetraré en esos escabrosos abismos sociales, y recogiendo el pensamiento, procuraré desentrañar un mal profundo, corroedor, insignificante ante los ojos del indiferente, del egoísta, o del descreído, pero cuyos efectos terribles conmueven nuestra patria llenándola de un malestar indefinible, haciendo el vacío en torno de los hogares, desarrollando la envidia en el corazón de los hermanos, atrayendo la hipocresía, el descreimiento y la soberbia sobre las masas populares, e impulsando a quiméricos ideales a las imaginaciones débiles y enfermizas, faltas de educación y de conocimientos.
Esta
carcoma, este mal invasor, repugnante siempre en los grandes
centros de las naciones, y mucho más en los hogares del
agricultor, es el lujo, no el lujo del magnate cuyas pingües
rentas le permiten y aun le obligan a disfrutar de cuantas
sibaríticas ventajas le ofrezca la civilización de los
pueblos, sino el lujo ruin, estrecho, lleno de privaciones y
de congojas, sacrificador de rentas y de capitales,
rebuscador y aun machacador de honras, émulo de los vicios,
compañero y encubridor de la ignorancia, perturbador de la
inteligencia, asesino de las virtudes domésticas, iniciador
de los crímenes, Celestino de las doncellas,
cómplice de los adulterios, violador de los derechos
paternales, langosta terrible de nuestros campos que devora
sin hartarse jamás, y huracán infecundo que transforma los
extensos horizontes de la vida agrícola en estériles
desiertos, dejando sin uncir, o mal uncidos, los bueyes de
labor, corroídas de gusanos las frondosas viñas, enfermizos
los ricos olivares, secos los huertos y los prados, sin
árboles los montes, sin pastos las ganaderías, sin
población las agrestes y fértiles sierras, y sin pan y sin
virtud al ignorante y alucinado jornalero.
De
ese lujo que envuelve en amarguras inconcebibles los hogares
de los pueblos y las aldeas; de ese lujo estéril de las
sociedades rurales, que empuja a las familias hacia una
miseria vergonzosa, obligándolas a cobijar en su seno una
vanidad insultante, altanera e irrisoria a la vez; de ese
lujo que como barrera infranqueable se alza entre los padres
y los hijos, entre los hermanos, entre los amigos, aislando
los intereses, esterilizando los esfuerzos individuales y
dividiendo en clases…¡terrible palabra tratándose de
pueblos y de aldeas agricultoras! Los vecinos de una misma
localidad; de ese lujo, de esa enfermedad moral que
aqueja a nuestros pueblos, es de lo que me propongo hablar en
el presente trabajo, presentando el estado avanzadísimo del
mal, con cuadros reales sacados del natural, deduciendo las
consecuencias funestas que acarrea a los intereses de la
nación, y exponiendo la necesidad, necesidad ineludible,
para todos, en que estamos de llevar los ricos veneros del
pensamiento humano por otros cauces más abiertos, más
fáciles, más grandiosos, mejor orlados por la belleza y la
fertilidad que aquellos para los cuales se desliza empujado
por los consejos de la soberbia y de la ignorancia.
He
aquí mi tarea; ¡quiera Dios que al terminarla haya
realizado mi propósito, arrancando del alma de algún ser
esa perniciosa semilla, no ajena a los vientos
revolucionarios que empuja nuestro siglo, la cual tiende a
empobrecer el ánimo, a desnivelar las fuerzas sociales,
viciando los principios eternos de la eterna moral, que manda
la belleza del alma y del cuerpo, de cuyo fin son tan
violentos la vanidad y el lujo!
El
cuadro es sencillo; poco mérito hay en copiarle, si acaso
hay alguno, es tan solo en observarlo, puesto que la mayoría,
la inmensa mayoría, se sonríe desdeñosamente ante lo que
se ha dado en llamar insignificancias de la vida,
puerilidades indignas de preocupar a los espíritus fuertes,
a los que, por cierto, les sucede lo que al astrónomo del
cuento, el cual, ocupado en observar las maravillas celestes,
no hacía caso de los mendigos de la tierra que humildemente
le pedían el pan de la limosna.
Bajemos
la mirada nosotros a estos valles de nuestro mundo, donde la
humanidad gime sujeta por las cadenas de las pasiones,
empujándose en desordenadas falanges que dejan en la
historia hechos vergonzosos y llenos de sombra, sucesivamente
anatematizados por las generaciones del porvenir; descubramos
esas miserias de donde brotan, como de oculto manantial, los
raudales ponzoñosos que van corroyendo nuestra privilegiada
naturaleza, y ya que no consigamos aislar a los hombres de
todo influjo pernicioso, por lo menos quede nuestra palabra
estampada como enérgica protesta en medio de nuestra
sociedad contemporánea; esto debe hacer el creyente, el
honrado, el observador.
Estamos
en la aldea de una retirada provincia; no fijemos la mirada
en esos pueblecitos cercanos a las grandes capitales; en
ellos se reflejan vivamente todos los vicios que se
desenvuelven en la ciudad, sin esa distinción, sin
esa cultura y elegancia que se observa en los centros
populoso, que los hacen menos repulsivos, que los ocultan
hasta cierto punto a las miradas poco escudriñadoras, y que,
en último caso, como promovedores que son de infinitas
necesidades, dan trabajo y alimento a miles de trabajadores
que, gracias a los vicios de los de más arriba, tienen pan
para sus hijos y abrigo para sus ancianos.
Ínterin
la sociedad va recogiendo los verdaderos elementos de su
constitución definitiva; ínterin los hombres aprenden a
vivir en la comunión de la caridad, sin otro fin que la
dicha colectiva, por medio del cumplimiento de los deberes
individuales; ínterin se uniforman las huestes humanas bajo
las banderas de la ciencia y del amor, esos vicios de los
grandes centros de población son el necesario regulador de
las fuerzas sociales, puesto que arrancan el óbolo de las
manos del que acaso no lo daría si no fuese por satisfacer
una pasión, para entregárselo al que tal vez no lo
recogería si no fuera el precio de su trabajo, y al cual no
sería ni prudente siquiera el dárselo, dado su terrible
rebajamiento moral, sino bajo el pretexto de la remuneración.
Alejemos
la mirada de esos pueblos circunvecinos de toda capital o
ciudad importante, pues en ellos no se hallan más que
reflejos inconscientes de la vanidad y el lujo cortesano, no
pudiendo la raquítica agricultura de sus términos rurales
con ese prurito de afinarse que se descubre en sus recintos:
el cual hace que el desvencijado caserón se torne en taller
de modista, pues todas las mujeres de la familia se ocupan en
hacer prendas vistas en los últimos figurines, en tanto que
los varones, recitando las quintillas del Tenorio, o
discutiendo sobre el materialismo, racionalismo y otros
condimentos filosóficos, se prueben los guantes recién
traídos por el ordinario (uno como arriero que va y vienen
en el día a la capital), o bien balanceándose sobre una
mecedora, colocada en medio del corral donde picotean las
gallinas, se extasía con la lectura de la sesión de Cortes,
de la revista de los tribunales, de los últimos banquetes o
saraos de París y de otros importantísimos asuntos, que
maldito lo que le deberían importar al que siembra garbanzos,
apacenta ovejas o recoge el dorado fruto de la viña, pero
los cuales forman parte de las obligaciones del señorío
del pueblo, muy engreído en su distinción, con su elegancia,
con su manera culta de vivir y con la distancia inmensa que
establece entre él y el tío Blas, el tío Gil y el tío
Diego, veterinario, sangrador y maestro carretero de la
localidad; estas aldeas, estos arrabales de las grandes
capitales no pueden servir de estudio, pues en ellas es
imposible encontrar un carácter definido, una originalidad
exclusiva; su vecindario es una mezcolanza de familias
agricultoras, artesanas o venidas a menos de otra localidad,
las cuales toman de la ciudad inmediata lo superficial e
inútil trasplantándolo a unos lugares raquíticos, faltos
de ese colorido brillante que se descubre en la morada del
agricultor, cuyos antepasados guiaban ellos mismos las yuntas
sobre los profundos surcos, y cuyas añejas costumbres,
respetadas por el recuerdo y la tradición, imprimen un
carácter patriarcal y edificante a la honrada familia.
Separemos la mirada de estas aldeas, llamadas a ser en lo porvenir grandes agrupaciones de quintas de recreo, donde las familias acomodadas de las ciudades busquen el reposo y el solaz, y que hoy por hoy, tal y conforme se encuentran, no merecen el trabajo de la investigación, y busquemos ese pueblo alejado de la capital, retirado del mundanal bullicio, que debería ser nido hermoso y alegre donde la paz del alma irradiara con mágico esplendor, llevando el pensamiento a las purísimas regiones del cielo, y sumiendo a la conciencia en un éxtasis contemplativo de las maravillas de la naturaleza, que arrancando del corazón el amor de las bajas pasiones levantara al hombre a las cumbres de la racionalidad, haciéndole digno de sus humanos destinos y merecedor de su esperanza en la inmortalidad.
Recorramos
esos pueblos donde la vida, como nos la pintan las promesas
del Evangelio, debiera ser fuente de todas las venturas
posibles, centro de todas las felicidades ideadas,
deslizándose tranquila y dulce, reposada y alegre, en los
trabajos productivos y nobles de la agricultura; busquemos
esa aldea, que debía ser llamada a presentar el perfecto
estado de gracia de la existencia, no como nos lo
muestran
los horrores del misticismo, sino como es acreedora a gozarle
la elevadísima inteligencia del hombre, capaz de penetrar,
en las alas de la imaginación, hasta la eternidad de Dios, y
de descubrir, con la tenacidad de su poder analítico, el
origen de la vitalidad; lleguemos a ese pueblo, concejo o
villa, donde deberíamos hallar las fértiles llanuras
cubiertas de verdor o doradas por los sazonados frutos de las
mieses, donde los huertos, las viñas, los olivares y las
dehesas, brindando sus dones, nos señalaron el poder del
trabajador incansable, que estudiando en las veladas del
invierno, aicultura que la experiencia y la
observación entregan a la publicidad, realizara en sus
heredades las mejoras que le ofrece su aprendida ciencia,
dirigiendo él mismo entre sus hijos y colonos (jamás
criados) las faenas del campo, acrecentando sus rentas por
medio de un entendido aprovechamiento de tiempo y de fuerzas,
reunidas todas para un solo fin, desterrar la miseria, el
hambre, la ignorancia, la perversión del sentido moral,
entre las clases empujadas a la inferioridad por el
desquiciamiento de las pasiones humanas.
Entremos en ese recinto rural, donde hoy agoniza la agricultura, arrastrándose entre la rutina, comida de miseria, deshonrada por la holgazanería, empobrecida con la vanidad y ahogada en los brazos de un lujo repugnante.
Lo
primero que atraerá vuestra mirada es la curiosidad
impertinente con que os acoge el vecindario, ¡triste muestra
de su escasa educación!, a partir de este primer momento de
llegad, el asombro o la pena no habrán de dejarnos ni un
solo instante: la suciedad de las calles, plazas y sitios
públicos de la aldea, con muy honrosas excepciones, es como
el blasón heráldico con que se adornan nuestros pueblos
rurales, sin duda para que resalte más la distinción
de sus habitantes; pero que, en realidad, es el primer efecto
del egoísmo que engendra el afán de lo innecesario;
contrastando con este abandono colectivo se ven por las
entreabiertas ventanas o balcones cortinajes, sillerías y
muebles que, aunque de pacotilla, remedan en sus hechuras y
colores a los que vieron los dueños en su viaje a la capital;
y allí donde la fresca y limpia anea debía ofrecer pasajero
reposo al labrador o ganadero, se ve la cretona, el satén y,
en ocasiones, la seda, plegada y replegada, las más de las
veces con un gusto tosco y vulgar, pero la cual dice al
visitante: «Entra, reposa; no creas que mis amos se ocupan
de las ordinarias faenas del campo; tienen fincas y
posesiones campestres, es cierto, pero como ves por los
objetos que te rodean, ellos viven completamente alejados de
tan rudas y bajas ocupaciones, sin que sus manos se estropeen
en innobles trabajos ni su inteligencia se gaste en tan
inútiles tareas» Después del mobiliario vienen los trajes,
luego las costumbres; las familias visten con relación a su
manera de vivir, viven como les obliga el uso de sus vestidos:
las señoras gastan batas o trajes de casa, apropiados a la
ocupación de no hacer nada, o como en Castilla se dice, de
hacer que hacemos; el peinado, el arreglo del vestido más
conveniente para dar los días a alguna señora del pueblo,
preocupa toda una semana a la que tiene por preocupación
semestral las sorpresas que ha de causar en las ferias
circunvecinas con los prendidos, telas, hechuras y adornos
que prepara en sus variados trajes de paseo, de comida, de
baile y hasta de ¡recepción!... logrando con especial
cuidado que ninguna otra señora del pueblo vea las novedades
que se han mandado traer de la corte o de la ciudad (que
suelen ser de lo más llamativo y reluciente que en ella se
encuentra), de donde tiene a gala traerlo todo, aunque le
cueste el triple de su valor, y a donde convergen todos sus
ideales, pues no hay una sola señora o señorita de pueblo
que no suspire, allá en las soledades de su conciencia o
haciendo público su afán, por otra vida que aquella que la pícara
suerte le ha reservado en medio de gañanes, de
privaciones y de vulgaridades; si de los prendidos se pasa a
las costumbres, rara, rarísima es la familia que,
disfrutando de un modesto capital, no vive en el rincón de
su pueblo como pudiera hacerlo en la ciudad más populosa el
más rico hacendado; el tren de casa (palabritas
introducidas también en los hogares del agricultor por el
influjo de la vanidad) se ve ya como una necesidad
imprescindible de la familia, la cual no se contenta con la
limpia vajilla de blanca loza, ni con que sus sirvientes, que
debieran ser miembros del hogar, nacidos en él, en él
criados y sin otro salario que la participación en los
trabajos y en las ganancias de sus protectores, más bien que
sus amos, le sirvan con la confianza y la naturalidad de los
propios: nada de eso; los criados han de asistirlos con ese
automático respeto, con esa sumisión comprada, repugnante,
impuesta por medio de una tiranía incalificable y una
soberbia satánica; moda que han infiltrado en nuestra
sociedad las costumbres francesas, las cuales colocan al
criado en la escala de los seres irracionales, al nivel de
una máquina perfectamente organizada para el servicio
doméstico; el cual no puede tener palabra, acción o
pensamiento que no pertenezca por derecho exclusivo al que le
arroja un puñado de oro en cambio de tan personalidades
cualidades, forzándole, por esta compra de sus prerrogativas
humanas, a dar calor en su corazón al odio, a la envidia, al
rencor sordo y profundo que, creciendo sordamente bajo unas
formas distinguidas y respetuosas, se desbordan en dicterios
infamantes y calificaciones injustas; este lenguajes de los
enemigos irreconciliables de la familia siempre es oído con
placer por la mayoría, la cual concluye por sentir los
mismos odios, los mismos rencores, levantándose imponente,
en el paroxismo de su furor, en contra de los que
pretendieron anularla con el peso de sus riquezas, y de los
cuales se venga en un solo día, como fiera hambrienta largo
tiempo encerrada, que rompe los hierros de su prisión; esta
mayoría, haciéndose por sí misma justicia, reconquistando
por sí misma el puesto que, poco a poco, la hizo perder la
fuerza, procura lavar con ríos de sangre la mancha horrible
del servilismo degradante, que arroja sobre ella la falta de
caridad de unos pocos, la ignorancia de muchos, la
perversidad de algunos… Y he aquí cómo, de ese trato,
insignificante al parecer, del mercado doméstico, en el cual
se avaloran las facultades por pesetas o por reales puede
surgir el pavoroso fantasma de las revoluciones… ¡las
represalias!
Pues
bien; en esa aldea en que nada obliga a una compra tan
vergonzosa, la vanidad, el lujo ha forzado a las familias a
separar dentro de su misma morada los miembros de un mismo
hogar, separación que se ha extendido hasta el último
límite, estableciendo valladares infranqueables en los
recintos rurales, donde las clases, mucho más
exclusivas y marcadas que en la ciudad, no se confunden
jamás, ni jamás se extralimitan en sus atribuciones,
haciendo por lo tanto más terribles las conmociones
populares. Pero nada de esto es de importancia tratándose de
esa pasión, desarrollada en nuestros pueblos, hacia un
progreso mal entendido y realizado en caricatura; los criados
y criadas aprenden a servir a la manera que en los grandes
hoteles; en medio de la mesa se ven adornos con frutas,
flores y demás aperitivos de la gastronomía ocular;
pasándose los platos por detrás de los comensales, no
siempre limpios, por sus espaldas, gracias a la poquísima
maña que, para tales primores de servicio, se dan unos
criados que ha poco desuncían los bueyes del arado o echaban
de comer a los puercos; después de la comida, en distintos
aposentos se suele servir el café, ¡terrible bebida cuyo
abuso va empobreciendo el organismo, manteniéndolo en
constante irritabilidad nerviosa que suele transformarse en
carácter violento y en dominante voluntad!... ¡Pero la moda
lo manda, el qué dirán obliga y le tendrían a uno
por zafio labriego si el tren de casa no demostrase la
importancia social de la distinguida familia; el café se
bebe, pues, con verdadero placer, y siempre que para ello se
encuentra ocasión, como se come el pavo trufado, cuya receta
se ha conseguido de un cocinero de la corte, y aunque a los
verdaderos inteligentes les parece todo menos pavo, y trufado,
ello es que la cocinera lo propina en almuerzo y comidas,
junto con la lengua encarnada, las chuletas a
Pero
es preciso, es necesario, que el labrador, el que debiera ser
campeón y adalid de la naturaleza, mantenedor del fuego
sagrado de la vida por medio de una sabia alimentación, se
entregue a los excesos sensuales de la gula a que le obliga
la vanidad, el lujo consumidor de su existencia. Nada importa
que las rentas de la familia sean escasas para el
sostenimiento de tales costumbres; las fincas se hipotecan,
se merman los salarios y los jornales, se arranca del seno de
la tierra una tras otra cosecha, sin darla reposo ni
procurarla elementos de recomposición orgánica, y más
adelante, cuando los acreedores se echen encima con incesante
clamoreo, cuando el trabajador murmure y la tierra exánime,
empobrecida, apenas devuelva un tercio de lo que debiera dar,
ya habrá salido el primogénito de la casa diputado por el
distrito, u otro de los hijos desempeñará un alto cargo en
algún Ministerio, o la hija habrá hecho el gran casamiento
con algún magistrado o gobernador de provincia, y por medio
de estos apoyos de la familia, la situación se salvará, los
acreedores dejarán un respiro bajo la promesa de carreteras,
de rebajamiento de contribución o de subasta de alguna obra
local, el jornalero se acallará con unas cuantas monedas
arrojadas a modo de limosna, y la tierra podrá reposar
inculta y abandonada, toda vez que ya no se la pide más que
algún puñado de grano con que mantener las yuntas que
sirven de esplendor a la casa, unas cuantas fanegas de
garbanzos o un chorreón de aceite con que lucirse en las
exposiciones de algún país extranjero en que apenas se
cultiva el olivo. Nada importa que allá en los horizontes
del porvenir, se vislumbre una terrible crisis para el Estado,
para
Ese
mismo lujo, ese afán incansable, esa fiebre de la
imaginación impulsora de estrambóticas ambiciones y de
estrafalarios deseos, ha trascendido desde la muralla del
acomodado hasta las chozas de los menesterosos,
envolviéndolos a todos en la misma insensata pasión hacia
las apariencias de una posición desahogada, que en realidad
no existe más que en la imaginación de estos alucinados,
que no ven, o mejor dicho, que no quieren ver la terrible
miseria que les rodea, miseria de espíritu y de cuerpo,
arraigada profundamente en el seno de las familias por el
apoyo de la pereza y por la falta de creencias; hemos visto
en una humildísima vivienda de un jornalero agrícola (¡cuán
penoso es decirlo!) carecer de los más indispensables
objetos de la vida, tales como un colchón, una manta y
algunas sábanas, en tanto que prendía de algunos clavos la
ropa exterior de los domingos, entre la cual se distinguía
el imprescindible gabán de merino con su fleco alrededor,
perteneciente a la dueña de la casa, las sayitas con
volantes de sus hijos, la americana con solapa de terciopelo
del jornalero y algunas otras prendas del mismo género…
¡espantoso cuadro donde se veía todo el desorden moral de
aquellos hijos del trabajo; que se sacrificaban, privándose
de las más justas necesidades, en aras de un lujo mísero y
de una vanidad ¡irrisoria! No es extraño así que aquellos
seres, en vez de fijarse en su profesión con todo el ahínco
del amor, busquen tan solo en el jornal o salario el medio
seguro para arrancar algún pingajo más a las deidades de la
moda con el cual serán nuevamente admirados por sus
parientes y convecinos: no es extraño así que el arado se
suelte siempre que un grito subversivo se alza de entre las
impacientes muchedumbres; así no es extraño tampoco que la
maquinaria agrícola se mire con esa aversión que la tienen
nuestros pueblos rurales; en ella ven una disminución de
jornales, puesto que no son necesarios tantos braceros, y en
esa disminución ven la necesidad de suprimir en sus
costumbres, no lo preciso, sino los superfluo, y les aterra
la idea de carecer de aquellos objetos que han atraído sobre
ellos por algunos momentos la envidia de sus prójimos.
De
este modo, en tanto que el propietario ansía reformas que le
den prontamente seguros resultados, y que le permitan
mermar los haberes del bracero, buscando para este fin
cuantos medios le ofrezca la civilización; en tanto que el
capital no repara en la manera de acrecentarse para luego
perderse en un lujurioso despilfarro; en tanto que busca con
afán el momentáneo desahogo sin que jamás lleve la mira de
un engrandecimiento positivo y sólido que asegure en lo
porvenir las conquistas del progreso y de la ciencia, el
trabajador, el bracero, el elemento más imprescindible de
toda prosperidad colectiva, maldice las innovaciones,
aborrece las reformas, se coloca, amenazando o destruyendo,
enfrente de todo lo que pueda disminuirle sus haberes, y
ciego e iluso, sin meditar que aquellos perfeccionamientos
mecánicos o científicos que rechaza le darán más
abundantes, sanas y económicas subsistencias, se opone
tenazmente al planteamiento de toda mejora, a la realización
de todo proyecto que engrandezca la agricultura en sus
diferentes ramos.
………….
¿Se
pretende demostrar con todo lo expuesto que el agricultor
habitante de nuestras villas, pueblos y aldeas, tiene que ser
un zafio campesino, o un idealista bucólico separado de todo
contacto social, sin ningún pensamiento elevado? ¿Es acaso
nuestra intención probar que la humanidad debe retroceder a
las edades de su lejana infancia, y anulando los esfuerzos de
cien generaciones, olvidándose de la sangre vertida por los
mártires de la ciencia, del amor y de la libertad, debe
convertirse en una inmensa familia de pastores, entregándose,
en medio de unas costumbres semisalvajes, a las delicias de
la siega o de la vendimia, coronándose de pámpanos al son
de la flauta y de la zampoña, y preguntando al influjo de
los astros sus destinos futuros? ¿Podrá ser lo manifestado
que, llevando a la exageración el espíritu de una
misantropía nacida entre las amarguras íntimas del alma,
pretenda demostrar que la humanidad es una bandada de infames
o de necios empujada por violentas y ruines pasiones, indigna
de todos los bienes sociales, y la cual solamente puede
subsistir sobre nuestro planeta aislándose como las fieras,
satisfaciendo las necesidades del cuerpo sin cuidarse para
nada de las del alma, y siendo incapaz de conseguir ninguna
ventura sino trabajando con afán sobre la áspera tierra?...
¿O será, tal vez, que la imaginación, abultando con su
acostumbrada vehemencia los males observados, exagera las
desdichas presentes, aumenta los peligros del porvenir, y
dejándose llevar al mismo tiempo de su admiración por la
naturaleza, pinta unos ideales imposibles y aconseja unas
virtudes absurdas e irrealizables?... ¡No! Nada de esto se
desea, ni nada de esto podrá suponer el que leyere despacio
cuanto queda escrito… Lo que aquí se pretende, lo que
es menester que se diga enérgicamente, sin consideración
alguna, sin apasionamiento tampoco y sin cesar un solo
instante, es que jamás se podrá conseguir el apogeo de una
raza, de un pueblo, de un Estado, sin grandes y sólidos
elementos de organización moral y física, y que nunca
podrá alistarse una nación entre las huestes de las
privilegiadas sin que la fuerza invencible de la virtud,
largamente ejercitada en el fondo de los hogares, la preste
su incondicional apoyo, su maravilloso poder, lo que sí es
menester decir de modo que todos lo oigan es que así como
sería un absurdo levantar un magnífico edificio, lleno de
adornos suntuosos, sin construir antes un profundísimo y
sólido cimiento; que así como sería una insensatez
contener el oleaje del mar si otro dique que las manos, así
también es una aberración de los entendimientos enfermos y
apocados lanzarse en el torbellino social, dar cabida en el
corazón a todas las ambiciones que surgen del trato del
mundo, pretender disfrutar de todos los placeres que la
riqueza, la paz, el progreso y la educación ofrecen al
hombre (sacrificando para ello los más purísimos
sentimientos), cuando el hambre se cierne sobre los pueblos,
cuando la miseria entreabre las puertas de infinitos hogares,
cuando la ignorancia es el único patrimonio de las clases
trabajadoras, cuando los campos malamente cultivados, solo
ofrecen la esterilidad, y cuando hace falta mucho trabajo,
mucha sobriedad y economía y muchísimas virtudes para
conquistar el tiempo perdido y hacernos dignos de que así
como hubo una época en que el nombre de español era
sinónimo de valiente y aventurero llegue un día en que nos
saluden con el epíteto de trabajadores y honrados.
Para
lograr un galardón tan noble, ¿cuál es el camino?
Desterrar de nuestros pueblos rurales lo superfluo, y aun de
lo necesario dejar lo estrictamente preciso; que el capital
se una con el trabajo bajo una sola enseña, la fraternidad;
que el agricultor, dueño de grandes heredades, colonice sus
fincas vigilando, tomando participación por sí mismo,
si fuera preciso, en los trabajos agrícolas; que con el
libro en una mano y la reja o el manubrio de la locomóvil en
la otra, labre la tierra regándola con el sudor de su frente,
iluminándola con la luz de su inteligencia, y que,
regenerándose ante los ojos del jornalero, del proletario,
por medio de una conducta prudente y de unas costumbres
intachables, le atraiga a su lado preparándole a recibir el
bautismo de la ilustración y de la cultura, valiéndose del
ejemplo, el más poderoso auxiliar para el perfeccionamiento
humano. Para lograr el puesto deseado, para lograr la honrosa
calificación de nación culta en los pueblos extraños y en
las páginas del historiador, es menester que se olviden esos
alardes irrisorios de prematura libertad, de riquezas
imaginables; es menester que, sin levantar los ojos de la
tierra más que para esconderlos en los libros de la ciencia,
se arranque de los brazos de la molicie la familia agrícola;
es menester que, haciendo una hoguera de esos jirones que la
vanidad llama indispensables, se encienda en el hogar el
sagrado fuego de los antiguos lares, iluminando el recinto
familiar con el suavísimo calor de las virtudes femeninas,
es menester, por último, que de los que hoy son centros de
pereza, salga el abundante socorro para el impedido
trabajador, la dulce palabra que señale a la infancia las
letras del alfabeto, el apacible y casto consejo para la
enamorada doncella, la cariñosa y firme reprensión para el
extraviado mozo, y el pan abundantísimo, repartido con el
corazón lleno de amor entre los infelices desheredados. De
este modo la tierra dará lo que se la pidió con el cuerpo y
con el alma; de este modo la ganadería no morirá
empobrecida por falta de inteligentes cuidados, y los
principales productos del país, tales como el vino,
obtenidos con mayor perfección y de clase más selecta,
hallarán amplios mercados en el exterior como en el interior,
creciendo al par la población, extendiéndose y
repartiéndose la riqueza, se suprimirán los pobres con la
disminución de los ricos, y cuando avanzando a las primeras
líneas, de las cuales marchamos tan distantes, nos vea
aparecer en el concurso universal de la civilización, nos
harán sitio saludando nuestra llegada con el cántico del
amor y de la libertad.
Grande
es el esfuerzo que hay que hacer para llegar a tal altura; la
molicie nos rodea, nos ahoga la rutina, y a todos los
absurdos imaginables nos conduce la vanidad funestísima,
aprendida casi siempre en las lecturas de esa literatura sin
carácter definido ni creencias sólidas, literatura que se
ha infiltrado en nuestra patria cuando aun no estaban sus
habitantes dispuestos a conocerla sin que su imaginación se
impresionara ni sus sentimientos se pervirtieran.
Inmenso
es el poder que ha de desarrollarse en la inteligencia de
nuestros agricultores para que se detengan en la fatal
pendiente; pero confiemos en la sensatez de algunos;
confiemos en que muchos ven y comprenden la necesidad de
cambiar de ruta; y es seguro que aunque aisladamente y a
costa de grandes sacrificios de amor propio, procurarán
detener la invasora enfermedad que amenaza de muerte nuestra
agricultura, oponiendo enérgicos e individuales remedios
para conseguir la prosperidad de la patria.
Tengamos esperanza, confiemos, unamos nuestra humilde palabra y el esfuerzo de nuestra ínfima inteligencia a las elocuentes palabras de las inteligencias superiores, y ya que el corazón late al unísono de los mejores sentimientos, penetremos sin temor en las filas de los que combaten por el bien de la humanidad, vanagloriándonos de haber pertenecido a ellas, aunque pasemos desapercibidos a las miradas de los espectadores, y pudiendo despedirnos de la vida con el alma llena de felicidad, si logramos vislumbrar en lontananza esa hermosa aurora de purísimo resplandor, que iluminará a las generaciones del porvenir; aurora ante cuya luz caerán rotos los frágiles ídolos que hoy se levantan en los altares de la sociedad, agrandados por las sombras que los rodean y que al hundirse para siempre en los abismos del pasado, dejarán libre el camino al vuelo inmortal de la inteligencia, única y exclusiva conquistadora de la paz universal, de las venturas terrenales…
Rosario de Acuña de Laiglesia
Gaceta Agrícola, Madrid, Segunda época, tomo II, abril-junio (1882).
Incluido en el volumen La siesta (1882).
El lujo en los pueblos rurales. Madrid: Estab. tip. de Montegrifo y Compañía.
Nota
Fue publicado en Gaceta Agrícola, revista editada por el Ministerio de Fomento, Segunda época, Tomo II, abril-junio (1882), donde aparece fechado en «abril de 1882», más tarde fue incluido en el volumen La siesta (⇑) y, finalmente, publicado como folleto independiente. (Pulsando aquí (⇑) se puede acceder al texto que se conserva en la Biblioteca Nacional).
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)