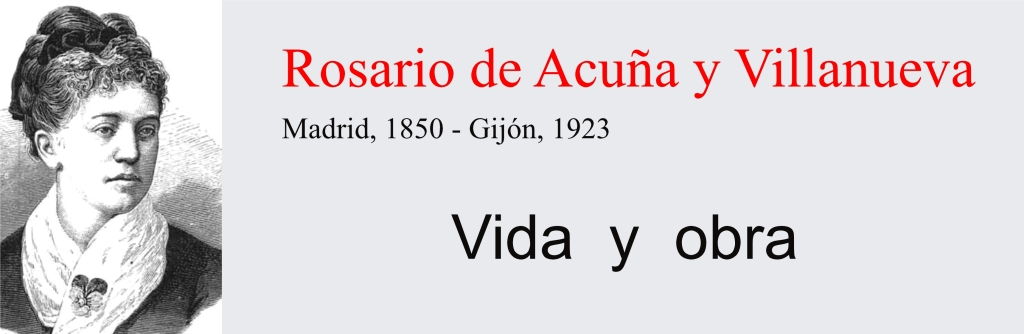
Allá, en Roma, bajo los artesonados suntuosos del Vaticano, entre las innumerables estancias del palacio, hay una capilla donde el arte pictórico ha derramado torrentes de inspiración; la capilla Sextina. Como faro luminoso de los frescos que revisten se destaca la obra gigante de Miguel Ángel, el Jucio final, la mejor presea de un genio que, en los insomnios de la duda, se aferró con el vigor de su poderosa inteligencia, ávida de creer, a las sombrías enseñanzas del Sinaí; y asimilándose el vengativo espíritu de la Biblia, la poesía terrorífica del Dante, y las austeridades inflexibles de Savanorola, trazó con su pincel una epopeya humana, en cuyo naturalismo severo, enérgico y terrible, no se descubre otra divinidad que el fuego deslumbrante que latía en el pensamiento del autor.
Cuando se contempla este fresco, donde los músculos del hombre se ven retorcidos por el dolor carnal, y la mirada de los castigados retrata el espanto que causa en nuestra raza las abrasantes llamas; cuando en aquellas figuras, todas humanas, todas sentidas por una razón exclusivista, se fija el pensamiento libre y emancipado de todo dogma, parece que se está contemplando, no el Juicio final de las revelaciones judaicas, sino el Juicio inviolable donde la Humanidad, alcanzando hasta Ella a los que contribuyen al esplendor de su reinado, se vuelve airada contra los espúreos y los lanza su anatema, a cuyos ecos se abren los abismos donde serán abrasados por el desprecio de sus descendientes.
En vano es fijar la mirada con unción católica, o evangélica, en aquel Padre Eterno que fulmina de sus labios la vibrante palabra del hombre, y lanza de sus ojos el rayo luminoso de un cerebro humano: toda idea mística huye ante aquella alegoría triunfante, que va esparciendo con la sublimidad de su composición el más profundo racionalismo; inútil empeño verla como obra religiosa, buscando en la inverosimilitud de cuerpos sostenidos en el aire el fundamento milagroso de la profecía apocalíptica. Aquellos seres vuelan, pero como volarían nuestros cuerpos, a las más leve impulsión, si el planeta que nos sustenta perdiese en el transcurso de las edades algo de su densidad. Y en vano es también que, escudriñando toda aquella cohorte de santos y de mártires, intentemos fingirnos el cielo católico: allí no hay sino hombres y mujeres, servidores de la Humanidad, llevados por su privilegiada fantasía a la más alta abnegación, estado de sublimidad anexo a la naturaleza, asequible a toda religión y a todo ideal, sobre el cual han ido apoyándose los siglos y las generaciones para ascender por la infinita montaña del progreso. Así debió sentir la verdad aquel titán del arte que, despreciando con altiva independencia los moldes estrechos de secta y de doctrina, reunió en su cuadro las deidades paganas representadas por Aqueronte, y los ángeles mensajeros de la leyenda del Apocalipsis.
Pues bien; he aquí en esa emblemática pintura, que a pesar de los años viene siendo (como esencialmente racional) el asombro de los pueblos, he aquí la imagen de lo que hace la Humanidad con sus múltiples huestes: un recuento: a la derecha los unos; a la izquierda los otros.
Ella deja pasar el grupo de los verdaderos creyentes, de las criaturas sociales que, con la pureza de una conciencia infantil, cierran sus ojos al sueño, sin tener que arrepentirse de otra cosa que de un fugaz pensamiento de ambición, o de una leve crítica de vecindad: saludemos respetuosamente a ese grupo, casi microscópico, que, vestido humildemente, sobrio, sufrido ante las vicisitudes, llevando siempre en sus labios una palabra conciliadora, y en su pensamiento un ideal de condescendencia, pasa sobre la tierra desapercibido, pobre casi siempre, cargado de obligaciones y de trabajos, grupo del que se destaca la triste anciana que enseña a sus sietecillos a bendecir a la Providencia, cuando los recoge en el lecho acallando con besos los quejidos del hambre que los agobia; grupo en el que se afilia el joven sacerdote que renuncia la herencia de sus antepasados a favor de los pobres, para cruzar los mares y llevar la doctrina de la igualdad a los pueblos del Asia; grupo en el cual se reúnen todos los mansos, los resignados, los felices, sostenidos por una fe suave, profunda, sincera, arraigada en un corazón tierno y compasivo. Ese grupo es la tradición, la leyenda, y por lo tanto es sagrado; en él se conservan los recuerdos venerables de la antigüedad, restos informes de grandezas y harapos, que, cuidadosamente encerrados en las vitrinas de la civilización, le sirven a la Humanidad de museo prehistórico, donde a la par que ameno pasatiempo encuentra un rico manantial de estudios comparativos: inclinemos nuestra frente ante esa legión que, inmóvil en el camino de los siglos, y tan respetable como la ancianidad y la niñez, se aleja de nosotros adquiriendo las vagas formas e iluminados contornos de una apoteosis. La Humanidad los deja pasar silenciosamente y comienza su evocación a todos los involucradotes del deber.
Los bufones de la ley, que miran antes que a la esencia del delito la calidad del que lo comete, y amalgamando la bienandanza de su existir con el fallo de la justicia, tuercen insensiblemente la balanza, de modo que aparezca la culpa castigada y consigan un beneficio sin hacerse con un enemigo: ¡a la izquierda! ¿Qué llevan una vida de edificante piedad y la palabra de Dios está siempre en sus labios?... Sus capciosas sentencias han sellado el pacto con los enemigos del hombre.
Logreros de fortuna que, soñando con orgías, hunden las manos en los tesoros de las naciones, y al sacar en sus garras el oro ambicionado manchan con el fango de la calumnia, o de la sátira, a los hombres honrados y trabajadores, como la jibia de los mares llena su estela de negra tinta con el fin de que no se vea claro por donde huyó con su presa. ¿Qué son creyentes y llevan un Cristo en su cuello y tienen una Dolorosa a la cabecera del lecho?... ¡A la izquierda, ponzoñas vivientes que, henchidas de corrupción, envenenan la atmósfera que los rodea enseñando a transigir con la conciencia cuando se tiene segura la impunidad!
Los mercaderes de honras que rebajan su dignidad de racionales a las plantas de los próceres y nutriéndose, como los parásitos, de los restos de sus vanidades, ocultan con los vapores de la adulación los vicios y los crímenes;… de nada les valdrá que festejen en las capillas palatinas los jubileos Pontificios y lleven en sus pechos encomiendas bendecidas; aún más hondo fue el daño que hicieron con su ostentosa piedad.
Los indiferentistas sistemáticos que al suave calor de sus hogares, repletos de las inutilidades que acarrea el ocio y buscan las pasiones, tienen siempre dispuesto su caudal para huir como bandada de espantadizos grajos, en cuanto el más leve ruido los anuncia que puede perturbarse su digestión, ¡a la izquierda también! Oyeron los lamentos del hambre y se encerraron para comer; les pidieron justicia, y… educaron a sus hijos lejos de la patria que los necesitaba.
Los profanadores de las grandes ideas que finge un entusiasmo incapaz de albergarse en su frío corazón, y agitando la tea de la discordia, husmean como chacales el oro de los palacios, las joyas de la industria, las maravillas del arte, con el solo fin de poseerlo todo, alzándose después con la violencia de tiranos advenedizos sobre el noble y sufrido pueblo.
Los magnates endiosados por la ambición de unos cuantos hipócritas que encienden las guerras fraticidas en nombre de los ideales de paz y religión.
Las hembras prostituidas en la adoración de sí mismas que para hermosear su cuerpo venden la legitimidad de sus hijos.
Las mujeres que bajo la sonrisa de la suavidad ocultan una perversión ilimitada, donde se derrumba, como en sima sin fondo, la moralidad de la familia; la fe del esposo, los beneficios del trabajo.
Los insidiosos representantes de las divinidades acomodaticias, que en nombre del amor fraternal perturban las conciencias, llenándolas de recelos y zozobras, y con las sugestiones de su envidia separan el alma de la mujer de los altos destinos del hombre, y azuzan a los padres contra los hijos, a los poderosos contra los humildes, a los hermanos contra los hermanos.
Los ancianos decrépitos que ultrajan la santidad de su aureola de años en la guarida de los vicios, y, mientras balbucean la oración de la tarde, cuentan el oro para comprar el placer.
Los jóvenes de corazón helado por el escepticismo y la inteligencia carcomida por la puerilidad, que llevando en sus manos el porvenir de las sociedades lo arrojan, con la sonrisa cínica del epicúreo, a los pies de una cortesana, o sobre la mesa del festín que les ofrecen sus histriones asalariados.
Todos los que pregonan como de buena ley la falsa mercancía, y, profanando el sagrado templo de la vida, sacrifican a la verdad en los altares de la apariencia; rémoras de los destinos terrenales; pléyade turbada por una conciencia deforme que entorpecen el paso al género humano, arrojando en su camino las escorias de su alma vendida al egoísmo. ¡Todos a la izquierda!
Que no alcen hacia la Humanidad los brazos implorantes; sus maldiciones tienen un eco inextinguible a través de los siglos, y resonando de generación en generación, hacen inapelable su sentencia. En vano es que presenten lo que en su perversión creyeron meritorio para evadirse del anatema. ¡Levantad vuestros fetiches, bonzos del Asia! ¡Comenzad los alaridos de vuestros rezos, santones de la Arabia! ¡Entonad los salmos bíblicos, pastores anglo-americanos! ¡Sacad en rogativa puntosa vuestras imágenes más veneradas, sacerdotes católicos! Todos les será inútil; como el siroco terrible que aniquila cuanto se alza ante su paso, así caerán derribados los ídolos, y volverán al polvo los altares de barro, ante la voz augusta de la Humanidad alzándose majestuosa del seno de los tiempos. Ella está constituida en tribunal perenne, separando a los bastardos de los legítimos, con las leyes de la Naturaleza por código inviolable. Ella no admite defensores buscados en las teogonías; le pregunta directamente a la conciencia, arrancándola, una por una, las falsas vestiduras de halagadoras ilusiones, y cuando la tiene desnuda ante su penetrante y severa mirada, y ve en ella la culpa por egoísmo y con alevosía, la arroja a la siniestra, bien que la escuden los cánticos de David, las abluciones de Mahoma, o las letanías de la Roma papal.
¡Recuento permanente que hace la Humanidad a través de los tiempos y de las generaciones! ¡Qué bien lo interpreto el genio vigoroso y profundamente humano de Miguel Ángel!
Las Dominicales del Libre Pensamiento, Madrid, 18-1-1885
La Luz del Porvenir, Gracia (Barcelona), 12-2-1885