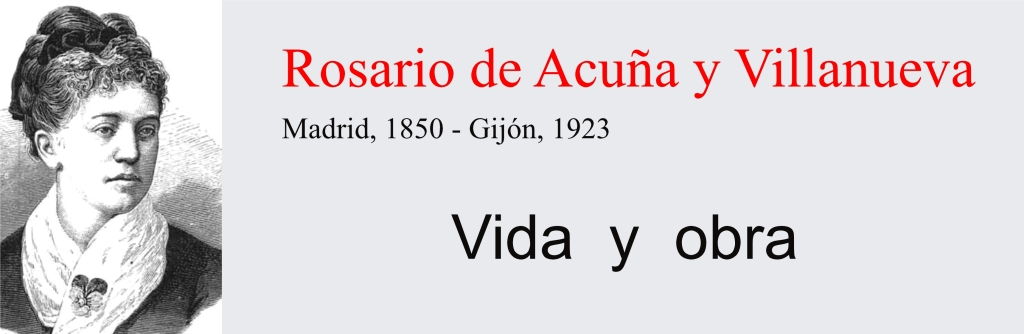
Los rayos pálidos del sol de noviembre acariciaban con sus primeros reflejos los pobres campanarios de la capital de las Españas. Brumas pardas y espesas, como los pensamientos de un ateo, empujaban sus dobladas orlas por encima del Guadarrama, coronado para todo un invierno con una blanca diadema de nieve. La mañana, húmeda, fría y triste, aparecía en su oriente sin que la saludara ni el gorjeo de la alondra, ni el murmullo de la brisa, dormida entre las hojas secas, como se duerme el eco de un suspiro cuando no le recoge un corazón amante. Algún que otro pájaro, entumecido por el frío, cruzaba con perezoso vuelo desde un árbol a otro, dejando estremecida la rama donde se posara, rama que dejaba caer dos o tres hojas matizadas con el verde amarillo que reviste al otoño…
Madrid despertaba, y acaso por la primera ve en el año, encontraba bajo su cielo las inequívocas señales del invierno.
En pos de mí, y seguida de un perro flaco y endeble, caminaba una niña como de once años. Ella y yo nos dirigíamos hacia el puente de Toledo, medio oculto en aquella hora por la vaga neblina que levantaba el Manzanares. Su pobre y casi andrajoso vestido, el roto pañuelo que la envolvía y la circunstancia de no haberme pedido limosna, dieron a mi curiosidad femenina motivo para dirigirla alguna pregunta.¿Dónde vas tan temprano?, la dije. Sin duda le chocó que le dirigiese la palabra, porque alzando hasta mis ojos los suyos negros y expresivos, tardó algo en contestar. Al mirarme dejó descubierto su rostro, en el que los trabajos, y acaso el hambre, habían impreso un tinte de miseria tan difícil de explicar como fácil de ver. Aquella pobre niña podía muy bien pasar como una figura de las que tanto se valía Jesucristo para amonestar al poderoso. Era la imagen perfecta de la desgracia humana en el último límite a que puede llegar. El perro que la seguía, y que de cuando en cuando ella acariciaba, era acaso el único ser que se reconocía su inferior, y en verdad que el pobre animal también debía estar quejoso de su suerte respecto a sus iguales, porque, a no ser la vida, debía faltarle todo…
«Voy al campo santo», me dijo aquella criatura en quien difícilmente podía ver un semejante. Picome más la curiosidad de tan concisa respuesta, y seguí el diálogo: ¿y a qué vas? Nueva mirada intensa de la joven y nueva respuesta, hecha esta ve con más dulce voz que la primera.
«Como mañana es el día de los Santos, quisiera ver si encuentro el nicho de mi madre para llevarle algunas flores que compraré con unos cuartos que me ha dado mi amo» ¿Pero estás tu sirviendo?, la dije admirada de su poca edad y de la pobreza que revelaba. «Sí, señora; estoy cuidando un corral de gallinas que tiene fuera de la puerta de Toledo mi amo, que vive en la plazuela de…» Pero ¿no tienes padre? Una contracción de pena, de temor, y acaso de odio, trastornó el tostado rostro de aquella infeliz. Como pasa un rayo por entre pardas nubes, así brilló en sus ojos una chispa que, al bajar hasta mi corazón, le hizo estremecer. ¡Quién sabe! En aquella mirada tal vez comprendí la inexplicable angustia que encerraba el alma de la pobre niña. Arrancando de sus ojos una lágrima con el dorso de su mano, contestó a mi pregunta:
«Sí, señora; tengo padre» ¿Y por qué no vives con él? «Porque está en presidio, que mató a mi madre…» ¡Pobre criatura! Dije sin poder contenerme; ¿y tú sabes esto?... Aquí sería menester un libro para analizar la expresión de que se rodeó el rostro de la niña. Casi me dio miedo al mirarla, y deseosa de no profundizar más una herida que tan bien parecía sentir, varié de conversación, intercalando en el diálogo una pregunta que necesitaba pronta contestación. ¿Y sabes dónde está enterrada tu madre?, la dije. «No sé nada más que está en el cementerio de… pero yo he visto otros cementerios cuando era más niña, y me acuerdo que todos los nichos tienen el nombre del muerto, y aunque no se leer, si usted va hacia allí ya me dirá dónde está mi madre, y si no va usted se lo preguntaré al portero. No quiero comprar las flores hasta que no sepa de fijo dónde está» Una sombra parecida a la tristeza, si no era la tristeza misma, vino a ceñirse sobre mi frente ante la suposición hecha por la niña de que yo fuera al campo santo. Acompañada de un fiel criado había salido de Madrid para dar un paseo, y acaso distraída me había dirigido hacia aquella parte. Nunca pensé visitar el tranquilo palacio de la muerte: confío en que llegará el día de habitarle para siempre, y no quiero sentir envidia o pena pisando sus umbrales por breves momentos. Sin embargo, la indicación de la niña casi me pareció un aviso. La mañana triste, la proximidad de la fiesta de los muertos, aniversario de mi natalicio (⇑), y acaso el deseo de ser útil a mi desventura acompañante, inclinaron mi voluntad, que decidió entrar en el silencioso santuario de la verdad. Hubo de fijar la atención de la niña mi pensativa actitud, y con la rápida imaginación que indudablemente tenía, casi adivinó lo que por mi cabeza cruzaba. «¿No va usted allá?, dijo señalando las cercanas tapias del cementerio. Me sonreí al verme comprendida por tan desigual interlocutor, yo que tantas veces hablo con personas que, aun hablando no me entienden. No pensaba ir, pero te acompañaré a ver si entre las dos conseguimos lo que deseas, aunque me parece muy difícil sin preguntar al guardián del cementerio. «¿Pues qué, no sabe usted leer?», me preguntó la joven con asombro. Sí; sé leer; pero hay muchos muertos dentro de esas tapias, y necesitaría algunos días para conocerlos a todos. En fin, ya veré si consigo lo que quieres.
Seguimos andando, y temerosa yo de que volvieran los tristes recuerdos de la niña a turbar su infantil corazón, le hablé de este modo: ¿Es tuyo ese perro? Estremecida, como si la despertaran de un sueño, respondióme: «No, señora, es de mi amo; pero desde el día que entré en la casa me tomó cariño y no se aparta de mi lado el pobre, y eso que yo poco le puedo dar, porque algunas veces como menos que él» Aquella ruda franqueza de la hija del pueblo levantó mi pensamiento de la amargura desconsoladora en que había caído bajo el impulso de lejanos recuerdos. A mi lado veía un ser que no vacilaba en colocarse en peor situación que un perro, miserablemente tratado, siendo este ser una criatura que por su cortísima edad era imposible que fuese acreedora al cúmulo de desgracias que pesaba sobre ella. ¡Quién sabe lo que en aquel momento pasó por mi conciencia! Delante de una puerta donde terminan todas las grandezas y goces de la vida, y oyendo las palabras desgarradoras de una criatura merecedora de no ser tratada como un bruto, mi entendimiento entrevió rápidamente la omnipotencia de Dios, y una mirada de gratitud y fe partió desde mi alma hasta la bóveda inmensa del cielo. ¡Cuán cierto es que la felicidad y la desgracia son puramente convencionales y relativas! ¡Dichoso momento cuando el alma penetre en el mundo de lo absoluto!
El cementerio estaba abierto, y aunque temprano, ya empezaba algunos criados a entrar en él, llevando coronas, cirios y crespones para que, artísticamente colocados sobre las tumbas de sus señores, demostraran al día siguiente a los curiosos visitantes el profundo recuerdo que los vivos ofrecían a los muertos. Sin duda el guardián o portero se hallaba en algún patio de la casa, porque nadie respondió a mis repetidas llamadas. La niña y yo entramos con intención de buscarle, y confieso que me hizo mal efecto el verle a poco dando sendos martillazos sobre un clavo que intentaba fijar en la parte superior de un niño, sin duda para colocar alguna decoración que le habían encargado. No sé por qué se me figura que a los muertos no debe gustarles el ruido. Casi todos nosotros, cuando nos dormimos en ese sueño, es porque ya estamos muy cansados, y el cansancio necesita un reposo completo. Sea lo que fuere, el caso es que aquel hombre me fue antipático solo por el hecho de clavar un clavo sobre un sepulcro. Veamos si su amabilidad consigue que le acepte como un pobre hombre. Le saludé y le pregunté si sabía dónde descansaban los restos de Francisca, nombre que, según dijo la niña, llevaba la difunta. «Yo no tengo al dedillo a todos los muertos», dijo aquella caricatura de cíclope bajando del banquillo donde estaba, «iré a ver el registro y veremos; está de Dios que no clave de una vez este maldito bellote» Con esta contestación, encaminose a la casa-portería, diciéndonos: «Esperen ustedes aquí, que volveré con la razón» Yo le mire con algo de lástima y un poco de enojo, y la niña se sentó en el suelo, poniéndose a acariciar la sucia cabeza del perro. Ínterin que volvía aquél, mis ojos recorrieron la larga galería, o más bien librería, en donde, como si fueran volúmenes preciosos, se ven recopilados tantos y tantos ejemplares de nuestro fragilísimo cuerpo, bajo una encuadernación de jaspe, de alabastro o de granito. Raro y confuso era el conjunto de aquel muestrario de lámparas, candeleros, guirnaldas, flores, coronas y doseles con que estaban engalanadas las infinitas tumbas de la galería, adornos, los unos brillantes y recién colocados, y los otros ajados y mustios, como testigos irrecusables de la voluble memoria del hombre, que un día le parece todo poco para demostrar su constancia, y al cabo de un año deja que los recuerdos ofrecidos se conviertan en jirones y polvo. Tales pensamientos y otros más profundos, y por lo mismo menos explicables, surcaban el piélagos de mi inteligencia ante la contemplación muda, silenciosa y solitaria del original espectáculo que me rodeaba. Por alejar de mí ideas que pudieran muy bien llevarme al caos de la duda, hablé a la pobre huérfana con lo primero que me ocurrió decirle, y fue esto: ¿Qué vas a comprar para tu madre? Sin dejar de acariciar el perro, me dijo «Un ramo de esos que venden en Santa Cruz por dos reales; la limpiaré la lápida y se lo pondré encima con una cinta azul que me dio la hija del amo por una carta que la llevé al correo» No sé por qué se me representó todo lo mezquino de aquel presente y toda la sublime abnegación con que estaba ofrecido. Y dime, niña, ¿por qué quieres tú traer esas flores a tu madre?, y con acento casi de reproche, me dijo: «Porque todo el mundo se acuerda de los muertos el día de mañana. ¿Quiere usted que no haciendo todavía un año que perdí a mi madre, deje su nicho sin tan siquiera una flor, cuando, gracias a Dios, no me falta para vivir?» Inmenso, inusitado poder el que equilibra las condiciones de la inteligencia con la posición del individuo en el concurso de la sociedad humana. Aquella niña, aquella pobre y triste criatura, cuyo criterio era incapaz de jugar con la severidad que mereces esa costumbre vana e inútil que la moda ha llevado hasta el alcázar de la muerte, alhajando como para una feria el recinto donde reposa el hombre, convertía casi en falta el que la tumba de su madre no estuviera también adornada, y al comparar su miseria con el lujo que se veía en derredor, aquella acción, en vez de ser reprensible, tomaba un carácter verdaderamente sublime; tal ve el único recuerdo legítimo que iba a lucir sus galas en el cementerio, era el pobre ramo de la huérfana; el vicio de una sociedad sin creencias iba a ser trasformado en virtud po rle sencillo corazón de la hija de un asesino. ¡Oh! ¡Misteriosos poder de Dios! ¡Qué profundos son tus designios!
Con mala cara y peores modales llegó el buen portero a donde estábamos, y antes de escuchar pregunta, me dijo: «Los que están en el hoyo grande no tienen nicho; bien podía usted haberme dicho que la muerta había sido enterrada como pobre». Mi criado, que iba a intervenir en la conversación, se detuvo a una seña mía. ¿Qué me importaba que aquel hombre me hablara así cuando tenía otra cosa que hacer que escucharle? Con los ojos fijos, abiertos y velados, la niña me interrogaba sobre las palabras que había oído, acaso incomprensibles para ella. Así lo supuse, y aunque sintiendo en el alma tener que darle una pena, le expliqué lo que significaba el hoyo grande. Un instinto superior a su edad y a su educación le hizo decir: «¿Con que los pobres no podemos acordarnos de los que se mueren? ¡Pobre madre, todos tienen recuerdos menos tú!» Aquella mañana me había yo sentido por un momento dueña de mí, y me consideraba autorizada para aconsejar: no vacilé en guiar el juicio de aquella criatura por un sendero más seguro que en el que caminaba. Sí, pobre niña, le dije: los pobres, como los ricos, pueden acordarse de sus queridos muertos; mira aquella cruz, piensa en tu madre, y con el corazón pídele a Dios se digne protegerte y reunirte con ella en el paraíso eterno; después reparte entre los pobres que te encuentres cuanto tenías destinado para flores. Ya ves cómo los que no son ricos pueden ofrecer algo a la memoria de sus muertos.
Con su oración y sus tranquilas lágrimas debió subir hasta el trono de Dios la súplica que yo hice por aquella infeliz, que acaso, dejó en el campo santo el mejor recuerdo.
1875
La Mesa Revuelta, Madrid, 7-11-1875
La siesta (⇑). Madrid: Tipografía de G. Estrada, 1882
Regina Lamo (ed.): Rosario de Acuña en la escuela. Madrid: Ferreira Impresor, [1933]
José Bolado (ed.): Rosario de Acuña. Artículos y cuentos. Gijón: Ateneo Obrero de Gijón, 1992
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)