
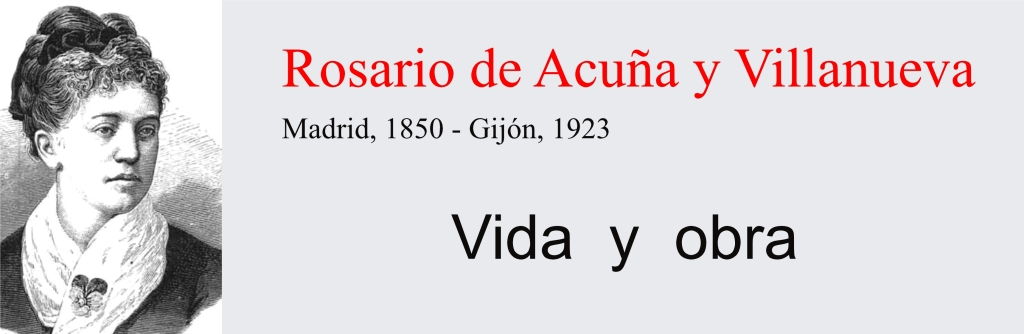
I
Privada del inestimable bien de la salud por un paludismo grave, rebelde durante siete años a todo tratamiento y adquirido al pernoctar al raso en las estribaciones de las sierras de Gredos, le debo a la Montaña la reposición a mi estado natural sano y fuerte; es decir, le debo a la Montaña más que la vida, porque la vida es baladí insignificancia tratándose de la salud. Considerándome, por deber de gratitud, casi hija de esta hermosa tierra, donde se bebe a raudales todo principio de sanidad, cuanto se relaciona con la Montaña me conmueve e interesa y quisiera mi alma, ávida siempre de extenderse en infinitas gratitudes, devolver de algún modo y manera a esta mi patria, por agradecimiento y cariño, todo el bien recibido. De aquí que cuanto se relaciona con los montañeses me halla dispuesta al trabajo y al sacrificio. De aquí que hoy, dejando a plumas profesionales y especialistas, técnicas y valiosas, todo cuanto atañe a la avicultura, voy a permitirme llamar la atención del público hacia un infame enemigo que invade los hogares de la Montaña, convirtiéndolos en nidales del dolor y la muerte...
Antes de pasar adelante, cúmpleme, como ser honrado que jamás usó de su pluma para vestir con oropeles su personalidad, pedir humildemente la venia a todas las eminencias médicas y fisiológicas que cuenta la provincia para entrar en el terreno de su ciencia, sin bagaje técnico, sin ridícula pretensión doctoral, sin tener siquiera en la intención el más leve propósito de invadir los terrenos que son exclusivamente suyos. Mas hay, por encima de todos los intereses y pasiones profesionales y científicos, un interés y una pasión que pudiéramos llamar síntesis de todas las actividades humanas: pasión e intereses de piedad, de caridad... de sentimiento, en una palabra, merced a la cual todos cuantos llevamos una chispa de inteligencia en el cerebro y una ráfaga de amor en el corazón, tenemos el deber, tenemos el derecho de iluminar con nuestras luces naturales todos los antros donde se desenvuelve el mal para contribuir a su extirpación. Con este derecho del sentimiento que me causa ver nuestra hermosa Montaña como robusta matrona herida de muerte por las aceradas garras de ave carnicera, voy a levantar ante la contemplación de los lectores de El Cantábrico el cuadro fatídico y horrendo que ofrece en esta privilegiada tierra la obra cruel y devastadora de la tuberculosis.
Insisto mucho y suplico a los profesionales que, por acaso, lean lo que mi pluma escribe, tengan muy en cuenta el preámbulo que antecede, para dispensar a la indocta y a la intrusa, en gracia al sentimiento y a la voluntad que me mueve de ayudar en algo a la extirpación del funesto enemigo.
* * *
Al descender por las estribaciones de los montes de Ordunte y al bajar por los peñascales de Caín y de Valdeón al valle de Espinama; al pasar por las selváticas cañadas del Gándara y al cruzar los desfiladeros de la Hermida y Tudanca; en las cuencas bravías del Asón y del Pas y en las risueñas vegas del Deva, del Nansa y del Saja; lo mismo en las ásperas mesetas de Poblaciones que en todas las pintorescas aldehuelas costeras, desde Colombres a Laredo; lo mismo en los valles del Luena y del Besaya que en las riberas de las bahías de Santander, San Vicente y Santoña; al vivir y albergarse en los hogares del pueblo montañés se pregunta el observador con espanto qué se hicieron aquellos tipos cántabros, de recia musculatura, de rostro abierto y armónico, de mirada serena y viva, de carnes rosadas y rubios cabellos, sanos, vigorosos, indomables hijos de la salud y del trabajo, en cada uno de los cuales se creía ver el tipo modelo que sirviera para trasladar al lienzo la dinastía de los reyes godos. No es posible, sin asombro y dolor, establecer el punto de contacto entre toda esta tierra de la Montaña, vibrante de fecundidades, revestida hasta el derroche del vegetal salutífero, cruzada por veneros de aguas cristalinas que, unas veces en tumultuosa cascada y otras veces en manso y profundo río, descienden de peñascales coronados de nueras inmaculadas. No es posible, repito, al ver todo este cuadro de la naturaleza montañesa henchido de vigores y de energías, darse cuenta del por qué los habitantes de este país, con raras excepciones, existen flácidos, anémicos, cansados, llevando en sus rostros, en sus miradas, en sus modales, el sello de la extenuación y de la debilidad.
A poco que se ahonde en la vida y costumbres de este pueblo, veremos surgir, junto a cada llar de la Montaña, el prototipo fisiológico del hambriento de vida, del ser cuyos tejidos insuficientemente nutridos, albergan en sus células el plasma predispuesto a todas las infecciones. Aquí, en estos hogares montañeses, rodeados del medio ambiente más sano de España, aquí se han dado cita todos los genios malos del hombre, la escrófula, el alcoholismo, la sífilis, para encunar en sus funestos brazos el hijo amado de tan villanos padres: la tuberculosis. Y aquí, donde el aire, y la luz, y el suelo, y el agua le dicen al hombre «toma vida saludable», el tubérculo, ese nódulo que invade, corroe y transforma en detritus el órgano donde se afirma, se extiende en legión invasora lo mismo en las meninges cerebrales que en los ganglios mesentéricos, que en los lóbulos pulmonares. Allí está, comiendo células, transformando los misteriosos asilos de la vida en cavernas de la muerte. Allí está, vertiendo la supuración corrosiva generadora de la fiebre, en el torrente circulatorio, llevando a todos los senos donde se producen las fuerzas vitales el aliento fétido de sus productos morbosos que las agotan y petrifican. Allí está el tubérculo limando energías asimiladoras, royendo vigores intelectuales, restando elementos de poder y de resistencia para desenvolver las actividades humanas. Allí está el tubérculo sembrando en las generaciones que nacen la miseria fisiológica, o sea, el destino de ser vencido en la lucha por la existencia ¿Por qué y cómo es esto...? Continuaré en otro artículo
El Cantábrico, Santander, 13-7-1901
II
Al preguntarse el pensador por qué los hogares del pueblo montañés son albergue de la tuberculosis, debiendo ser casi inmunes a esta enfermedad, en comparación con los estragos que hace en otras regiones, no es posible dejar de ahondar en las causas que la producen. Aparte del medio ambiente general anexo al decaimiento físico europeo (y especialmente latino) surgen, aunados a tal causa, núcleos generadores de esta depauperación orgánica completamente locales, especialísimos de esta tierra cántabra, no sólo en la Montaña, sino en sus hermanas Asturias y Galicia. Veamos por qué.
Si en los siglos primitivos y medios pudo el hombre, lo mismo en los campos que en los pueblos, vivir casi como troglodita, haciendo de su cueva, choza o casa un cubil infecto donde todos los productos de su desasimilación estaban revueltos con los de su alimentación, era, primero, porque la raza, más cerca de sus fuentes de origen, conservaba un gran vigor preservativo a todo género de infecciones; y, segundo, porque en medio del aislamiento a que obligaba la dificultad de comunicaciones, el hombre y su familia vivían sin contacto, apenas, con sus semejantes, sin promiscuidad en costumbres, en artefactos, con otros pueblos y regiones, siendo este aislamiento familiar un gran preservativo a toda infección, por más que, cuando se rompía, diera lugar a las grandes pestes que asolaron los siglos medios y que se corrían, como reguero de pólvora, al prender en las troglodíticas viviendas, lo mismo señoriales que pecheras, de nuestros antepasados. Mas, al rodar los tiempos sobre las generaciones humanas, al traer el progreso del hombre a las presentes etapas, todo el cúmulo de beneficios y facilidades para la vida que constituye el inmenso bagaje de la civilización contemporánea, el hombre y su familia se han visto envuelto en el torbellino de todas las promiscuidades, pudiendo decirse que, ciudadano ya del planeta, tiene que estar abroquelado contra todos los vientos, contra todas las altitudes, contra todos tos climas, contra todos los modos de ser y maneras de vivir, pues desde todas partes han de afluir al centro donde exista su hogar las corrientes henchidas, unas veces de venenos y otras de vitalidades, que cruzan y entrecruzan sobre su planetaria morada. Y si para la salud de nuestros cántabros de los siglos medios bastaban sus viviendas infectas, donde solo se recogían para dormir, pues pasaban los días en la ruda y saludable faena de la caza o de la roturación de tierras arrancadas a selvas casi vírgenes, hoy nuestros cántabros no pueden, en manera alguna, arrostrar, con la sola virtualidad de su origen y el medio natural de sus campos, el devastador torrente infeccioso que viene, en mil raudales, a filtrarse hasta los últimos rincones de su hogar... Su hogar: he aquí el primer porqué de la tuberculosis del. pueblo montañés... ¡Su hogar!... jAh!, ¡yo lo llamaría su cubil!...
Todo cuanto rodea la morada cántabra tiende a la alegría, a la pureza, a la asimilación, a la salud; todo lo que dentro de ella hay tiende al infeccionamiento, al desgaste, a la hipocondría, a la enfermedad. Un deseo suicida parece que empuja a la mayoría de nuestros montañeses al acumular en el refugio de sus días y sus noches cuanto pueda envenenarlos, depauperarlos. Nada de extender, de ampliar la vida doméstica alrededor de la vivienda rural y aldeana; en cuanto a la ciudadana, causa horror hablar de ella, porque ya el amontonamiento y la suciedad se hacen allí criminales. Aquí, donde por las condiciones especiales del suelo, el hombre es a un tiempo agricultor y ganadero, parece que no concibe vivir sin el contacto directo, inmediato, de todos sus animales; y establo, gallinero, porqueriza, cuadra, todo junto, todo en el mismo local, forma la estancia principal, muchas veces la única, donde come, duerme y habita la familia rural. ¡Lecho de Procusto, en el cual viene a incubar el tubérculo, traído de fuera por el contacto humano; recogido en herencia escrofulosa, alcohólica o sifilítica; o encontrado en la tristeza y el hambre, hermanos gemelos que ciñen con sus hipocráticas manos la existencia de nuestro pueblo rural!... ¡Ah!, jamás podrían encontrar la escrófula, el alcoholismo, la sífilis, la tristeza y el hambre asilo más completo a su fatídica influencia que la morada de nuestro montañés! Que entre en ella alguno de estos generadores del dolor y de la muerte y no saldrá sin haber dejado el tubérculo en el pulmón, en el cerebro, en la médula o en el mesenterio. ¡Ofrenda horrible, que no sólo arranca una vida, sino que prepara para el sufrimiento a una serie entera de generaciones!
En el llar cuece el pote de hierro; veamos qué hay dentro: unas berzas, unas alubias, unas patatas y un pedacillo de tocino; al lado está la torta de borona, y, por excepción, el pan de trigo... No está mal la comida, porque el vegetal, la legumbre y el cereal, condimentados con grasa, son buena alimentación si se asimila bien y, al entrar en el estómago, no lleva entre ella gérmenes infecciosos... El pote montañés, como el asturiano, el gallego, comido, teniendo por bebida agua pura o leche sana, es en realidad buen sistema de nutrición, si fuese bastante (es decir, abundante) y estuviera en condiciones saludables preparado. Dejando aparte el fregado del pote u olla, que siempre deja muchísimo que desear, así como los cacharros donde se amasa la torta o el pan, miremos en torno del llar: por todos los ámbitos de la estancia surgen miasmas fétidos que no basta a contrarrestar el humazo de la leña; la herrada del agua, de aros muy relucientes y de interioridades muy negras, está al lado del pesebrón por donde asoma la cabeza la vaca, casi siempre tuberculosa; la berza abre sus hojas junto al tablón que cierra el cubil del cerdo; el bote de la sal, sobada por los sucios dedos que la cogen para sazonar la olla, tiene su rincón junto a los zuecos barrosos por el fangal del establo; las judías andan revueltas con las panochas del maíz, picoteadas por las gallinas o roídas por los ratones; en el arcón, donde se guardan ropas blancas y de color, limpias y sucias; en un ladito por separado está la hoja de tocino; y por los rincones de la estancia se refugian barreduras y desperdicios... Salgamos de aquella pieza llamada cocina: en la portalada el montón de abono apenas deja una vereda para llegar a la casa; a ese montón de abono van a parar todos los detritus de la familia; en ese montón pican las gallinas, juegan los chicos, retozan los perros y gatos de la casa y tiende la casera la ropa al sol... Entremos otra vez en la casa y busquemos el lecho: está en lo oscuro, en lo más abrigado, dice el montañés temeroso de los grandes fríos del país, que si son algo grandes en la cumbre de los montes, en los valles y costas no pasan de cero grados centígrados; encajonado el lecho en lo más sombrío, generalmente rodea a la alcoba el pajar donde, apretada y caliente por el sol de agosto, se guarda la yerba para el ganado... Miremos las paredes de este hogar: cuando se estrenó la casa estaban blancas; después, si acaso, se blanquean cuando muere alguno de la familia y nada más; allí no entra nunca la enjalbegadura sana y nítida del país andaluz... Pero aún hay más: estos hogares montañeses tienen miedo a la luz, miedo al aire; aunque en ellos haya ventanas (siempre son chicas), rara vez se abren; las ropas del lecho al sol en las primeras horas de la mañana, el ventanaje abierto de par en par, eso, ¡nunca! Todo está dentro, guardado, abrigado, cociéndose en la salsa de las habitaciones sin barrer o mal barridas y en el tufo del establo, debajo casi siempre de la vivienda, y cuyo estiércol no se saca sino una o dos veces al año... ¡Ah! ¡En todos estos hogares se masca el miasma, la nube de vapores y vibriones de toda infección! ¿Se puede imaginar de qué modo tan rápido y terrible se propagará el tubérculo en estas viviendas?... Intentaré exponerlo.
El Cantábrico, Santander, 18-7-1901
III
Cuando se ve en una de esas risueñas tablitas pintadas al óleo por mano maestra el paisaje montañés y se deleitan los ojos con la casita blanca o roja, orlada de hiedra, sombreada de añosos castaños, con las rubias panojas y la saya colgada del balconaje, con las palomas arrullándose sobre el tejado, la ternerilla rumiando el heno fresco, el vigilante gallo erguido sobre el montón de leña y la bella pasiega con los pies desnudos y la herrada sobre la cabeza, le cuesta trabajo al pensamiento convencerse de que aquella encantadora vivienda, verdadero idilio del pincel, sea el nidal donde los microbios patógenos se alimentan y se multiplican; pero así es. En aquella camada donde el miasma se cruza, de rincón a rincón llevando millares de hacecillos morbosos, como patrones hábilmente dispuestos al injerto de toda enfermedad, entran del mundo, de afuera, los presentes mortíferos de nuestra sociedad saturada de todas las degeneraciones.
No puede, no, el montañés, ni su familia, aislarse hoy en las bravías sierras de su patria como se aislaron sus progenitores. Por todos los sitios de la Montaña cruza el soplo de la civilización: la feria de la próxima villa donde hay que llevar el ternero o el lechón; la romería del santuario inmediato donde hay que llevar la pata de palo del voto ofrecido, donde hay que ir con la torta de maíz, para comerla con las castañas asadas sobre la yerba de la pradería; el viaje a la ciudad, donde hay que visitar al cacique para asuntos de contribución o de elecciones... Cien motivos distintos empujan al cántabro fuera de los riscos y valles donde se esconden sus viviendas, y allá va, con sus trapitos de cristianar ceñidos sobre el sucio cuerpo que acaso no sintió correr el agua sobre la piel más que al caerle encima algún chaparrón. Ya está en contacto nuestro montañés con el mundo, con la sociedad.
El vino (casi siempre artificial, hecho de alcoholes industriales y de tinturas químicas) corre en abundancia; el sudor de las fatigas del baile o de las apreturas del ferial cruza por aquellos cuerpos viscosos en fuerza de vivir en atmósfera pútrida; las manos se entrecruzan; las risotadas escupen de rostro á rostro chispazos de saliva. Llega la noche y la taberna abre sus puertas, mejor dicho, sus fauces de monstruo para tragar y triturar entre el alcohol y el miasma lo poco sano que aún le quedaba al montañés. Allí la promiscuidad de todo corpúsculo fibroso se hace inminente; ninguno de los que allí están vive ya de sí mismo: vive de todo lo que arroja el compañero. ¿Faltaba algo?... Las mozas del partido se encargarán de darlo... La feria, la romería, el negocio en la ciudad ha terminado, y el montañés, solo o con la casera, o con los chicos, vuelve a su hogar. Allá en su alma lleva un hastío, una tristeza y un desasosiego muy grande: el hastío de sus placeres, del tumulto, de la borrachera, de las conversaciones blasfemas o lujuriosas, la tristeza de haber gastado lo que a costa de machos sudores se guardaba en el arca, el desasosiego del que ve, al asomarse al mundo, los egoísmos, las hipocresías, las traiciones y las vanidades. Su alma vuelve al hogar profundamente conmovida; su cuerpo, ¡ay!, su cuerpo vuelve cargado, agobiado, saturado de microbios morbosos; junto al llar montañés se desarrollarán, empegarán a comer, a multiplicarse; y la familia, presa inocente de aquella legión de invisibles demonios irá cambiando las frescas rosas da sus mejillas serranas por las livideces y cianosis que sombrean los rostros de los ciudadanos. La evolución ya está hecha y el tubérculo nace. ¿Dónde se implanta? Donde halla menos resistencia a su trabajo destructor.
Unas veces surge en la adolescencia, y la tierna moza que antes cargaba garridamente el haz de leña o el cesto de maíz sin más esfuerzo que un «¡uy!» de los rojos labios, se sienta cansada y macilenta ante la más leve faena doméstica; sus ojos, antes dulces y soñolientos, adquieren una brillantez acerada y una movilidad maliciosa; sus recias manos, hechas al trabajo, se afilan y aporretan en la extremidad de sus dedos; y el justillo, que saltaba los ojetes por no ser bastante a contener la carne del seno, se va doblando en jaretas, que hay que coger si ha de ceñir el esquilmado busto. Un día, sobre la pálida mejilla, aparece la violada roseta de la fiebre: ¡el dedo de la muerte tocó ya en aquella existencia! Entonces el montañés se da cuenta de que la chica «anda malucha». ¡Ah! ¡Si en tal instante pudiera ver, por arte mágico, en el fondo de aquel cuerpo, la espantosa destrucción que se ha realizado! Desde el mismo aparato bucal, desde aquellos labios que tantas veces alegraron con el alalá al pobre hogar, vería surgir al devastador enemigo, haciendo su primera jornada en la laringe, comenzando desde allí su funesto trabajo; vería los vértices del pulmón sembrados de grisáceos brotes, cada uno de los cuales, sin cesar de roer, ahonda hasta convertirse en caverna, por unas partes llena de purulentas masas, por otras estratificada como en estalactitas de póstulas y escaras; vería el estómago, el intestino, los riñones, el hígado mordidos por las úlceras, estaciones intermedias al paso del tubérculo, que, como tarasca de cien cabezas, no se contenta con devorar una sola víscera, sino que sacude su melena de supuraciones sobre todos los centros donde se construye la vida, infiltrándolos con su gangrena hasta dejarlos convertidos en masa informe... ¡La muerte ya hizo su presa!, ¡en pos de la muerte queda vivo el tubérculo. ¿A quién herirá...? A cualquiera: todas las víctimas son buenas á su voracidad; en todos los sitios del organismo coge el esporo generador del malhadado huésped. En el hogar montañés se ha hecho ya su nido, y allí destruye y mata con la indiferencia de la fatalidad.
El tifus tuberculoso; la meningitis tuberculosa, todas las necrosis, todas las esclerosis tuberculosas, –¡tristes ofrendas que el dolor hace a las naturalezas degeneradas!– van desfilando por los hogares del pueblo montañés. Y aquella patología especial de los países sanos, que no contaba en su estadística más que un número escaso de enfermedades, casi todas agudas, casi todas a modo de tormenta pasajera que fecunda más que destroza, hoy ha cambiado radicalmente (bien lo deben saber los profesionales encargados de la salud del pueblo); hoy ha cambiado por una terrible invasión de enfermedades infecciosas y crónicas, de las cuales no sana nunca el montañés, por las cuales va cayendo, ¡cayendo!, como gigante herido de muerte por legión de pigmeos...
¿No habrá remedio para todo esto? ¿Hay que cruzarse de brazos ante el enemigo? ¿Tendremos que ir saciando su voracidad con víctimas nuevas, arrancadas a las mayores altitudes de la provincia, todavía algo inmunes a la enfermedad? ¿Habrá que dejarla invadir los más sanos rincones de la Montaña? ¡Ah! ¡No es esta cuestión solo de caridad o de sentimiento! La tuberculosis, cuando prende y se propaga en la masa popular, es el más formidable enemigo de toda la sociedad, porque para ella no existen clases. Aún hay más, por la especial degeneración de las clases elevadas, estas se hallan más expuestas al contagio. Siempre fue el pueblo el venero de la salud física, arca sagrada de repuesto de vida; en el hogar de las masas populares se crearon siempre los organismos destinados a vigorizar la especie, ¿qué será de todos nosotros si de esos hogares sale, con la tuberculosis, la cohorte de las degradaciones físicas? Además, en la Montaña el pueblo lo es todo; las aristocracias, aun las de más alcurnia, las de más dinero y posición, si son de la Montaña, sienten entre ellos la atmósfera popular, pues, tanto por la forma de habitabilidad en las aldeas, villas y ciudades, como porque en todo país montañoso, aunque no se quiera, existe el patriarcado, el caso es que el contacto está establecido entre todas las clases montañesas, con una promiscuidad que apenas se conoce en otras provincias.
Resumiendo, toda la Montaña está en peligro, porque el pueblo montañés se está volviendo tuberculoso. ¿Hay algún remedio? Sólo el profiláctico. ¿Cómo ponerlo? Explanaré mi opinión en otro artículo.
El Cantábrico, Santander, 22-7-1901
IV
Sabido es por todos los que han estudiado la organización de nuestro pueblo rural que a este le es imposible vivir sin el cacicato. En vano desde los campos de la política y de la sociología se clama contra la plaga caciquil que domina España. La ignorancia, el atraso moral e intelectual de nuestro pueblo, se impone a todo trabajo de redención; el pueblo quiere, necesita, tener cacique. ¡Cuántos años pasarán antes de que el espíritu democrático atraviese, penetre, en las masas populares, haciéndolas amar la libertad, no para ejercitar la grosería, la obscenidad, el insulto ni la tiranía, sino para dirigir conscientemente todos los actos de la vida individual, de modo que en nada perturben las acciones del semejante y realicen la mayor suma de racionalismos! Llegará ese día, porque todo llega en el mundo, pero, hoy por hoy, nuestro pueblo quiere sentir un yugo: vive bien entre cadenas; se acomoda perfectamente al redil, por estrecho y malsano que sea; tiene un amo, que es el cacique, en el cual radica su ventura, su desgracia, su prosperidad o su ruina. Aceptada esta realidad, puesto que lo es, en el asunto de que se trata sólo el cacicato puede intentar, siquiera sea como el último de los negocios que le importen, hacer algo para que esta hermosa tierra no sea pasto de esa endemia mansa de la tuberculosis, cien veces más cruel que la más horrible epidemia.
Por encima de todos los organismos administrativos de nuestra patria se ve claramente, así en los centros rurales como ciudadanos, un poder omnímodo, para el cual no hay legislación ni responsabilidad, al cual convergen y del cual dimanan todas las actividades de la localidad. ¡Cuántas veces, al cruzar los campos de mi patria, desde cabo Ortegal hasta cabo Palos, desde sierra Aracena hasta Montserrat, he pensado que todo el espantoso cúmulo de miserias que me ofrecían, al paso de mi cabalgadura, los pueblos y aldeas, serían factibles de remediar si unos cuantos caciques altruistas, a la vez que haciendo el beneficio para sí, hicieran algo beneficioso para sus feudos! Y, en este asunto, ¿no sería posible que el cacicato pensase que su hogar es humano; que por encima de todo su poder y de su autoridad ha de cruzar la tuberculosis para clavar sus garras sobre la misma carne de su carne, hijos, hermanos, esposas o padres?, ¿que ese enemigo, cuyas huestes trabajan en la sombra, va silenciosamente donde menos se lo espera, y que para su invasión no bastan las barreras del poder, del dinero ni de la categoría? Pues qué, ¿no sería posible hacerle ver al cacicato montañés que cada uno de los hogares pecheros de su feudo es un antro de tuberculosis, de donde irradia mortífera y potente, como pulpo de cien brazos, a herir y disgregar cuantos organismos encuentre a su alcance? ¿Tan negado ha de ser al instinto de conservación nuestro cacicato, que no ha de hacer nada para contrarrestar esta asoladora mancha de gangrena, verdadera langosta del organismo humano, que donde posa su vuelo deja solo escorias y cenizas? ¿Y quién, sino el cacicato montañés puede, con la ley o sobre la ley, abrir estos hogares del pueblo a todos los preceptos de la sanidad...? Estas fuentes de estas aldeas... (en la que yo vivo se da el caso, y advierto que yo no uso el agua de ellas, la tengo potable en mi casa) hechas en un socavón de un cerro, muchas veces más bajo que el nivel del próximo lavadero, están rodeadas de fangales, donde patea a su gusto el ganado cuando lo llevan a beber, sin caño, ni grifo, estanquillos de agua abiertos a todas las infecciones, donde se va a cogerla en los cacharros por donde acaba de beber el tísico, el varioloso, el herpético, el moribundo... (repito que tengo a la vista el modelo exacto de esta descripción; por cierto, que he pedido al Ayuntamiento y a todos los gobernadores remedio a esta incuria sin que nadie me contestara).
Los estercoleros a las puertas de las viviendas, pudriéndose en el aire inmediato al que respira la familia; esos cerdos, vacas, caballos, burros, perros, patos y gallinas, campando a sus anchas por calles y plazuelas, metiendo el hocico, o la parte contraria, en el hogar de todos los vecinos, convirtiendo callejas y portaladas en basureros regados, y llevando y trayendo de cuadra a cuadra, de hogar a hogar, el parásito y el microbio; esas charcas de aguas verdosas en medio de las aldeas, formadas por las lluvias que se secan al influjo del sol, y a donde van a lavar, en libertad, como los nobles solípedos que trabajan en los circos, las mujeres del pueblo, haciendo en sus aguas el cambio de los microbios que llevan las ropas con los microbios que suelta la corrupta laguna... Todo esto y cien casos similares, ¿no será posible que los remedie el cacicato? Con el prestigio de su poder, que cite el amo de cada localidad junta de vecinos, y haciéndolos sentir el peso de su autoridad, con las leyes de sanidad en una mano y en la otra el látigo de su influencia caciquil, dicte un breve decreto de limpieza y saneamiento, con pocos artículos, pero radicales. Esto respecto a la higiene privada del hogar; respecto a la pública, fuentes, lavaderos, cementerios, etcétera, aún puede hacerlo más fácilmente, pues casi todo depende del poder central.
Ítem más: ordene el reparto de cartillas higiénicas, pero escritas en bárbaro, en lenguaje chabacano si es preciso, porque el objeto es que las asimilen los obtusos cerebros de nuestro pueblo rural; cartillas que solo ofrezcan dos o tres asuntos de higiene esencial, particularísima al individuo y al hogar; cartillas de las cuales se ría el académico y el intelectual, pero que las aprenda de memoria, como romance de ciego, la familia campesina.
Ítem más: premios en metálico o en animales domésticos, desde la pareja de aves hasta la ternera, al que presente su casa a una inspección semestral, compuesta de un médico, un químico y un agrónomo, en mejores condiciones de salubridad y limpieza (algo de esto creo que se hace en cuartelillos de guardia civil y carabineros).
Ítem más: concurso, todos los años, de chiquillos y chiquillas en perfecto estado fisiológico, es decir, completamente sanos, de cinco a nueve años de edad; concurso con premios, que podrían consistir en pequeñas cantidades impuestas en la caja de ahorros a nombre del agraciado y que se acumulasen hasta su mayoría de edad o se unieran al concurso inmediato en caso de muerte del premiado; concursos que fuesen a modo de exámenes de la carne, ya que existen, hasta la abrumación, los exámenes del espíritu.
Ítem más: enaltecimiento, acumulo de prestigios al médico y al maestro de la localidad; hacer que estos dos faros encendidos por el progreso en todos los pueblos de la patria luzcan sin empañaduras, brillen sin que sus destellos sufran el contacto del fanatismo y las supersticiones; darles voz y voto, pero voz y voto respetadísimos, en todos los asuntos locales; considerar sus dictámenes como verdaderos evangelios para el bienestar individual y colectivo...
Y esos curas de almas, esos delegados de Cristo, que han de procurar la sanidad de los espíritus, que miren bien, con arreglo a su doctrina, que los cánones mandan el disfrute de la más perfecta salud, porque mal se puede servir los intereses de Dios con un cuerpo agobiado de miserias; que vean que todos los preceptos de los grandes santos, de los grandes místicos santo Tomás, san Agustín, santa Teresa de Jesús, querían un cuerpo bien quisto con la salud y la alegría, porque el alma sin las penalidades de un cuerpo enfermo se halla dispuesta a todos los menesteres del servicio del señor, frases que son una modalidad de la sentencia griega «Alma sana en cuerpo sano». Y nuestro inmortal fray Ceferino González, arzobispo de Toledo, dice en su Filosofía elemental hablando de los deberes del hombre:
Todo hombre debe tomar el alimento necesario para la conservación del cuerpo y sus miembros y repeler lo que pueda causar la muerte... Todo hombre debe perfeccionarse como ser racional, o sea, cultivando y desarrollando las facultades de conocimiento, y especialmente de razón, que le han sido dadas al hombre como luz y guía de su ser moral e intelectual. De aquí resulta, por una parte, el deber de adquirir aquellos conocimientos tanto especulativos como prácticos que sean necesarios para desempeñar convenientemente los oficios y cargos que posea y, por otra parte, el derecho de cultivar las ciencias y las artes, sin más limitaciones que la que resulte de la existencia de otros deberes...
¡Frases inmortales de la individualidad del padre Ceferino con la cual cuenta la Iglesia católica! ¡Extienda, extienda el cura de las almas rurales esta pura doctrina del adepto de santo Tomás! Y el médico desde su terreno científico y de positivista moral, y el maestro cumpliendo a conciencia su misión educadora, y el cura buscando en la sanidad de los cuerpos la sanidad de las almas, coalíguunse todos contra el enemigo común que invade el hogar montañés, del cual, si así siguen las cosas, no podrán salir nunca ni la individualidad científica, ni la pedagógica, ni la metafísica; no podrá salir nunca más que una pobre bestia, carne de hospital o carne de invasores, sobre la cual escriba la Historia humana el epitafio de nuestra nacionalidad española.
Finalmente...
El Cantábrico, Santander, 3-8-1901
V
Se hace precisa una liga racional contra la tuberculosis del pueblo montañés. Es necesario que este rincón florido de la Península Ibérica –que aún no sufrió el desgaste petrificador que en las mesetas centrales extiende un sudario de muerte eterna, ofreciendo estériles estepas al trabajo de los hombre–; este rincón cántabro, cinturón de preseas valiosísimas que ciñe con su montes, sus selvas y sus valles, las riberas del gran Océano; esta amada tierra que esconde tesoros de fecundidad y de riquezas en sus entrañas, apenas sondeadas por la actividad humana, que no se ofrezca indefensa e inerme al maldecido aliento que sopla desde todas las regiones de Europa, al germen de la tuberculosis.
Leyes, disposiciones gubernamentales, voluntades de autócratas, trabajo de los destinados a redentores, piedades de los amantes, vanidades de los científicos, egoísmos de la industria... Todo, ¡todo es preciso que se ponga a contribución en esta obra de defensa provincial, para la cual mi buena fe se permite llamar a cuantos piensen y sientan! ¡Levantemos una cruzada contra el enemigo común! ¡Como los héroes cristianos de los primeros siglos, que se despojaban de sus vestiduras para que las garras de las fieras se clavasen más fácilmente en sus entrañas, despojémonos de nuestras puerilidades vanidosas, y, dando nuestras personalidades desnudas a las garras de la ignorancia, de la envidia, del fanatismo y de la soberbia, dejémonos desgarrar impasibles, si conseguimos, como las victimas cristianas lo consiguieron, que se ciñan a nuestras frentes los laureles de la victoria! ¡Vayamos en misión, en peregrinación de hogar en hogar, de puerta en puerta a combatir al enemigo con la palabra, con el ejemplo, con las leyes, con el dinero, con la enseñanza, con la caridad... con todas las armas y de todas las maneras posibles!
Arranquemos de sus índoles los esporos patógenos, aireemos los lares montañeses, limpiemos las ropas, los lechos, las cuadras, los pajares, las portaladas, las callejas... Démosle al habitante montañés lecciones y ejemplos de aseo e higiene... Démosle órdenes, mandatos, socorros... que delante de cada hogar se abra una cátedra de enseñanzas de limpieza y moral, las dos hermanas benditas, en cuyos brazos se mece la humanidad del porvenir... Al lado de cada individuo, candidato a la tuberculosis, coloquemos un mentor cargado de remedios, de preservativos... La profilaxis. No hay otro medio; no hay otra forma de atacar a la enfermedad. Si ésta arroja su legión granular en cualquier seno orgánico, poco es ya lo que se puede hacer por el invadido; cuando el exudado de los tubérculos corre por las capilares, el envenenamiento se ha realizado en todos los rincones del organismo; sobre la criatura mordida por aquellas oleadas de supuración ya no brilla el astro de la esperanza; en torno de su vida crece la muerte a cada pulsación de su corazón... Antes, ¡antes!, de que las colonias granulares conquisten las vísceras es cuando se pueden salvar las existencias... Hagamos a nuestros montañeses inmunes a la invasión tuberculosa, ya que la naturaleza de la Montaña nos da todos, absolutamente todos los medios de inmunidad.
Dejemos para más adelante, como complemento de la gran obra de salvación, los proyectos de sanatorios, de hospitales especiales para la enfermedad. Estos proyectos, por lo grandes, dado el estado económico de diputación y ayuntamientos, son de tan remota realización, que dan lugar tranquilamente a la mayor invasión. Es preciso empequeñecer la acción del remedio, puesto que es pequeña la situación de nuestra patria. La aldea, ¡la aldea!, el rincón rural, ese asilo, esa especie de individuo relativamente a la ciudad, es la que hay que atender preferentemente, puesto que esa aldea, ese rincón, es el manantial de organismos, el surtidor que, gota a gota, marcha a engrosar las huestes sociales. Sí, de esa aldea, de esos hombres y mujeres de los campos, se conforma la muchedumbre de las ciudades. Que lleven ellos, en su sangre, todas las purezas de la sanidad y servirán de venero para neutralizar, con sus cristalinas ondas, la ciénaga donde hierve el dolor y la muerte ciudadanos; que lleven ellos gérmenes de putrefacción y de insania y el caudal de las corrupciones se multiplicará, ahogando cuantas fortalezas se opongan a su paso.
* * *
¿He llegado con mi palabra al fin propuesto? ¿He levantado en algunas almas el deseo vehemente de sacudir el marasmo enervador que, para todo bien y toda prosperidad patria, invade los espíritus españoles? ¡Ojalá fuera así! Réstame suplicar que. si se utilizasen, por los que pueden y quieran, alguno de los medios que he propuesto para salir a la defensa de la salud del pueblo montañés, sea olvidado mi nombre, y toda cuanta atención se hubiera de gastar en ocuparse de mi personalidad se emplee en activar, en hacer fecunda la campaña contra la tuberculosis, de modo que pueda llegar un día que, al asomar el sol por los riscos bravíos del puerto de La Sía y al hundirse en las crestas rocosas de la sierra de Cuera, alumbre, en el país montañés, la regeneración física de sus hijos, el retorno a las fuentes de su origen, indomable a todo agente destructor. La afirmación para el porvenir de esta raza cántabra, la única, la capaz, por su genealogía y por las condiciones del país donde mora, para apiñarse en apretados haces ante hueste invasora de ajena raza; la única, la capaz de recoger la desgarrada bandera de la patria y, envolviéndose en sus pliegues, enmontarse en los bosques de sus ásperas cordilleras para erguirla, con potente mano, en el más alto risco y, desde allí, ofreciéndole por coraza los desnudos pechos, flamearla a todos los vientos de la Península para agrupar a su bendita sombra los restos de nuestra nacionalidad... ¡Cuidemos, cuidemos de esta raza cántabra, hoy que desde todas las moradas del mundo empiezan a surgir aves rapaces que, girando en inmensas órbitas sobre las naciones enfermas o agotadas, las anuncian, con el graznar de sus ambiciones, la proximidad del desgarramiento! ¡Hagamos brotar de nuevo de estos llares, donde se colgaba el pernil del oso cazado pecho a pecho por el montañés, naturalezas fuertes, robustas, y que, al traernos el negro porvenir que se abre a nuestras miradas el viento de las grandes y sangrientas revoluciones humanas, nuestros montañeses, vigorosos, enérgicos y honrados, sean el sagrario donde se guarden y se defiendan todas las virtudes del cuerpo y del alma sanos!
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)