Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)
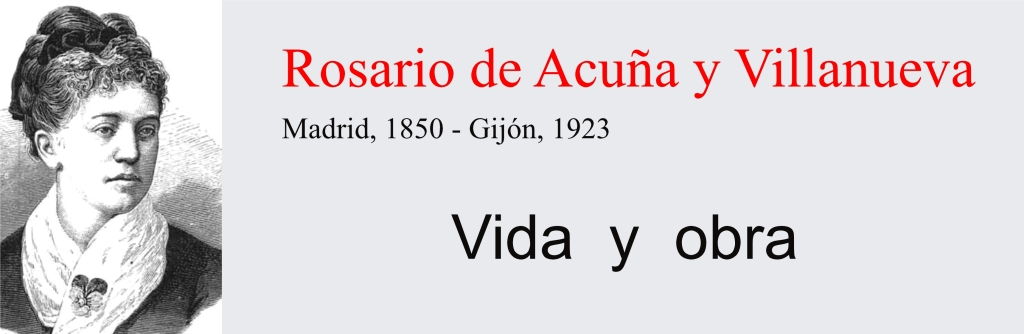
La bien amada del sol y del mar,
los dos colosos engendradores de la vida!
No son hijos de mala madre los que, por suerte, nacen en este rincón florido del mundo, donde arden las llamas del padre del día vertiendo, en olas de luz y de calor, la fuerza creadora, donde el primer aliento de la vida palpita, impregnado con las acres brisas de dos océanos.
¡Cantemos a la madre, de la cual nunca podremos avergonzarnos! ¡Fuerte y hermosa madre, cuyos desmayos serán pasajeros, pues renacerá siempre más gloriosamente enriquecida con su propio dolor! ¿A dónde camina con su hueste de hijos esta España doliente y agobiada? Al renacimiento.
Aunque parezca muerta, ella revivirá con más ímpetus, porque el horario de la tierra cuenta los siglos por minutos, y ¡qué son los minutos para la existencia de las razas! El historial del mundo cambiará los nombres de los pueblos, pero ellos seguirán siempre condensando las energías integrales de su naturaleza, impulsados por las divinas leyes del progreso, que han traído la vida desde la roca al hombre y que la llevarán desde el hombre al ángel. Entre todos los pueblos del mundo el español es uno de los más vigorosamente constituidos en la Turquesa de la raza latina, primoroso estuche que encierra el alado espíritu de la inmortalidad, con el cual podrán las especies futuras escalar el, hoy soñado, paraíso.
¿Qué misterio engendra a nuestro pueblo, igual siempre a sí mismo, desde las penumbras de la edad histórica hasta los días presentes? Su suelo y su cielo.
El rocoso riñón que, desprendido del Atlas africano, y desgajado de la sumergida Atlántida, quedó enhiesto, desde las cumbres pirenaicas a las neveras del Mulhacén, bañando sus arenas, o sus acantilados, en las azules aguas mediterráneas o en las turbulentas rompientes del océano, esconde, en sus entrañas, circuitos de energías en cuyos torbellinos vitales se engendran siempre las mismas formas de actividad humana.
En vano es que pueblos invasores hollaran este suelo trayendo en sus legiones costumbres y leyes opuestas a los aborígenes. Llegaron los celtas; sus sacrificios druídicos enrojecieron, con sangre humana, los robledales de Cantabria, y de aquellas ferocidades sombrías, inspiradas en metempsicosis prehistóricas, quedó solo en España la valentía de los astures, que se ejercitan luchando, cuerpo a cuerpo, con el oso feroz de sus montañas; la suave luz de los vergeles cántabros amansó la barbarie celta injertando, en la rudeza de sus descendientes, la hermosura emanada por los virgilianos valles gallegos.
Llegaron los fenicios y los cartagineses; como aves de rapiña se echaron sobre los tesoros de nuestro suelo, pensando esquilmarlo y volar con las garras llenas de riqueza; pero sus artes, sus mañas, sus argucias; toda la maravillosa lucidez de su ingenio de traficantes, sirvieron para fecundar las artes íberas que, gracias a los pretenciosos conquistadores, salieron de la infantil barbarie, ligando, con irrompibles cadenas, a los mismos que vinieron a encadenarlos. Se prepara así el pueblo íbero a la batalla que el sensualismo romano venía a ofrecerle y, en su lucha con él, sale triunfante; sobrio y bravo, fuerte y ágil, sencillo y audaz, en vano el imperio le ofrecía, en la copa de oro de todos los placeres, el servilismo y la humillación; las legiones romanas cruzaron la patria; los íberos aprovecharon de ellas cuanto a su progreso les fue útil; pero el enervante veneno de la crapulosidad romana, que llevaba la esclavitud en su entraña, no logró arraigar en los hogares españoles y rodó por las mesetas de Castilla y los riscos carpetanos sin que tan poderosa raza sintiera en sus arterias un solo latido de agotamiento.
Llegan los bárbaros, asolando la civilización romana; su sangre, oxigenada entre las selvas milenarias del Rin, cae a torrentes sobre la empobrecida sangre latina, y en aquel trajín de vigores, que expurga las miserias del decadente imperio, un ramalazo de energías viene cruzando España a fijar y esculpir la nacionalidad ibérica; y, como si fuera preciso, para los altos destinos de nuestra raza, que se amansaran, de una vez para siempre, sus rasgos feroces, aquellos nuevos conquistadores fundan la dominación goda sobre el apacible ideal cristiano que, al ser asimilado por Iberia, la convirtió hacia los primeros pasos del altruismo y la fraternidad, ¡crepúsculo auroral del sol del amor que habrá de lucir, en los siglos futuros, sobre la especie humana! Transfórmanse los rudos vencedores de celtas, fenicios, cartagineses y romanos, en hábiles artífices, inspirados con las sublimidades de un mundo futuro y las filigranas del arte gótico, austero en sus principios, gracioso y florido en sus finales, levanta en el solar español, maravillosos monumentos de pétreo encaje que, a través de lustros y lustros, todavía yerguen sus cresterías de granito en el azul del cielo.
Aquellos invasores que no traían, desde el centro de Europa, más que las groseras pasiones de la barbarie; aquellos vándalos y alanos, que devoraban la carne cruda ablandándola, bajo las pieles de sus monturas, con el golpear de sus ancas semisalvajes, al pisar la tierra española, al recibir en sus organismos brutales los efluvios de sugestiva templanza, que se desprenden de nuestro suelo y de nuestro cielo, modificaron la estructura de su raza, donde se injertó la virtualidad del arte, presea esencial de la estirpe latina que, de generación en generación, ha venido dotándola con esplendores divinos.
Se
inicia el sombrío periodo de
Por
las curvas de los ajimeces árabes se asoman las huríes de
los harenes y, entre el aroman de jazmines y azahares, se
canta el triunfo de la naturaleza amante y fecunda, única
diosa capaz de conducir la estirpe humana de los alcázares
de la inmortalidad. Al son de las zambras, que zegríes y
abencerrajes entonan en el Generalife y
Aquellos
agarenos que, al pisar la ribera del estrecho de Hércules,
traían todas las agrestes fierezas de África, se
transforman en nuestros vergeles andaluces, en dechados de
cultura, de cortesanía y de gracia, como si, al mezclarse
sus toscas sobriedades con nuestras exquisiteces espirituales,
se hubiese cumplido el mandato de crear una nueva
personalidad española, más apta que ninguna de la tierra,
para realizar los hechos que el porvenir nos guardaba.
Todas
las reminiscencias de las seculares civilizaciones asiáticas
vinieron, por la corriente agarena, a enriquecer las
herencias del imperio gótico, y la religión de la belleza
en la forma, en el color, en el sonido y en el gusto quedó
esculpida para siempre en la raza ibérica. Mientras la
suciedad y el espíritu guerrero, mezclados en el campamento
de Santa Fe, lucían sus alardes, vistiendo a una reina con
piojosa camisa, y lanzando a valientes capitanes a la
conquista de Granada, para arrojar de España aquella media
luna, aborrecida más aun por su ambiente de vital
naturalismo que por el daño que a la patria hiciera;
mientras todo el mundo tétrico de
Aparece
el momento en que, condensados en nuestra raza todos los
caracteres étnicos que la constituyen, irradia con esplendor
glorioso. Flandes, Italia, África sienten el sol español en
sus leyes, en sus costumbres, en su vida política y
económica. Una avalancha de grandiosidades científicas,
industriales y artísticas se extiende desde Castilla hasta
los más apartados rincones de Europa; el alma española,
palpitante con el ritmo de la conquista, corre presurosa
allí donde hay algo que saber, que lograr, que descubrir,
que poseer, y ebria con los tesoros de acarreo que heredó de
sus antepasados, llega el momento fúlgido de sus historia
mundial; su inquietud, pletórica de vida, se traduce en
devorante afán aventurero. Inconscientes de su propia
grandeza, los hijos de España transforman, en ambición, en
fama y fortuna, el hálito genial que los anima y el astuto
ribereño del Mediterráneo, el seco indígena de Extremadura,
el audaz cántabro, los bravos hijos de Aragón y el tenaz
aborigen gallego, siente la nostalgia de una epopeya
presentida; y al llegar Colón a España, desposeído de
juicio por Europa central, que miraba como demencia sus
ensueños científicos, el genio ibérico se condensa en
torno de aquel gigante de la intuición, como si al
vislumbrar las regiones del nuevo mundo hubiera hallado en
ellas un palenque digno de su grandeza y de su valentía.
Parten
las carabelas españolas del puerto de Palos; en ellas va un
puñado de aventureros; acaso los más míseros, los más
inconscientes, los más brutalmente ambiciosos de las
regiones españolas; ansia de oro, ansia de placeres,
inquietud de mesnadas hechas a la vida holgazana e imprevista
del campamento o de las guerrillas; todas las pasiones
menudas de gentes sin hogar, sin ternuras, sin ilustración,
acaso sin moral, se reúnen sobre las cubiertas de las naves
colombinas; empieza la navegación por los ignorados mares
trayendo, a cada nueva aurora que surgía, una nueva
rebelión de ambiciones no satisfechas, que agobiaban al
santo que iba a pagar, con su martirio, el transformar la
tierra en astro del cielo. Se levantan al fin delante de la
proa de
Aborda
aquella legión de aventureros la tierra americana, y las
primeras auras de la solidaridad mundial comienzan a cruzar
de continente a continente. Álzase en las manos españolas
la luminosa antorcha del progreso y se funden las artes de
los incas y de los aztecas con las atrevidas aristas de las
catedrales góticas y las curvas festoneadas de las mezquitas
árabes.
Como
si no bastase aquella epopeya de Colón para satisfacer la
superabundancia de actividad del genio hispano, Hernán
Cortés, Magallanes, Maldonado y Hurtado de Mendoza completan
la dominación del Nuevo Mundo, que desde las Montañas
Rocosas hasta el cabo de Hornos se siente hollado por plantas
españolas. ¡Qué epopeya tan sublime no representan los
periodos que nos hicieron dueños del Perú, de Méjico y del
mar Pacífico! El temple de alma de aquellos que sintieron
los horrores de
Queda
la mayor parte de América sometida, conquistada, dispuesta
al arraigue de la rama más vigorosa del secular y frondoso
árbol latino, el mundo comienza a sentirse dueño de sí
mismo. España, como heraldo de todas sus grandezas, avanza,
en la vanguardia humana, con el pendón de Castilla
desplegado. Se esmaltan con los destellos del oro mejicano y
andino, las basílicas y los palacios aragoneses y catalanes.
Una flora y una fauna chorreando mieles y esparciendo colores
viene, desde aquellas paradisíacas regiones, hijas del Sol,
a sembrar de ramalazos de dulzura y reflejos de aurora los
campos andaluces y canarios, el archipiélago balear y las
costas levantinas, hijas, también privilegiadas, del
soberano del día. Las plumas de los colibríes tropicales
bordean los mantos regios de la dinastías austriaca; el
fúlgido rielar de los diamantes peruanos ilumina los
florones de la nobleza castellana; la lana de las vicuñas
andinas teje los capotes de los guerreros hispanos; el pelo
del castor californiano ondea, en fieltros flexibles, sobre
la rizada cabellera de nuestros artistas; el plumón de los
pingüinos magallánicos rellena los almohadones donde se
reclinan, en las cortes de amor, las reinas de nuestros
torneos; las tortugas del golfo antillano chapean, con
áureas transparencias, las arcas dotales de nuestras
infanzonas y las perlas del mar Caribe se cimbrean, en
apretadas borlas, sobre el seno de las doncellas españolas,
mientras la almendra del cacao, y el almíbar de la caña, y
la pulpa del coco, y la corteza del quino, y la caoba, y
ébano, y el palo de rosa, y el hierro, y todo el torrente de
riquezas de las tierras y los mares americanos, comienza a
correr por el atlántico sobre las naos españolas y
portuguesas, hijas ambas de la misma gloriosa raza que ha
engarzado, en el broche de la península hispana, la sarta de
tesoros esparcidos en los ámbitos del planeta.
Al
impulso de tan esplendoroso poderío irradian, en su apogeo,
las maravillas del renacimiento, y, como si no bastase aun a
nuestra gloria tanta soberanía, atraviesa Legazpi los mares
de China, y el archipiélago filipino siente el regatón de
la bandera española clavado en sus entrañas, y aquellas
regiones del mundo primitivo empiezan a mandar preseas a la
corona de Castilla consiguiéndose al fin que en sus dominios
no se ocultase el sol.
El
mundo nos contempla asombrado; las naciones de Europa nos
piden venia para los planes de su vida interior; sus
ejércitos toman al nuestro por modelo; sus universidades
demandan de las nuestras mentores para guiarse en las cumbres
de la sabiduría; sus industrias piden a nuestros talleres
maestros que las afinen; sus genios copian, de los nuestros,
las modalidades de las creaciones gloriosas y la
civilización se llena de obras científicas, artísticas e
industriales de las escuelas españolas.
Por
todas partes la palabra de nuestro idioma castellano vibra
elocuente, asombrando a las multitudes y a las aristocracias,
con la multiplicidad de sus giros, tan pronto mimosos y
llenos de una cadencia melopédica que se desliza en ondas de
suavidad incomparable, tan pronto cordos [¿crudos?] y
ásperos en brusquedad rocosa que rompe brutalmente el ritmo
y atrae la idea de un cataclismo asolador; unas veces
sencillos y serenos, fluyendo mansos y austeros para esculpir,
con trazos imborrables, todos los pensamientos de generosidad
y altruismo, y otras veces gráciles, ondulantes en
vibraciones argentinas, imagen de mariposas alegres que
retornan cien veces sobre el cáliz de la misma aromosa flor;
y cual si toda esta soberanía del lenguaje castellano,
mosaico de bellezas, donado por nuestros ascendientes y
seleccionado en el crisol latino necesitase quedar esculpido
en los anales de los siglos, en forma cristalizada y tangible,
surge, desde el sombrío rincón de una cárcel de aldea,
aquel genio inconmensurable del habla española, que
vistiendo la trusa de los tercios de Flandes, restañada
apenas su sangre de glorioso luchador, supo olvidar las
tristes horas de su doliente vida trazando, en las estepas
manchegas, la silueta imperecedera de don Alonso Quijano, el
Bueno, campeón de todas las idealidades, síntesis inmortal
del espiritualismo latino que, aun estando loco, es el único
capaz de conducir el alma humana a las cumbres de la
mentalidad altruista.
Escribe
Cervantes su Quijote, y queda, para siempre, el grosero
Sancho relegado a la servidumbre; nada importa que los muros
sombríos de El Escorial proyecten su noche fatídica sobre
los destinos de España; era forzoso que a tal continuidad de
siglos brillantes sucediese el sopor del descanso;
entenebrécese la vida patria con aquel jadeo de iniquidades
que brotaba de la agotada casta del demonio del mediodía;
todo lo selecto y aristocrático de la intelectualidad
española se achicharraba en las hogueras de
Desmayábase
la patria, pero no sucumbía; como Anteo cada vez que el
destino la derribaba en tierra tomaba de ella nuevos vigores.
Perdida la soberanía de casi toda América, ni un alma,
verdaderamente española, se alejó de sus regiones; los
próceres que servían sus virreinatos, la recia oligarquía
que se embarcaba hacia las Indias para llenarse de oro y de
honores, hubo de escapar de aquellas tierras ante el viento
huracanado de la democracia que los hijos del pueblo español
hacían correr desde los valles de Querétaro hasta las
neveras del Aconcagüa; pero la rama ibérica, desgajada del
árbol peninsular, siguió, con firme raigambre, creciendo
frondosa desde las pampas argentinas hasta las riberas de
río Grande; nadie ni nada podría ya borrar, en la sucesión
de los siglos, de aquel hemisferio terráqueo, la huella
indeleble del abolengo hispano; nadie ni nada arrancará del
contorno ecuatorial del mundo americano el luminoso surcos de
la nacionalidad ibérica, y aunque el patrio solar, por ley
geológica, se hundiera en los mares, allá, en aquel enorme
continente americano, quedará, luminoso e imborrable,
escrito con el idioma de Cervantes, el glorioso nombre de
España.
Puede
el mundo rodar siglos y siglos; mientras América subsista
volverá la mirada al solar español, de donde recogió el
genio altivo y poético, valiente y sobrio, leal y cortés,
audaz y elocuente que inunda de claridades la vida y que es
el más glorioso blasón de la estirpe latina.
Toda
la existencia radiosa de la patria parecía terminada en los
albores del siglo XIX; rendida con los laureles de sus
triunfos había bajado, de escalón en escalón, a la más
negra hondura; pobre, agotada, roída por la miseria de los
vicios en sus clases altas y la miseria de la ignorancia en
sus clases bajas; ingrata con sus hijos excelsos, que siempre
los tuvo y de talla gigante, aun en sus días más
desventurados; fanática, supersticiosa, hipócrita, parecía
ser una manada estúpida de mansas bestias destinada a llenar
los estables del primer amo que quisiera guiarla.
Olvidándose completamente de que los pueblos son los
árbitros de sus reyes se arrastraba besando las manos que la
esquilmaban y aplaudía, con idiota regocijo, las obscenas
lujurias de una corte crapulosa e imbécil; todo aliento de
vital energía había huido de las regiones españolas, y de
tal modo aparecieran muertas que su estado hubo de engañar a
profundos pensadores, que supusieron sería remedio de sus
males entregar la patria esclavizada al nuevo César que se
coronaba en las Galias. Preparose la situación para hacer de
Mas
el genio español dormido, nunca muerto, sintió en su
corazón ese hálito de frío que precede a los días de las
grandes iniquidades; una ráfaga de indignación vino a
levantar, en el alma española, los escondidos restos de
aquellas herencias celtas, fenicias, romanas y árabes que
hicieron de nuestros íberos gigantes en valentías, astucias,
fortalezas y agilidades; el pueblo, la masa, aquella
muchedumbre que semejaba rebaño dócil, rugió de espanto y
furor al sentir en su cuello el latigazo galo…Cruzan los
campos de Castilla los rudos campesinos montados en las
desabridas mulas de labranza, calzados con rotas alpargatas,
sin espuelas ni estribos, golpean los ijares de aquellas
mansas bestias que jadean, galopando con frenesí, como si el
fuego que palpitaba en el corazón de sus jinetes las hubiera
transformado en voladores corceles, capaces de competir con
los terribles húsares de la muerte; levántanse en ls
manos encallecidas por la esteva la hoz segadora, el hacha
aplastante, la horquilla que desgarra y el guijarro que vuela,
llevando en sus aristas la muerte. Al paso de aquellos
labriegos, emisarios que llevaban el grito de libertad a los
confines de España, salen de los hogares, más bien de las
cuevas rurales, las mozas garridas de ojos amorosos, las
secas viejas de cuello temblón y blancas lanosas guedejas,
los tiernos rapazuelos de carne curtida por las inclemencias
del campo, y, todos juntos, corren, gritando por caminos,
montes y valles, para encender, de aldea en aldea, y región
en región, el sagrado fuego del amor a la patria.
Siéntese
en las ciudades simultáneamente que en los campos, el
estremecimiento que impulsa a la libertad o a la muerte, toda
la manolería, que vegetaba indolente en romerías y verbenas,
destoca sus cabezas de flores y sus talles de chupas, y con
las tijeras que dieron elegancia a los rebocillos, y con las
navajas que descañonaran a los petimetres, defendiendo el
pecho por la pañosa capa, liada al izquierdo brazo, como
bien ceñida muleta, o con la mantilla de madroños, y como
escudo arrebujada delante de la mórbida garganta, nuestros
chisperos y nuestras manolas salen, en desbandada, a rajar
los vientres de los caballos y jinetes de los invasores
franceses.
Y
cuando el poder del coloso imperial había acumulado en
Zaragoza,
Gerona, Madrid, Bailén: las Numancias de
¡Densa
nube oscurece el presente de la patria! Todo un siglo de
lucha para defender la libertad y no perder el último
florón de la corona americana arrancó de los hogares
españoles, la juventud sana y valiente que fue a morir en
las maniguas cubanas, y en los campos vasco-levantinos. Como
si aun nos sobraran vigores, después de haberlos dado a un
continente, luchamos cien años unos contra otros, y, a no
tener la raza tan virtual valía, nuestra nacionalidad, como
la de Polonia, se hubiera perdido en la historia del mundo.
¿Qué
prueba mejor se necesita para aquilatarnos como excelentes en
el concurso de las razas que este continuo torrente de sangre
juvenil, desfloramiento de todas las primicias que vienen
derramando, sin cesar, desde la epopeya de
¡Ah!
¡No importa que aparezcamos muertos ante la vertiginosa
marcha progresiva de la vivaz Europa! ¡También en las
misteriosas regiones de la muerte la vida circula poderosa,
haciendo triunfar las sublimes aspiraciones al infinito; y
nuestra raza íbera es una síntesis de espiritualidad humana
que toma incesantes vigores en nuestro suelo peninsular bajo
este cielo hispano!
No
hay, en la redondez del planeta, rincón alguno donde la
naturaleza haya vertido con más generosidad sus
fecundantes dones que en este riñón rocoso desprendido del
Atlas africano, desgajado de la sumergida Atlántida, que
avanza hacia el gran océano como graciosa perla colgante de
la diadema europea.
El
sol de oriente, trayendo a España los besos de fuego de
Cámbiese
aquella naturaleza riente que habla de las graciosas danzas
griegas y de las fúlgidas noches africanas al doblarse
Y
los cordales de Leitariegos y Pajares; las selvas centenarias
que descienden de Torrecerredo y Peña Vieja; las cañadas de
Valnera y Encartaciones; las plácidas vegas del Nalón, del
Saja y del Pas; los bosques y valles vizcaínos y
guipuzcoanos se impregnan de una suave y melancólica
belleza al ser besados por las auras del impetuoso mar…
Y
cuando, por todo el litoral hispano, ha extendido la
naturaleza su gama completa de matices, desde la imprevisora
alegría hasta una paz de intuitiva inmortalidad; cuando
nuestros mares han constituido en nuestras regiones los
organismos más extremos, los tres grandes surcos de la
hispana estructura orográfica, en solanas y umbrías
desplegados, completan las vibraciones intrínsecas de la
vitalidad de la raza.
Tardo,
rudo, indomable, pero firme, paciente y bravo en las
montañas astures y cántabras; seco, áspero, huraño, pero
leal, pensador y consciente en las cordilleras centrales;
voluble, indolente, impulsivo, pero artista, genial y
valeroso en las florestas de Sierra Morena, el hijo de
España adquiere, en cada pedazo de su suelo, un nuevo
aspecto de grandeza, cuyo conjunto le asegura la supremacía
de los vencedores; y sobre todos los tesoros síquicos que
arranca el espíritu español de su rico y variado suelo
flota el ambiente de nuestro sol que, al rodar por la ruta
intertropical, brilla espléndido y fulgurante sin condensar
más lluvia que la precisa para que sus rayos luzcan
purísimos, sin consentir más nieve que la necesaria para
que en las montañas no falte nunca el cristalino raudal de
las fuentes.
Todavía la naturaleza, pródiga con este rincón florido de España, la quiso dotar con inestimables preseas al henchir las entrañas de sus cordilleras con me-tales preciosos y depósitos inmensos de carboníferas masas, por entre las que corren regueros de aguas minerales cual ninguna región del mundo las posee; y aún le entrega su más preciado beso de amor haciendo fluir hacia ella las tibias ondas de la corriente ecuatorial del golfo mejicano; río cálido que atraviesa el océano y, bañando las Islas Afortunadas, ricas perlas de la corona española, lanza sus aguas al noroeste peninsular, dejando en las ensenadas de nuestras riberas septentrionales el torrente creador de todas las especies marinas, que las convierten en las pesquerías más apreciadas; extendiendo al mismo tiempo sus tibiezas como edredón mágico por nuestro norte, transformado en la comarca más suave y fecunda de Europa.
No lloremos por este pobre presente, al parecer sombrío; en nosotros se encierran virtualidades de resistencia capaces de un renacimiento maravilloso. Esta disgregación que sufre nuestro linaje, esta desviación de todo progreso y solidaridad que nos aqueja, es el contragolpe de mil años de luchas y heroísmos; el germen de nuestra definida personalidad latina late poderoso en el corazón de nuestro pueblo. Sobre todo pantano infecto el rodar de los días trae abrasadoras ráfagas que lo desecan y sanean. ¡Qué de riquezas brotan entonces en el fondo de aquel légamo! ¡Qué de gérmenes vigorosos arraigan en la despreciada ciénaga! ¡Qué transcurra un siglo y una floresta exuberante de hermosuras, aromas y frutos será el manto preciado que cubra, para siempre, el antiguo fangal! Bajo el cieno de nuestra superficie nacional, el alma íbera esparce potentes semillas. Que el viento abrasador de las revoluciones sople en la superficie del pantano, secando el detritus de nuestros cansancios. Que se abrasen las zonas pestíferas, donde todos los degenerados de la patria bullen y triunfan, y los gérmenes de nuestra raza, arraigados en el légamo, libres, por los vientos de libertad, de la estancada linfa, se extenderán de nuevo poblando la patria con las florestas hermosas, perfumadas y fecundas del progreso.
Nada importa que las merodeadoras razas septentrionales intenten poseernos, ellas serán las poseídas. Cuanto más enteras, metodizadas, previsoras y frías vengan a nosotros, con más impetuosidad serán dominadas por las corrientes de nuestra sangre latina, y cuando estén más seguras de habernos conquistado, el genio español, desplegando rápidamente sus alas de alondra inmortal, se alzará de los surcos de su decadencia para llenar el mundo con los ecos de su canto triunfante, ebrio de amor y de espiritualismos.
Dejémonos seducir por los enamorados que atrae la belleza de nuestro solar; nos hace falta beber en la copa del septentrión las heces de sus egoísmos. Estamos necesitados de amargos revulsivos que encrespen en nuestra sangre todas las mieles de que nos dotó la naturaleza. Esperemos serenos al invasor, sea el que fuere; venga como quiera, que en nuestro lecho de flores, bajo nuestro radioso cielo, aspirando las brisas de nuestros fecundos mares, se dormirá conquistador para despertarse vencido, y España, la bien amada del sol y del mar, los dos colosos engendradores de la vida, volverá a colocarse en la vanguardia humana llevando al templo de la inmortalidad la gloriosa enseña de su estirpe latina.
1907
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)