Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)
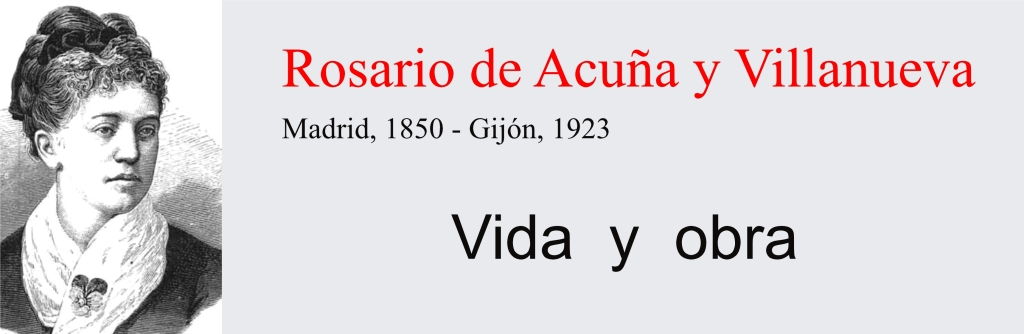
«Teón, profesor en Alejandría, comentó a Euclides y a Tolomeo, y fue más famoso por su hermosa hija Hipatia. Aprendió ésta con su padre las matemáticas, y habiéndose perfeccionado en Atenas, fue invitada para que enseñase filosofía en Alejandría. Era partidaria de los eclécticos apoyándose, sin embargo, en las ciencias exactas, e introduciendo sus demostraciones en las especulativas, con lo cual les dio un método más riguroso que nunca. El obispo Silesio, su discípulo, la respeto siempre. Orestes, prefecto del Egipto, la amaga y la admiraba, y por sus consejos se gobernaba en la enemistad que, por entonces, surgió con el fogoso arzobispo San Cirilo: díjose que Orestes, por amor de Hipatia, dada al paganismo, perjudicaba a los cristianos por lo cual algunos imprudentes amotinaron al pueblo en contra de ella, de tal modo que un día, al dirigirse a la cátedra la sacaron de su carro, y después de haberla maltratado, la dieron muerte, arrojando sus miembros al fuego»
Historia Universal de César Cantú. Tomo 2º
«¡Hipatia y Cirilo! La filosofía y el fanatismo no podían existir juntos y reconociéndolo Cirilo obro según su idea. Cuando Hipatia se encaminaba a su academia, fue asaltada por las turbas entra las que iban varios monjes, desnudada en la calle, arrastrada a una iglesia y allí… (¡!)… asesinada por la masa de Pedro el Lector: el cuerpo fue destrozado, la carne raída de los huesos con conchas, y los restos arrojados al fuego… Nunca tuvo Cirilo (¡el santo!) que dar cuenta de este horroroso crimen; parece pues que se aceptaba que el fin justifica los medios.
Así acabó la filosofía griega y pereció la ciencia.
La suerte de Hipatia sirvió de aviso a los que intentaban cultivar los conocimientos.
No hubo libertad para el pensamiento: todo el mundo tenía que pensar como la autoridad eclesiástica ordenase.
………
¿Y puede alguien dudar del resultado del conflicto?
Todo lo que descansa en la ficción y el fraude será derribado.
La fe tiene que dar cuenta de sí a la razón.
La religión tiene que abandonar la posición imperiosa y dominadora que, por tanto tiempo, ha mantenido contra la ciencia.
Los eclesiásticos aprenderán a conservarse dentro del dominio que han escogido y dejarán de tiranizar al filósofo.
……….
Lo que escribió Esdras en las márgenes del río de los sauces llorones, junto a Babilonia, hace más de veintitrés siglos, aún se conserva:
«La verdad es eterna y no perece jamás; vive y vence siempre»
Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, por Juan Guillermo Draper
El sol del África elevaba majestuoso trayendo en sus rayos espléndidos los candentes vapores del arábico desierto. La ciudad de los Ptolomeos sacudiendo los adormecimientos del descanso, chispeada de puntos luminosos, comenzaba el sublime concierto de sus gigantescas munificencias, esparciendo sobre el resto de la tierra regueros profundísimos donde las artes y las ciencias vertían a torrentes los tesoros de sus inspiraciones. La Atenas africana, el faro que iluminaba como emporio de todas las grandezas los continentes conocidos por las razas caucásicas, la suntuosa Alejandría se despertaba a una fecha memorable que había de marcar la primera hora de su funesta decadencia. El último de sus filósofos había de sucumbir bajo aquel sol que se elevaba, y, con el postrer aliento del mártir, ascenderían las nieblas sombrías de la ignorancia sobre aquellas radiosas academias que ofrecieron al pensamiento humano anchísimas sendas por donde caminar en busca de la verdad.
Nada, al parecer, turbaba el magnífico despertar de la gran metrópoli, y sobre las calzadas donde surgían los atrios de los palacios con sus columnatas salomónicas y sus peristilos griegos, el pueblo alejandrino apresurándose o en sus trabajos o en sus placeres, pululaba cruzando por entre los bien regidos carros de la aristocrática dama y el ilustre prócer. Los quitones se plegaban airosos sobre los hombros de aquellos hijos del Egipto que redondearon sus nerviosas musculaturas con la entendida educación del gimnasio hasta moldearlas en las formas esculturales de la artística Grecia: los jardines suspendidos sobre las azoteas y los terrados, con toda la grandiosidad de los babilónicos, derramaban sobre las balaustradas de pórfido y de jaspe, los apretados ramilletes de rosas alejandrinas que mezclaban sus perfumes con el del mirto y los jazmines, y sus colores de aurora y nieve con el verde aterciopelado del naranjo, y el delicado gris de la palmera, mecida suavemente por las brisas del Mediterráneo que, purificando el cielo, la brindaba un fondo azul turquí para delinear su elegante silueta con minuciosos recortes. La gran biblioteca, o museo, elevada con los mármoles más preciosos en el Bruquion, o barrio aristocrático de la ciudad, abría ya sus puertas a los sabios del mundo que acudían ansiosos de aumentar sus conocimientos en aquel riquísimo santuario de la ciencia en donde Ctesibia inventó la máquina de fuego, perfeccionada por su discípulo Heron, que a su vez hizo funcionar la primera máquina de vapor, en donde Apolunio ideó los relojes de agua, que, gota a gota, medían el tiempo; en donde Arístico, Timocaris, Hiparlo, Sosírgenes, Eratóstenes, Ptolomeo[1] y tantas otras lumbreras del humano linaje acumularon páginas gloriosas para las matemáticas, la astronomía, la física y la mecánica, encendiendo en la historia de la tierra tan grandes focos de sabiduría que, a pesar de los siglos que han rodeado sobre las ruinas egipcias, aun lucen inextinguibles ante la contemplación de los hombres inteligentes.
Las públicas academias empezaban a poblarse de muchedumbres ávidas de oír la palabra del filósofo enseñando el método de investigar la verdad y aplicarla a la mayor velocidad del hombre, por todas partes los rumores de una ciudad, que se consideraba como el núcleo de todas las maravillas, se entremezclaban confusamente, elevando sus armonías, cuyos ecos, repercutiendo de nación en nación, de raza en raza, hicieron de Alejandría el cerebro del mundo antiguo.
Con el fuego sagrado de la inspiración brillando en sus pupilas, con toda la soberanía de su inteligencia privilegiada en los majestuosos contornos, rodeando su augusta cabeza con la aureola del genio, y ostentando en sus ademanes la sencilla serenidad del sabio, así debió ascender a su carro en aquel día memorable la hija de Taon; la hermosa Hipatia, último filósofo de Alejandría, que cerró con su muerte las puertas del templo de la libertad tomado al asalto por las huestes fanáticas en los albores del siglo V.
Los tiempos, al rodar, carcomen de la historia los detalles, y solamente los grandes contornos, las moles inmensas, las supremas catástrofes, o las sublimes bellezas, se ofrecen a nuestros ojos cuando los siglos se amontonan multiplicados sobre esas personalidades gigantescas en los anales de la humanidad; pero así como el hábil geólogo reconstruye hasta con el propio colorido el ser prehistórico por uno de sus restos petrificados, así el fuego del alma apasionada por los ideales redentores de la especie humana, colorea, funde, modela y hace surgir, con exactas minuciosidades a los mártires de la verdad, cuyos grandes hechos testifica la historia. Séame pues permitido levantar del polvo de las ruinas alejandrinas la figura de aquella mujer, cuya silueta trazada con gruesos rasgos permite al pensador trasladarse al pasado y reconstruir una por una las piezas de tan sublime estatua y los detalles de tan imborrable suceso.
Hipatia fue hermosa, fue sabia; en su espíritu, caldeado por el fuego del genio, creció avasalladora el ansia de la exploración, y, en aquellos tiempos, cuando aún el catolicismo no había logrado reducir a la mujer a sierva del hombre; cuando aún no la había relegado a la misión de hembra que es procrear sin cesar y sin cuidarse para nada de la educación de la proles; cuando aún se dejaba al pensamiento femenino los anchos campos de la filosofía, de la ciencia y del arte, Hipatia aguijoneada por la alteza de su inteligencia, debió recoger en ella inmenso raudal de conocimientos.
* * *
«Su padre le enseñó las matemáticas y fue célebre por ello» ¡Oh!, ¡qué poema de ternura y de grandiosidad encierran estas sencillas palabras! Aquella niña retraída de los infantiles pasatiempos para escuchar la explicación de los números y las líneas; aquella adolescente ciñéndose descuidada el himation sobre la tersura de su busto por tener el pensamiento fijo en la resolución de un problema; aquella mujer en la plenitud de la vida, clasificando todas sus deducciones, aplicándolas a la metafísica para darle la mayor unidad posible y el más sistemático rigorismo, y cuando ya dueña de sí misma y árbitra de su palabra, poseída de su valor, con la seguridad del tesoro que guardaba en su mente, regresó a Atenas. ¡Cuan íntima y profunda satisfacción tendría al ser invitada a la explicación de la filosofía por la ciudad más sabia del mundo! ¡y cómo su corazón de mujer latiría de amorosa ternura al sentir consagrado el nombre de su padre, ¡de su maestro! con los aplausos de aquella muchedumbre que se apiñaba a oír su palabra! Descubramos en inclinemos respetuosos nuestras frentes ante el recuerdo de aquella mujer, que sedó con su martirio la serie de filósofos antiguos y trazó con su muerte una raya imborrable dejando a un lado al fanatismo con su cortejo de crímenes, de rapiña de errores, y al otro lado a la ciencia, con las huestes de sus descubrimientos, de sus virtudes, de sus bellezas y de su religiosidad.
Pero aún se pueden descubrir hondos más hondos detalles en la personalidad de Hipatia; ¿sería posible que a su ingenio, hábilmente cultivado por las ciencias más profundas se escapase el conocimiento del presente? no; y si le conocía, si analizaba todas las fuerzas encontradas que rugían nacientes en el fondo de los sectarios de Roma ¿cómo es posible que no viese el inminente peligro en que se encontraba? y si además, como es casi seguro que meditó sobre sus condiciones de mujer, de joven y de sabia; si además hizo el concienzudo estudio del vulgo, de las masas, de esa mayoría que cual deforme avalancha, impulsada por el grito de la pasión se torna en instrumento inconsciente de los hipócritas, de los cobardes, de los egoístas y de los envidiosos; si ella estudió al pueblo y le vio siempre niño irresponsable manejado por los fariseos de todas las religiones, es decir, por los viles, por los holgazanes, por los soberbios, por los vanos y por los supersticiosos; si ella aquilató en su justo valer, aquel público que la escuchaba, y vio las cabezas de hidra venenosa mezclándose en las filas de sus oyentes para destilar con sus viperinas lenguas el mortífero vaho de la calumnia que había de engendrar el odio en las muchedumbres; se ella penetró en aquel abismo de los corazones empobrecidos y de los cerebros insuficientes y vio lo fácil que es acumular a la tornadiza plebe en contra de sus ídolos cuando soplan sobre ella los torpes seres envueltos en las bajas pasiones; ¿cómo no había de prever su fin terrible? ¡ah! sí; Hipatia fue más que hermosa y sabia y grande ¡fue un héroe! Ella tuvo que descubrir forzosamente llevada por su privilegiado talento, el abismo sombrío que se entreabría a sus plantas; ella midió la extensión del peligro, y con la intuición de los escogidos acaso hizo surgir en su fantasía el temible suplicio a que fue sujeta; y sin embargo siguió la línea que le trazaba su inspiración de genio, sin parar la mirada en los preámbulos de la tempestad ¡Cuántas veces, antes de aquel día funesto, habría sorprendido esa oleada que precede a la catástrofe! ¡el torpe pasquín enclavado a las puertas de su hogar, y amenazando con sus frases groseras, y sus cínicos periodos a su vida o a su honra! el murmullo sarcástico de los que llamándose sus amigos roían ¡cobardes! su reputación, amparándose en la sombra y extendiendo en su alrededor esa atmósfera glacial, henchida de huracanes, que enfría el entusiasmo y hiere el sentimiento… Atmósfera que es el aliento de las almas ruines, de aquellas almas que calificó Cristo de sepulcros blanqueados, las cuales, ostentando todo género de convencionales virtudes, haciendo escrúpulo de toda falta o debilidad ajena, gritando desaforadamente, ante la más leve infracción de la moral rutinaria, acomodaticia y contranatural por ellas profesada, se escandalizan al encontrarse con las almas que, viviendo en plena luz, no esconden, hipócritamente, ninguno de sus actos ni de sus pasiones, y se yerguen, altivas con la sinceridad de su conciencia, ante el tribunal inapelable y eterno de la naturaleza. Aquellas almas, aquellos sepulcros, que, con toda la exterioridad de blanquísimo alabastro, llevan sobre su conciencia la gangrena del vicio, y se esconden como los búhos en las tinieblas, para saciar sus apetitos groseros, revolcándose en el cieno de todas las impurezas; aquellas almas que adornadas en su forma con toda la severidad y la grandeza de lo bello, esconden en su fondo la fiebre de las concupiscencias, y vendidas, miserablemente, en las aras del becerro de oro, se tornan en montones de podredumbre, que resueltos con el deslumbrante prestigio de la riqueza y de la raza forman su personalidad crapulosa, monstruoso engendro de escorias humanas, tan admirablemente descrito por el hijo de José el carpintero…¡Cuántas veces Hipatia habría sorprendido el hálito corrupto de aquellas almas, cerniéndose impalpable sobre su frente como los pestilentes miasmas de esos mortíferos pantanos, cubiertos en su cristalina superficie pro frondosas plantas!...Y después, el retorcido escorpión de la envidia, buscando el calor de los pechos podridos, para sacudir de su seno la nidada de sierpes hijas suyas: la vanidad, el egoísmo y la lujuria; y cuando al abrigo del prestado calor lograse dar a luz aquellos maldecidos abortos, ¡con cuánto deleite aguzaría la ahorquillada lengua, para escupir toda la tristeza del bien ajeno, sentida en sus entrañas de arpía, sobre aquella privilegiada mujer, ceñida por la triple diadema de la juventud, de la sabiduría y del amor! ¡cuántas veces, antes de llegar a la hora solemne de su sacrificio, habría medido aquella ola, que tomando su fuerza impulsiva en el fanatismo había ido absorbiendo, con la atracción que tienen las maldades para reunirse, todos los pensamientos, todas las pasiones, todas las voluntades de los envilecidos en el traición, en el disimulo, en la villanía, en el odio, en el error, en el escepticismo y en la sensualidad! y, cuando henchida por estos elementos de muerte y corrupción aquella ola levantase su avalancha repugnante, ¡cuán bien comprendería, la noble Hipatia que el inocente pueblo, por su sencillez voluble, y por su ignorancia impresionable, se dejaría arrastrar por aquella mole fascinadora, viniendo a estrellarse en contra de aquella para deshacerla en el paroxismo de sus furores salvajes sobre las mismas gradas del atrio donde tantas veces había sido recibida con ramas de mirto y coronas de rosa!
Hipatia debió ver todo el extendido horizonte del porvenir; debió sentir las palpitaciones de aquel pueblo que la escuchaba; debió comprender que aquella corriente de antipatía inspirada por un santo, Cirilo, recogida por una pasión, la envidia, acumulada por una ignorancia, el pueblo, tenía que producir una víctima ¡ella! y, sin embargo, prosiguió sin vacilaciones; su palabra, vibrando en las aulas de Alejandría no perdió el tono, no olvidó el concepto, no hizo transacción ni de uno siguiera de sus pensamientos: estaba con ella la verdad; ¡y la verdad es el ariete sagrado que apoyándose en lo eterno, impulsa a los átomos, los mundos y las almas en el camino de la vida!
Ella ascendió impávida más allá de sí misma, midió lo estrecho, lo efímero, lo insuficiente, lo relativo de la existencia terrenal, ante lo inmenso, lo seguro, lo consolador, lo absoluto de la existencia eterna y, salvando con su mirada de genio el punto leve de su personalidad, se recreó, con toda la satisfacción íntima y profunda del justo, en el porvenir que descubría ofreciéndola un lugar en la humana historia por testificadora, con su sangre, de la augusta soberanía de la ciencia; ella vivió en la vida de los siglos: el aliento de su pecho respiraba en la atmósfera de la inmortalidad; y ¡quién sabe! en aquellos íntimos instantes en que el alma, abstrayéndose de toda pasión, se cierne soberana de sí misma, acaso su corazón femenino sintió una lástima profunda hacia todos aquellos pobres seres que, recibiendo honor tan solo por ser sus enemigos, estaban destinados al olvido eterno, al caer, con su cortejo de torpezas, en el antro donde le esperaban los gusanos; y tal vez una infinita piedad se apoderó de ellas al considerar que aquel Cirilo, llamado Santo por una secta de la tierra, sería requerido por los tribunales del cielo, y que aquella plebe, tan dócil a las sugestiones del odio, estaba destinada por miríadas de siglos, a ser el escabel de los tiranos y el juguete de los réprobos. Sí, ella como Cristo, debió llorar por sus enemigos, porque ella como Cristo, y como todos los mártires de una verdad, debió lanzarse, por encimo de los tiempos y de la raza, a la contemplación sublima de la naturaleza, cuyas leyes inmutables se emplean a través del espacio en todas las moradas del universo.
* * *
Llegó la hora prevista; aquella mujer que durante largos días había ido extendiendo con su palabra el conocimiento de la filosofía; aquella mujer que había hecho pensar a muchos seres sobre las tres grandes interrogaciones de la vida: ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿qué puedo saber?, aquella mujer, joven, hermosa y amada, subió a su carro para explicar, una vez más, las misteriosas sendas que sigue el pensamiento para unirse a lo desconocido. Al dominar a la muchedumbre, algo como una corriente de frío debió circular por su venas; cuando el rugido sordo del pueblo le auguraba el ataque, el preludio de la muerte, recorriendo por sus músculos, la haría, tal vez, volver la mirada buscando un amigo; ¡a nadie halló! y sin embargo ella habría oído las frases de muchos ofreciéndose hasta con su sangre en defensa suya ¡flaqueza humana! La amistad a una mujer joven suele ser, o vanidad o interés; ¡estaba sola! El ídolo del alma, aquel perfecto egipcio que por sabio tal vez llegó adorarla, estaba lejos: las tumbas impedían su llegada; en cuanto a los demás, ¡pobres seres!, honrándose con su amistad cuando en la aureola de su gloria podían recoger algún reflejo que les hiciese brillar; ¿cómo habían de participar de su martirio? ¡la historia de siempre…! ¡Pedro, el llamado apóstol, como tosco pescador que era, negando a su sabio maestro! De todos aquellos que tendieron a sus plantas el laurel sagrado ninguno apareció en la hora triste; no hubiera sido Hipatia tan grande si no hubiera estado tan sola! ¡la inmortalidad que esperaba a su alma requería el abandono en el día de su consagración! ¡Ah mujer! ¡los siglos han pasado, y, al revolver el polvo de tus cenizas aun se estremece el corazón con el recuerdo de lo que sufrirías! Déjame que desgarre el sudario de tu memoria, y, ávidamente busque en las páginas históricas las palpitaciones de tu existir, déjame que profundice con mi pensamiento aquellos momentos de caótica confusión en que se reuniría el tuyo… ¡sola!... ¿Qué se hicieron aquellos discípulos que acudían asiduamente a tu presencia, llevándose en sus almas una parte de tu fe? ¿qué se hicieron aquellos que acaso te jurarían ser tus hermanos, y que tal vez te consagraran en nombre de la humanidad con ritos que tu rechazabas con tu alta inteligencia, pero que disculpaste atendiendo a la ignorancia de los tiempos y a la insuficiencia de los juramentados? ¿qué se hicieron de aquellos más íntimos a ti, siervos, colonos o protegidos, que se vanagloriaron en otros días de servirte o de agradecerte, para los cuales no cerraste nunca la mano dadivosa? ¡todos huidos! ¿No hubo ninguno entre los adictos que, sintiendo prematuramente la gloria que le cabría de mezclar su sangre con tu sangre, corriera a presentar su frente ante la maza del asesino...
¡Qué grito más desgarrador de amargura brotaría de tu pecho, no al sentir a tu lado la muerte, sino al sentir a tu lado el vacío; al ver al humano, esclavo de la pasión rebajando su origen al arrastrado por la miserable pequeñez de los instintos egoístas, entre los cuales impera el mayor de todos, la envidia! ¡oh! sí; el instante que precedió a tu muerte debió ser cruel, porque fuel el instante del supremo desengaño; mediste entonces todo lo grande de tu heroísmo, al ver que te sacrificabas, no por el presente, hijo de la ruindad y del error, sino por el porvenir, hijo de Dios y de la verdad. Sobre tu mejilla rodaría la gruesa lágrima del desconsuelo infinito; ¡la misma que rodó sobre el pecho del mártir del Gólgota, al verse entregado por el beso de Judas! Y en aquella hora, cuando la última llamarada de tu luciente entendimiento se reconcentrase para medir a la razón, ¡cómo surgiría en tu conciencia la idea de la verdad! Tu crimen era amarla, morirías por ella, no habías mentido; buena o mala, grande o pequeña, feliz o desgraciada, no te engañaste a ti misma, ni osaste engañar a nadie; con la frente alzada buscaste la felicidad, la ciencia y el porvenir; no fuiste impía ni traidora; dijiste lo que sentías; fuiste dándote a conocer sin subterfugios, sin hipocresías, sin doblez, sin ambición; sin que nadie tuviese jamás que echarte en cara ni engaño, ni felonía, ni artificio; viviste en plena luz; tu corazón, tus costumbres, tu conciencia, tu vida entera, semejaba al diáfano cristal de una lucerna, ¡todas las miradas podían penetrar en ella! Mártir de la verdad, ésta, más que nada, acarreó tu muerte, porque la mentira se siente pisada por la verdad, y como víbora que es, muerde y envenena.
Y sonó en el reloj de los tiempos tu último minuto; a tu alrededor se revolvía la muchedumbre embriagadora por las sugestiones de Cirilo, el primero, sino el mayor de tus enemigos; el pueblo había olfateado la sangre, ¡sangre de joven y de sabio! ¡para qué necesitaba más! Por si acaso desmayabas allí estarían los vicarios de Roma, los primeros frailes católicos, el trono de aquella raza de inquisidores que se abotargaban con el calor de la carne humana churruscada en el quemadero; allí estaban, empuñando la cruz por arena, para excitar el irresponsable vulgo: un grito, cualquiera, el de «¡hereje!» «¡ramera!» o «¡bruja!» ¿qué más da? el grito que tienen siempre en los labios los herejes, las rameras y las brujas, surgió de entre las masas y encendió el reguero de ideas de muerte en aquellos pensamientos entenebrecidos; los corceles de tu carro, con la nobleza instintiva, pero grande, que imprime la naturaleza, se encabritaron entre sus arreos; con las crines erizadas y el fuego del espanto escapándose de su boca hicieron la protesta al desafuero, pero cien jarras cayendo sobre sus cervices humillaron su impulso generoso e independiente: una mano osada te retorció la muñeca en que liabas las riendas; lo demás todo fue hecho como hacen las fieras sus festines, a zarpazos. ¡Aquella belleza escultural de tu hermoso cuerpo no te sirvió de nada! Si hubieras sido meretriz impura, vendedora de tu carne al mejor postor, entonces, acaso al hallarte desnuda habrían sentido un instinto de lástima tus impíos verdugos; pero no lo eras; no podía realizarse en ti el juicio de Iriné; no eras la hembra que bien sea gran señora o hija del pueblo, necesita de la multiplicidad del varón para descansar reposada; no eras la cortesana reconocida por el Estado ni la cortesana defendida por un esposo bonachón, la que alternativamente ocupa su lecho entre varios, sin más intervalo que el necesario para tomar el precio de su venta, la una en oro o planta constante, la otra en joyas, suntuosidades, títulos de congregaciones benéficas o blasones por añadidura de su nombre… tu eras la mujer que llora viuda por la muerte o abandono comprobado de su compañero y deja que al secarse lentamente las lágrimas de sus ojos y el recuerdo de su corazón, renazcan sus sentimientos a la vida; ¡a la vida, a la cual tiene derecho como criatura que es! y torna al amor de su igual sin que nunca se oculte ni mienta; entregándose con el alma, la voluntad, la conciencia, la fe, el entusiasmo; sin que ni en el pensamiento ni en la palabra, ni en la obra, engañe, venda o envilezca.
Tu sentías; tu pensabas; tu eras algo más que carne y vanidad y por esto al mirarte desnuda no compadeció nadie aquel tu hermosísimo cuerpo. Te arrancaron la última túnica que defendía tu pudor, y fuiste arrastrada a una iglesia cercana; era el templo de los católicos; en aquel recinto se hallaba una divinidad impuesta por el pontificado; allí se adoraba bajo una de las infinitas formas del paganismo, conservado por la naciente secta, el llamado Dios de las misericordias; allí se reunían sus adeptos para escuchar lo que decían, era la base de su doctrina: «Amarás tu prójimo como a ti mismo» (hasta el presente no se sabe que Dios dijese que prójimo era solo el católico).
A aquel santo, misericordioso y fraternal lugar fue elevada Hipatia; sus desgarradas carnes, cruelmente arrastradas por los sayones de Cirilo dejaron ancho reguero de humeante sangre sobre las losas del templo y mientras la lámpara chisporroteaba delante del ara, y mientras el Cristo, irrisoriamente colocado allí por los descendientes de los que le crucificaron, extendía sus brazos en actitud de infinita piedad, uno de aquellos monstruosos felinos, cuyas uñas se hallaban enrojecidas por los despojos de la mártir, levantando la maza sobre su inteligente cabeza hizo saltar en pedazos aquel cráneo en el que la naturaleza había acumulado las maravillas de su poder organizándolo para emitir el divino fulgor de la sabiduría.
Ya estaba Hipatia muerta; ya nada podía brotar de aquel tronco informe que, esperando su turno en el recinto de las transformaciones, llevaría miles de átomos al remolino eterno e inextinguible de la vida, para hacerlos palpitar, con igual potencia, en el mar, en la roca, en el árbol, en la nube, en la nebulosa; ya nada podían temer aquellos hombres de aquel cadáver que empezaría pronto a circular en la corriente de lo inorgánico y, sin embargo, sus instintos de fiera no estaban satisfechos: una cosa inexplicable les anunciaba que en Hipatia había algo que no moriría, algo de eterno, de inextinguible, de impalpable, de superior a ellos y a los mismo restos que estrujaban entre sus manos, y aguijoneados por esto, que pudiéramos llamar presciencia de la inmortalidad del genio, pretendiendo ¡ilusos! engañarse a sí mismos, imaginaron que cuanto más desecho quedase el cuerpo, más difícil sería subsistir al alma… ¡el alma! ¡la inteligencia, el verbo latiendo sin cesar, sin cesar renovado en las purísimas fuentes de la verdad! El alma de Hipatia, como el alma de todos los héroes, de todos los sabios y de todos los justos queda unida a la Humanidad, oráculo eterno de la Omnipotencia de Dios, que nos lleva por los espacios infinitos en una inacabable ascensión progresiva. Ella, cuando ya no haya historia, cuando ya no haya resto de nada de lo que fue sobre la tierra, seguirá subsistiendo, porque en la lucha por la vida hizo prevalecer el espíritu de la verdad, sufriendo los mayores dolores para defenderla, y al participar de ella consagrándola con su martirio, se hizo como ella, eterna en las leyes universales… La rabia con que sus verdugos la descuartizaron indicaba lo seguro de su gloria, lo cierto de su inmortalidad: todo les parecía poco; cuando ya no quedó de los desmenuzados miembros más que leves partículas; cuando sus huesos blanqueaban, raídos con verdadera ferocidad por los servidores de Cirilo, encendieron la consumidora hoguera, y allí en las llamas ardientes, avivadas con todos los rencores de que es capaz el hombre cuando se empeña en imitar a la tierra, se tornaron cenizas los inanimados restos del último filósofo de Alejandría.
* * *
Con ella pereció la ciencia, y desde entonces sonó la hora de la decadencia para la filosofía griega que en aquellos tiempos representaba la lucha por la libertad de pensamiento: éste se encontró aherrojado por los corifeos de Roma que, al destrozar a Hipatia, había derruido el último y más firme Campeón de la autonomía de conciencia; ya no, no se debía pensar de otro modo que el impuesto por la autoridad eclesiástica: la verdad no era patrimonio del hombre, sino de unos cuantos hombres, y, fuera de lo que ellos dijeran, nada era cierto, nada era seguro, ni posible, ni siquiera probable. A contar desde entonces todas las obras de las bibliotecas alejandrinas, caudal inmenso del saber, tesoro inapreciable para el mejoramiento de la especie humana fueron dispersadas, con un resto del encarnizamiento sentido hacia Hipatia, y el crimen de los siglos quedó consumado. Una casta cruel y despótica, apoyándose en todas las pasiones bastardas; dominando con el terror al ignorante pueblo; comprando con el oro a los magnates; tranquilizando con indulgencia a los malvados; encubridora de todo cuanto la producía beneficios, y valiéndose de los eres enfermos como reclamos para la santidad y beatitud de sus fines, comenzó su tiranía reinando sobre una parte de Europa, retardando todo progreso, infeccionando toda verdad, oscureciendo toda dicha y reclutando en sus filas como grueso ejército, a las almas abyectas que habiendo perdido la esperanza de redimirse en la tierra, se acogen a sus banderas creyendo que así les será más fácil redimirse en el cielo. El catolicismo clavó su puñal en el corazón de Alejandría, y el mundo antiguo al derruirse con la pesadumbre de su fanatismo, dejó tras sí, como el postrer destello de sus magníficos esplendores, el nombre excelso de Hipatia.
Han pasado catorce siglos desde que el sol de África, levantándose sobre los abrasadores desiertos arábicos, vino a iluminar el último día de libertad en el imperio macedónico. Los huesos de cien y cien generaciones se unieron al polvo de la tierra, y aun ensordecen a las armonías de la naturaleza los estruendos de la lucha. La luz, la verdad, el bien, la belleza, la sombra, el error, la maldad, lo feo; irreconciliables enemigos, aun no terminaron su tremenda contienda, aunque los tiempos testifican que siempre venció la luz, o mejor dicho, que la sombra no es más que un accidente de la luz, única, eterna e invencible. Los que se colocaron al lado de las tinieblas siguen encarnizados contra la luz, y hoy, después de cerca de 15 siglos, si bien el monstruo que se alzó defendiendo el paso de la civilización ya no tiene uñas ni dientes con que desgarrar a sus contrarios, todavía le queda en su emponzoñado pecho aliento para envenenar a los que enfrente de él se colocaron.
El sol del Mediterráneo, el mismo que hace 1400 años chispeaba sobre la ciudad de los Ptolomeos, acaba de esconderse en las ondulantes palmeras de la antigua Ilice; una mujer semejante a las sombras que hizo surgir el Dante en su Divina comedia avanza lentamente por la orilla del mar; en su frente se condensan todos los pensamientos que brotan en las solitarias horas de meditación; llevada por el viento de la desgracia a las grandes luchas de la vida, su cuna se meció en medio de uno de esos pavorosos problemas que esconden los hogares católicos ¿Qué es la virtud? ¿Dónde está el deber? Estas dos preguntas fueron las esfinges entre las cuales le obligó la suerte a crecer; más tarde, en los albores de la juventud, un día se preguntó con espanto, qué hicieron de su corazón los que de tal modo la obligaron a pensar antes que a sentir; y una lágrima, rodando lentamente sobre su mejilla de virgen, la testificó que el frío de la muerte circulaba por sus venas, y que si bien podría galvanizarse con la abnegación de una ternura sin límites, jamás se conmovería por los arrebatos de ninguna pasión. Un alma como la suya, gemela en el amor hacia todas las lealtades, y de la cual había brotado íntegro y completo su espíritu y su cuerpo, el alma de su padre, hundiose en el sepulcro, viniendo a extender la sombra de todas las amarguras sobre su triste vida: estaba sola; enfrente rugían los contenidos odios de los heridos en sus vanidades por la altivez de raza y la independencia de carácter de la huérfana, y el hielo de un escepticismo ignorante era el único baluarte para defenderla.
Todo fue hecho como la maldad lo imponía, y ofendida en su lealtad de mujer honrada, ultrajada en su dignidad de alma libre humillada en sus aspiraciones de inteligencia pensadora, aquella mujer que comenzó la peregrinación de la vida con los ojos turbados de lágrimas, llegó a la cumbre de la existencia con todos los puñales de la desesperación clavados en su alma; entonces miró a su alrededor, buscó en la historia, alzó los ojos a lo infinito de los cielos, y trazó un círculo profundo en torno suyo; dentro de él encerró todo movimiento pasional, justo o injusto; dentro de él encerró hasta el ansia devoradora de venganza que le pedía estallando de amargura su caldeado cerebro; dentro de él recogió risas y lágrimas, penas y alegrías, miseria y riqueza, fama y deshonor, gloria y escarnio, vida y muerte; y, renunciando voluntariamente a sí misma, se juró una existencia consagrada al servicio de toda verdad que realizase una dicha para sus semejantes. Así caminaba aquella mujer por las orillas del Mediterráneo; los rumores del agua que se tendía insondable ante su mirada, subían en ondas a encontrarse en el cenit con los últimos resplandores de la tarde, y las brisas del África al acariciar su cabeza agobiada por el continuado estudiar, iban levantando en su memoria los últimos instantes de la hija de Taon. De pronto se irguió arrogante; con la rápida intuición de los femeninos espíritus vio trazada en las ondas azules el facsímil de su existencia y algo, como un presentimiento le anunciaba que tal vez ella uniría la cadena que durante 15 siglos dejó rota la muerte de Hipatia: la mártir de la libertad de pensar le sonreía de su trono inmortal, y ante aquella sublime visión que surgía de las rosadas nieblas crepusculares extendidas sobre los horizontes del mar sus labios murmuraron estas palabras:
«¡Ah! si yo tuviese tu genio, mujer ilustre; si yo pudiera conmover a las multitudes y, sin que se derramase una gota de sangre, hacerlas desviarse, con el majestuoso desprecio que inspira lo mezquino y lo ruin, del puñado de hipócritas, moralistas convencionales, que perturban la razón de una parte del linaje humano; si yo pudiera arrancar esa raíz ponzoñosa que oscurece la conciencia del hombre, haciéndola esclava de rutinarias preocupaciones e irritantes exclusivismos, que al fin logran doblar su personalidad en un conjunto de acomodaticias concesiones, en las cuales se agita sin encontrar felicidades ni hallar castigos: ¡pero nada puedo! ¡nada tengo de ti sino los enemigos! El anónimo villano que amenaza mi vida donde quiera que voy; la torpe lengua de la calumnia, que procura extender a mis plantas el escurridizo veneno: los cirilos contemporáneos, que aúllan dolorosamente al sentirse heridos por el látigo de la verdad; todos estos factores de la impiedad, de la dureza de la razón, de la escasez de entendimiento, arremolinan al inocente pueblo en contra mía, asomando sus cabezas de serpiente por entre la muchedumbre, para azuzarlas con el sarcasmo, con el epigrama, con el insulto, en último caso, en contra de mi personalidad: todo cuanto se relaciona con tu calvario, ¡oh Hipatia! subsiste en mí, pero no poseo tu ciencia, tu saber, tu elocuencia, tu poderío; nada tengo más que mi fe gigante en no ocultar jamás el átomo más leve de mis pensamientos, ni desdecir con el más ligero acto a mi conciencia; solo mi amor a la verdad puedo ofrecer para justificar mi atrevimiento de tomar tu nombre, porque, desde hoy, le tomo, desde hoy mi emblema de triunfo, o derrota, será ese nombre grande que a través de los tiempos ha subsistido para testificar el sangriento camino de violencias y de atropellos del fanatismo intransigente; y ese tu nombre que procuraré esculpir en mi alma con el ansia inextinguible de libertad, sellará el sepulcro que encierre mis huesos… ¡Mis huesos…! ¿Serán enterrados o aventados en cenizas? ¿Tengo acaso amigos? ¿Tengo defensores? A pesar de encontrarse el siglo XIX en su último tercio ¿está asegurada la inviolabilidad de la conciencia y de la palabra? ¿Es tan sagrado el derecho a la vida en el seno de esta mal llamada sociedad, que sea punto menos que imposible el asesinato? ¿Hay tal elevación de sentimientos en las masas populares que sea bastante a garantirlas de esos estremecimientos de fiera sanguinaria, sentidos al soplo de las pasiones de partido? ¿Está con tal firmeza asegurado el principio racional, que se funda en el respeto a los congéneres, que sea capaz de proteger al que se manifieste sin hipocresías? ¿Se hallan las leyes de tal manera ceñidas al sentido natural del hombre, que sirvan para defenderle en su vida, en su honra y en sus intereses, previniendo el daño con una tramitación rápida y segura, que confirme el castigo o indemnice a la víctima? ¿Ha sonado la hora de que sea irrebatible por realizado, ese mandamiento de la suprema piedad (que es el amor al prójimo), mandamiento irrisoriamente ideal en todo el orden de las actuales legislaciones, costumbres y moralidad, y únicamente útil de hecho, para encender la discordia en el fondo de las almas?...
* * *
Nada hay de cierto ni de seguro; lejos de estar garantida la conciencia, la palabra, la vida y la honra, nuestra patria, y con ella las naciones latinas, presentan su caos de encendidas pasiones, que van prendiendo en ciudades y aldeas el fuego de todos los odios, de todas las ambiciones y de todas las venganzas. La crisis es inminente: un sabio, el ilustrado Draper, lo ha dicho así hace algunos años, y, en efecto, desde entonces acá, todos los sucesos confirman sus proféticas palabras: la crisis es inminente; Roma tiembla; deshechos sus cielos por la astronomía que ha revelado mil universos donde ella mandó pintar cristales; deshecha su creación por la geología, que hace leer en páginas petrificadas los millones de siglos que cuenta el planeta, y la multiplicidad de formas en que lenta y trabajosamente se ha desarrollado la vida terrenal, hasta ser coronada por el hombre, convirtiendo aquella célebre semana de trabajo pueril, en miríadas de átomos cósmicos aglomerados por las leyes de la atracción; deshechos sus poderes maravillosos, fundados en el llamado milagro, por el sencillo conocimiento de la física y de la química, que cambian los sólidos en líquidos, los líquidos en gases, para volver por el mismo trazado y dejar el círculo de las transformaciones sujeto a una cuantas leyes primordiales; deshechos todos los fundamentos capitales de su doctrina, por el irrebatible poder de la ciencia, que ha venido acorralándole en círculo de hierro, el catolicismo se retuerce impotente ante la masa de fuerza que con todo el poder de los siglos le va mermando las horas de su reinado. El hipócrita, el vulgo, el egoísta, el escéptico, el enfermo, el ignorante y la mujer, he aquí sus últimas trincheras; he aquí por qué es aun poderoso; y he aquí por qué la crisis es inminente: los estertores de su agonía habrán de ser terribles; todo lo insano de la humanidad está a su lado, y al reconcentrar las últimas iras de su tiranía soberbia, lanzará las huestes de sus adeptos para que le defiendan como desencadenadas furias por largo tiempo azuzadas con sus ardides: la crisis es inminente y ¡ojalá que no fuese sangrienta!
Todo predice la aproximación del conflicto; a pesar del cáncer que agangrena las entrañas de la secta y que se traduce en esos chispazos que mutuamente se lanzan los más avanzados y los más retrógrados; a pesar de que la discordia reina entre ellos, la conciencia del común peligro les hace unirse, con apariencia de amistad; por todas partes, y de todos modos, extienden sus redes; a todos lados acuden; ciudades, pueblos y aldeas se aprestan a la lucha; no se olvida nada en el detalle; los halagos a la alta dama bien que sea de sangre o plebeya enriquecida, para comprar con la condescendencia y hasta con la complicidad en sus deslices la protección a la hermandad o el dominio de la familia, la lisonjera adulación al acaudalado y al prócer, mezclada con una amable tolerancia hacia todas sus opiniones, por muy extrañas que sean, para captarse órdenes o decretos, dádivas o influencias, favorables a su causa; la predicación sostenida en una sola nota, la del terror, para que las almas tibias de fe y pobres de amor, se estremezcan con los dolores del abrasado infierno, y vuelvan sus ojos implorantes a la única salvación en tan cruel angustia, que es la sumisión, incondicional, a Roma, y la cotidiana compra de sufragios mina riquísima para el sostenimiento de la plaza; la tenaz imposición de su palabra a los hijos del pueblo que, llevados de la impresionabilidad propia de toda instrucción escasa, son materia siempre dispuesta a sus fines cuando se les sabe conmover con el acento del sentimentalismo; el ansia sin reposo, ardiente, continuada, casi heroica que tienen por apoderarse de la mujer y el niño halagando la fantasía de la primera con la melosidad del confesionario, y llenando el cerebro del segundo con el huero galimatías del catecismo: por todas partes a donde le es permitido llegar extiende sus poderes disponiendo el último combate; el encarnizamiento que demuestra en los aprestos descubre lo crítico de su situación: y cuando todo esto se descubre en el horizonte; cuando las órdenes monásticas rellenan los términos de los pueblos con conventos y abadías; cuando las asociaciones, fundadas con pretextos caritativos, son centros de poderes omnímodos que arrancan al Estado dotes, privilegios e inmunidades, negadas a las asociaciones seglares; cuando en el hogar, en la academia, en el foro, en la prensa, en todos lados se ve la escisión del principio católico y el principio racionalista, luchando sin tregua ni reposo, el uno para rendir al hombre en la esclavitud, el otro para consagrar a la humanidad con la libertad; cuando esto sucede ¿será posible que los que activamente se hallan en las primeras filas salgan ilesos de la pelea…?
Pregunta es esta muy difícil de responder si ha de redactarse con serenidad de juicio. Todo lo espero; el aliento de la vida no es mío; me le prestó [la] Naturaleza; a ella volverá cuando deje de infundirme calor; en cuanto a que haya seres capaces de herir en la sombra, no lo creo, mas si hiriesen ¿llegarán al alma…? en toda la redondez de la tierra no hay un solo corazón donde pueda arrojar confiada el último suspiro de mi vida, y, sin embargo, sobre la muerte de todas las esperanzas, proseguiré mi camino sin un solo instante de vacilación ¡Sí! porque todas las grandezas del universo son mías, que al arrancarse de ellas los átomos de mi organismo, me autorizaron a no tenerme jamás por abandonada mientras la vida lata en mis arterias; y tras el momento de transitoria flaqueza, pues toda reflección trae dudas, surge en mi espíritu la serenidad imponderable de la fe, la infinita alegría del amor. Yo y todas las criaturas vivimos en el concierto de la naturaleza, y entre sus notas purísimas y conmovedoras habremos de gustar la copa de la felicidad… ¡Herir cuanto os plazca! ¡arrojad vuestro veneno, víboras humanas, sobre mi frente racional! ¡jamás vuestros puñales llegarán al corazón, ni vuestra ponzoña al entendimiento! la gradación de las almas, como la de las razas, es inabordable: solo el peso de los tiempos realiza la progresiva selección; vuestras almas en la sombra sumidas, jamás enturbiarán a las que viven en la luz. Y la verdad triunfará a pesar vuestro: el polvo de mis huesos, como el polvo de aquellos huesos que raídos con conchas echaron al fuego vuestros ascendientes, serán aventados por el huracán de los siglos; mis penas y las vuestras; vuestras felicidades y las mías; mis luchas y vuestras luchas; todo lo efímero, lo desunible, lo relativo, lo momentáneo, se hundirá para no volver nunca en las profundidades de la eternidad, y sobre mis pasiones y vuestras pasiones, sobre las horas de los vencidos como sobre las horas de los vencedores; sobre esta misma epopeya que están levantando en el planeta las generaciones humanas a favor de la emancipación de las almas para que avancen más rápidamente por los caminos de la perfectibilidad; sobre todo cuanto sujeto a transformaciones se estremece bajo el soplo ardiente de la vida latiendo en los torbellinos de la creación, quedará fija con resplandores eternos y universales la divina verdad que en su augusta trinidad de luz, calor y movimiento, esparce las palmas en las moradas de los cielos, vierte los aromas sobre la flor, platea el éter con las diáfanas nebulosas y empuja la corriente de la vitalidad a través de los tiempos por los espacios infinitos!
Así habló aquella mujer que, caminando lentamente por las orillas del Mediterráneo, había levantado en su imaginación la vida y la muerte de Hipatía al sentir sobre su frente las cálidas brisas de la africana costa; la noche ciñendo el horizonte, confundió su figura con la neblina que el mar alzaba sobre sus espumosos rompientes; su silueta vagamente contorneada sobre la línea de las olas se desvaneció al fin, y el silencio majestuoso de la Naturaleza, interrumpido por el besarse del mar y la arena, imperó en aquel espacio en que antes vibraba el acento de una gran voluntad. Entonces desperté; el frío de la noche desentumeció mis ojos desmesuradamente abiertos ante la radiosa fulguración del cielo, que respondía con el brillo de sus astros a la espléndida fosforescencia del mar: las idealidades y la realidad, lo infinito de allá arriba y lo misterioso de aquí abajo; el cielo y el mar, extendían sus magnificencias en torno mío, y al surgir el resplandor de la luna, y algunos jirones de niebla, columpiándose delante de su luz, pintaron en Oriente una pálida imagen de mujer que bogaba hacia Cenit. Todo me convidaba a soñar; la perezosa memoria despertándose al fluido del recuerdo, mostrándome la historia con sus páginas, frías pero reales, abiertas en donde estaba escrito el nombre de Hipatia, y en lontananza las nubes trazando las formas de una mujer que subía sin cesar delante de los fulgores de la luna hacia el espacio infinito. Allá dentro de mí se levantó la lucha de lo cierto y lo incierto, y rindiéndome al afán que en mí dominaba de sacar el pensamiento a la luz tracé sobre las arenas de la playa una corona en cuyo centro estaba escrita la historia de Hipatia: hoy recojo aquella ofrenda de una noche serena en las orillas del Mediterráneo, y, sin deslindar ese término dudoso que separa lo ideal de lo real, trazo el nombre de Hipatia bajo las palabras de un juramento.
* * *
El porvenir, es decir, el oráculo desconocido para todos, que jamás responde con precisión a nuestras preguntas, no sé lo que me ofrecerá, pero confío en el Dios de la Naturaleza que jamás me guardará una apostasía. Los siglos que han pasado, al ser estudiados con meditativo interés, señalan el abismo que esconde el alma humana, abismo que tan pronto se ilumina con fulgores divinos como se entenebrece con aberraciones impías; ¿quién, por lo tanto, será el osado que trace hora por hora los días que vendrán? La vida que gozamos con ser tan real, pudiera ser muy bien que fuese un sueño, ¿cómo afirmaremos, pues, sin temor a equivocarnos?... Pero sobre todo lo incierto, lo inseguro, lo indeterminado, hay una fuerza exacta que es la voluntad, y con ella ofrecime a no retroceder jamás cuando el beneficio de mi acción recaiga sobre un acongojado. El nombre de un mártir de la libertad, invocado en el confín del ensueño, de ese mundo desconocido aun para la inteligencia del hombre, me obliga ante la conciencia, único testigo de la verdad, a emplear mis débiles fuerzas en favor de los débiles, y al ofrecer en estas páginas el holocausto de mi admiración al último filósofo de Alejandría, dejo en ellas trazado el entorno de aquella otra mujer, que, como sombra, surgió en mi mente al volar la imaginación por el país inexplorado del sueño; bien que se unan lo real y lo ideal o bien que subsistan en completo antagonismo, si entre ellos se descubre una sola verdad, habrán contribuido a la ley progresiva de la Naturaleza, puesto que de igual manera, todo habrá de ser arrebatado por la inextinguible corriente de los tiempos y, como escribió Esdras, solamente: «La verdad es eterna y no perece jamás, vive y vence siempre.»
Marzo, 1886
[1] Draper.
La Unión Democrática, Alicante, 3-4-6-7-8 y 9 de abril de 1886
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)