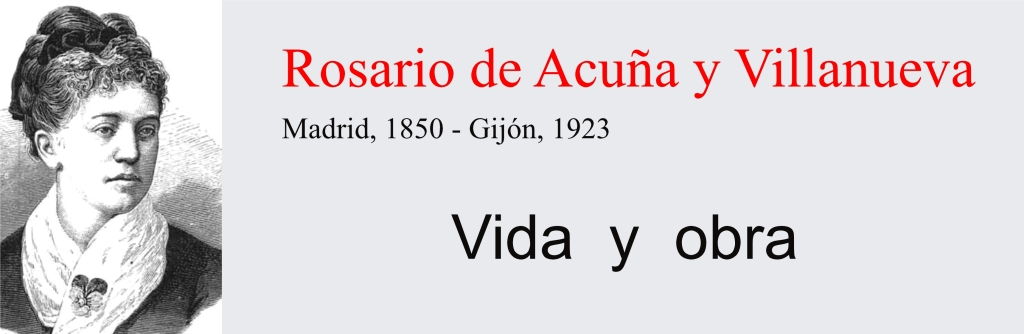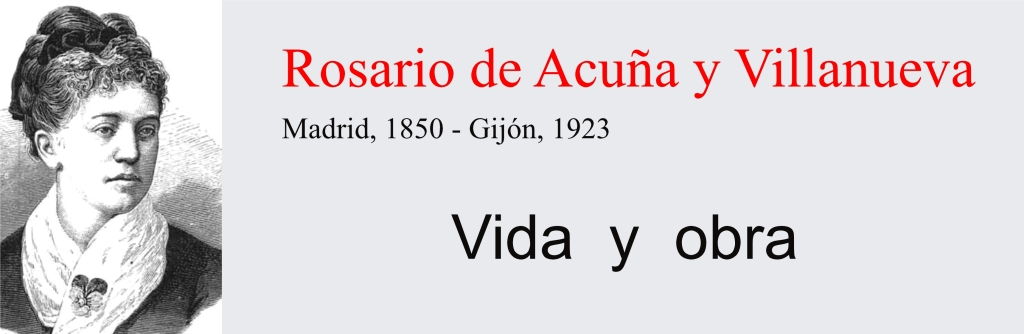
Carta-discurso de Rosario de Acuña
Para
ser leído en las veladas organizadas por
el Círculo La Constancia de Cuenca
a
beneficio de la creación de una escuela de
artesanos.
Sr.
D. Carlos Lacasa:
Apreciable
señor. Invitada por su benevolencia a tomar parte en las veladas
del Círculo de la Constancia que a beneficio de las Escuelas
de Artesanos de esa ciudad se realizarán, iniciadas por
usted y el señor director de El Progreso, tomo la
pluma para manifestarle, en primer término, mi
agradecimiento por el honor que su invitación me reporta;
honor muy grande tratándose de mi personalidad, siempre
alejada del mundo social, y escondida, con íntima
satisfacción del alma, en mi humilde quinta, a donde han
venido a buscarme su invitación, causándome hondo asombro
el contraste que forma mi insignificancia con los altos
conceptos que tiene usted acerca del influjo de mis palabras.
Sincero
regocijo tendría si la realidad confirmara sus apreciaciones;
que el espíritu, huérfano de toda ventura, aún late, sin
embargo, con impulsos de alegría, cuando concibe como
posible que alguno de sus pensamientos, alguno de sus ideales
se recoja en el fondo de las almas, que, aun siéndome
desconocidas, los abriguen con el suave calor de las
simpatías, dilatándolos en el hogar, en donde todas las
felicidades se agrandan y todas las penas se achican.
¡Oh,
si alguna de mis frases pudiera fijarse, como destello
perenne, en el fondo de una sola alma!
Nosotros
los peregrinos sin caravana en el áspero camino de la vida;
los que marchamos agobiados, por inexorable mandato del
destino, con la carga de la genialidad exótica que no encaja
en las costumbres, que se rebela contra las autoridades, que
se abrasa, con insaciable sed, por una sola hora de justicia
y de libertad; nosotros los que, mirando siempre a un
porvenir lejano, vamos hollando agudísimos abrojos que, a
veces, suben a herirnos las fibras más hondas del corazón;
los que estáticos ante lo absoluto y lo eterno, con la
frente levantada hacia un cielo en que sueña el alma,
perdemos toda noción de tiempo y de espacio, ínterin de que
las horas van arrancando de nuestra vida las esperanzas,
hasta dejarnos en los umbrales de la muerte con una dote de
amarguras en la conciencia y sin una lágrima de amor para
nuestro recuerdo; nosotros los que hemos aceptado todas las
modalidades del dolor, si entre todas logramos comunicar a
una sola criatura esta fe invencible que nos ofrece la
eternidad para el alma, para la verdad y para la belleza;
nosotros anhelamos, como la única y soberana recompensa, que
algún ser humano tenga piadosa bondad para nuestros
pensamientos, simpática condescendencia para nuestras
palabras… Puede usted suponer cuánta sería mi
satisfacción si, realizándose lo que en su carta anuncia,
fuera la presente aceptada con respetuoso afecto por el
auditorio a quien voy a tener la honra de dirigirme,
valiéndome de vuestra representación.
Tengo pues, absoluta
confianza en la sinceridad de sus frases; ellas van a surgir tranquilas y
serenas del inalterable fondo de mi conciencia, donde irradian como trinidad
augusta de un credo inconmovible los ideales que representan estas tres
palabras: amor, racionalismo, progreso.
Podré,
en la continuidad de mi discurso, no encontrar aquel estilo
culto y ameno, privilegiado lenguaje de los genios; podré,
acaso con ciega soberbia abrogarme derechos de la verdad
cuando tal vez interprete solo los subterfugios del error;
pero ni una sola de las frases, ni uno solo de los conceptos,
dejarán de ser hijos legítimos de mi conciencia, que sobre
todos los orgullos que al amor propio le caben, quiso la
Naturaleza que fulgurase en el mío el orgullo de no mentir
jamás cuando la pluma, lengua de acero que ha vinculado en
el escritor la misión del sacerdote, vibra obediente a la
voluntad, para ir a llevar de espíritu en espíritu lo más
sagrado de la creación, las ideas del cerebro humano.
Véame
ante sí el auditorio dispuesta a sacrificarme en aras de la
verdad; ¡que ella y vosotros me seáis propicios!
Dejadme,
ahora, volver la mirada hacia mis queridas hermanas; hacia
este femenino que, indudablemente, estará
representado entre los oyentes por lo más sensato de Cuenca:
para ellas especialmente hablo desde este albergue solitario,
rodeada de los placeres que me cuentan las brisas trayéndome
delicias del azul espacio; en medio de las riquezas formadas
por los arabescos de oro que borda el sol en el escarchado
rocío; escuchando el sublime concierto del piar de los
pájaros cuando anuncian la llegad del día entre los rosales
y las madreselvas; hacia vosotras, mujeres, van mis frases,
impregnadas con la suavísima ternura que les infundió la
contemplación de la Naturaleza.
Una
sola palabra es nuestra dicha y nuestra desgracia, nuestra
alteza y nuestra degradación, nuestra libertad y nuestra
esclavitud: ¿necesitaré pronunciarla? En el pensamiento de
todos está: es amor. ¡Ah! ¡cómo se estremece, allá
dentro de nuestra alma, su fibra más delicada, cuando esta
palabra se pronuncia! La menos dotada de femenino; la de más
insensible corazón y cerebro; aquella hecha de la más
grosera y tosca materia, no puede menos de conmoverse al oír
la repetición de estas letras que van escritas con buril de
fuego en todas las actividades de la personalidad femenina:
pero sin no hay una siquiera que desconozca esa inspiración
de la divina causa, que enaltece la vida racional con ecos de
armonía celeste, es dolorosamente cierto que, muy contadas
mujeres la atesoran con aquellos grados de pureza y
perfectibilidad capaces de levantar el espíritu humano de
las exageraciones del instinto y de las decadencias de la
sensualidad.
Todas las etapas de la
existencia aparecen sublimes y progresivas ante el destino de la mujer; en todas
ellas, sin embargo, con raras excepciones, desciende a nivel inferior,
arrastrando una existencia cansada y herida que no encuentra consuelo ni reposo,
y que llena de tristes horas el más sagrado templo del hombre: el hogar. ¿Por
qué se realiza tan funesta contradicción…? Apartando el cúmulo de causas que
producen esta anomalía, aquellas de carácter puramente objetivo, cuya anulación
no depende de la voluntad femenina, permitidme, hermanas mías, llevar el
escalpelo del análisis a vuestro corazón, y juntos mis propósitos para conseguir
el único fin racional de la existencia, que es la mayor suma de venturas para
nuestra especie, descubramos el fondo de nuestra vida, para respondernos por qué
el amor,
génesis de nuestro ser, que debería causar nuestra dicha, alteza y libertad, se
convierte en nuestra desgracia, en nuestra degradación y esclavitud.
Ni
una sola de nosotras, sea cual fuere su capacidad intelectual,
ha dejado de trazarse en los hermosos albores de la primera
edad el cuadro sintético, o sea el conjunto de su futura
vida, y como si todo lo que del porvenir esperásemos se
terminara fatalmente en una hora, las imaginaciones más
vivas no lograron nunca traspasar, fingiéndose destinos,
aquella barrera de flores que se levanta en el altar del
himeneo, en ella se acaban todos nuestros sueños, en ella
creemos ver terminadas nuestras misiones; después de ella,
la mayoría de las mujeres ve una serie de
irresponsabilidades halagadores; en ella todas encuentran las
reminiscencias del gineceo griego, en donde la mujer, sierva
con honores de concubina, alimentaba sus bellezas y
atracciones con el cultivo de artes y de ciencias para
arrojarlas humildemente en el lecho de su señor.
No
quisiera, en verdad, herir ni una sola de vuestras creencias,
si son bien sentidas, porque merece respeto lo que es bien
sentido, aunque sea el error; si son hipócritamente
aparentadas, porque es inútil demostrar la mentira a quien
tiene conciencia de que está mintiendo; además, deseo
captarme vuestra atención, pero no puedo menos, al llegar a
este punto, de volverme airada contra un dogma religioso que,
pretendiendo haber conseguido nuestra rehabilitación y
nuestra dignidad, no ha hecho realmente otra cosa en
diecinueve siglos de dominio, que consagrar con todas sus
infamias, aquellos hogares de Roma y Grecia paganas, en donde
la libertad y la ilustración de la mujer tenían que
comprarse con el estigma de la ramera, y en donde las
matronas no encontraban la emancipación sino
prostituyéndose en los templos de una diosa; aquellos
hogares, en donde nuestras ascendientes consumían su
existencia sin más horizonte para su actividad que la helada
caricia de sus dueños, se reflejaron más tarde, bendecidos
por la Iglesia, en los hogares feudales, más inmediatos que
los nuestros al dogma; y se reflejaron con la rebajante y
asquerosa prueba de la fidelidad conyugal en la mujer, que,
consentida sin protesta por aquella religiosa sociedad,
nos impuso la infamia más humilladora para nuestras almas.
Dejo a un lado, por muy sabido, aquel dictamen de un concilio
que solo por dos votos de mayoría consideró a la mujer como
criatura racional, y me fijo en esta constitución de la
familia presente, hechura todavía de ese dogma, del cual
están impregnadas todas las leyes civiles de nuestra Europa
meridional.
Cuando
en nuestra cuna de niñas empezamos a oír la bendita y
amorosa palabra de nuestra abuela, ya comenzó a iniciarse en
nuestra conciencia el exclusivo fin del femenino destino.
Cuando aquellas ancianas venerables que, llenas de ternuras
hacia los vástagos de sus hijas, con la rueca empenachada de
blanquísimo hilo finamente torcido en el huso por sus
enjutos dedos, nos hacían el honor de sus consejos, de cada
una de sus palabras iba surgiendo un eslabón de esa cadena
hábilmente forjada por la Iglesia para constituir la familia
bajo su autoridad, siquiera sea a costa de aherrojar en ella
a la mitad humana: a la mujer. Criadas fuimos todas al calor
de aquella ancianidad fenecida que, sin idea siquiera de su
propio valer, sumisa alegremente a lo que la tradición le
enseñaba por boca de la Iglesia, hubo, por lo menos de
sentir una dicha: el dulce quietismo del esclavo que no
concibió nunca la libertad.
En
todas nosotras se esculpieron las enseñanzas de la leyenda,
y nuestras conciencias juveniles, acaso por demasiado puras,
espantadas de lo trascendental de la culpa, se habituaron a
la idea de borrar con una vida de humildades el fugaz
instante de la curiosidad que, para siempre, cerró a los
hombres las puertas del paraíso. ¡Pobre voluntad del
corazón! Sobre todos los sentimentalismos del ideal, el
positivo palpitar de la Naturaleza describe sus espirales
progresivas, en cada una de las cuales el modo de nuestro ser
cambia y se trasforma, para consolidar aquel principio de
libertad, que, atravesando especies, razas o individuos, ha
ido subiendo desde la mansedumbre del bruto sujeto por la
fuerza, hasta los descubrimientos del sabio emancipado por la
razón!
Hora
es ya de que demos de mano al desbocado caminar de nuestra
fantasía por un mundo imaginario, que si fue preciso
evocarle para sacar a la humanidad de su infantil etapa, hoy
no solamente es inútil, sino que perjudica al
perfeccionamiento progresivo de la especie, segura ya de que
sus destinos, eternos como el tiempo e infinitos como el
espacio, no pueden consagrarse ante la Omnipotencia Suprema
sino guiados por el más puro amor hacia la justicia.
De
aquel profundo concepto de inferioridad, bien grabado en
nuestras almas por una continua enseñanza emanada de la
Iglesia sobre nuestras ascendientes, surgió en nuestros
cerebros todo el poema del amor, que se apaga y se consume
como fuego que ha dado de sí todo el combustible, cuando la
doncella cree terminado su destino arrodillándose ante el
ara matrimonial; y aquí voy a haceros notar que, hasta en el
formalismo del ritual, se ha ensañado contra nosotras el
espíritu opresor del mundo antiguo: mientras la cabeza del
varón queda libre del yugo, la cabeza de la mujer se anula
escondida bajo los pliegues del lienzo que lo representa. El
amor de nuestras almas toma la misma ruta; se rebaja, anula
nuestro cerebro; es imposible que veamos aquel compañero de
nuestra vida sin la aureola de la autoridad. ¡Guay de la
infeliz que le creyó su hermano, su mitad, para emprender
unidos por mutua atracción de simultáneos deberes el camino
del porvenir, donde la especie humana aguarda de sus manos un
grado más de virtud, de sabiduría, de perfección! La que
siguiendo el impulso de su razón, viera en el hombre la
mitad de su ser y cambiando lealmente, sin subterfugios de
hembra, las iniciativas de su pensamiento por las iniciativas del pensamiento masculino, creyese
que aquel ameno hogar que le dicen suyo iba a ser regido por
dos voluntades, paralelas a un solo fin, el
engrandecimiento humano; la que esto creyese, sería objeto
de las iras de la ley, de la religión, de las costumbres,
que, vociferando como cuadrilla de energúmenos, arrojarían
sobre su inteligencia racional la pesadumbre de siglos y
siglos de ignorancia, de barbarie, de animalidad: esta
inmensa presión externa encuentra débil nuestro corazón,
torpemente engañado por un ilusionismo de amor que profana
la verdadera alteza de este sentimiento con las
superficialidades monerías de un coquetismo pueril, el mismo
pueril coquetismo con que la esposa griega se coronaba de
rosas de Alejandría, recién cortadas, momentos antes de
entrar en el gineceo aquel dueño que la avisó con tiempo
sus propósito de sacrificar en aras de Venus la ofrenda de
Morfeo. Desde el instante de la unión matrimonial,
todo el amor de la mujer retrocede y sucumbe a los estímulos
del instinto…
Dejadme
que al llegar aquí vuelva mis ojos al porvenir y salude con
respetuosa veneración a esa madre futura, que habrá de
otorgar a la familia humana hombres justos y sabios; a esa
madre que en toda la majestad de su gloria se ofrecerá a la
contemplación del mundo como regeneradora de nuestras
decadentes razas; a esa madre, portento viviente que será el
más sublime testigo de la selecta naturaleza del espíritu
humano, cuando, dejando de considerar a sus hijos como exclusivamente
suyos, los disponga para ser dignos hijos de la humanidad;
cuando el amor absorbente y pequeño, por más que en él se
dilate su ser entero, sustituya un amor expansivo y grande,
que atrayendo sobre las frentes de sus hijos las
inspiraciones de una virilidad consciente, los emancipe de
todo error, dejándolos en el camino de la vida fuertes
contra las sugestiones del vicio o invencibles para sostener
el reinado de la libertad.
Todo
mi hijo es mío: toda yo soy mi hijo. He aquí el
principio y el fin del amor materno; en este círculo,
solución de continuidad, están encerradas todas las
palpitaciones del alma femenina. Al amor empequeñecido y
humilde de la esposa ha sucedido un amor más puro, más
aquilatado, pero igual en alcances, igual en procedimientos:
el verdadero amor, que es previsión, huye de la
familia; ninguna realidad se espera de antemano; ninguna
condición positiva de la vida se tiene en cuenta. Amo,
dice la madre, y con esto cree haberlo dicho todo. ¿Qué
mejor religión ha de tener mi hijo que la mía?, ¿qué
costumbres más puras?, ¿qué inteligencia más honda? ¡En
cuanto el hijo balbucea el lenguaje de la razón, será el
encargado de romper, a costa de su intenso dolor, aquel
encanto en el que creyó terminar su vida! Porque el hijo, de
no ser anormal, en su conciencia de hijo, en su
condición de ciudadano nuevo en la gran metrópoli
humana, está delante de sus padres, los lleva en su abolengo,
para partir, desde ellos que representan el pasado, hacia el
porvenir, significado por la gran familia racional; y el
conflicto entre su cariño y su razón se establece pavoroso
desde el momento en que su madre, la raíz de su vida, la
primera modalidad de su ser hacia un destino humano, parada,
como roca inconmovible, en las etapas del pasado, aferrada a
las ideas de conservación sin variantes, le obliga, con todo
el peso de su ciego amor, ansioso de gratitudes equivalentes
a su intensidad, le obliga a retroceder con ella al mundo de
infantiles leyendas que le sirvieron para arrullarle en su
cuna y sujetarle en su niñez. De este conflicto surge esa
juventud conservadora, retrógrada, supersticiosa, helada y
envejecida por el aliento del cálculo y el egoísmo,
juventud monstruosa, tan pervertida en costumbres como vacía
de creencias, que, sujetando el progreso en el carro de las
tradiciones, más por lucro que por fe, lo violenta hacia el
sofisma y el dualismo, antros de sombras de donde, para
siempre, se alejaron las generaciones humanas.
¡Oh!
la mujer madre, ama, sí, es cierto, pero, salvo el
respeto que merece su amor, echemos una ojeada al nido del
pájaro; copiemos algunas frases de aquel inmortal genio,
cantor de la Naturaleza, cual ninguno, cuyo sepulcro, orlado
de flores que rodean su nombre, Michelet, ostenta
ancha copa de mármol llena de agua, para que los peregrinos
del cielo, los pájaros, apaguen su sed extendiendo la sombra
de sus alas sobre los restos que tanto los amó.
Dos
cosas maravillosamente parecidas que todos podemos contemplar,
son, también, la situación de la mujer cuando su niño echa
el primer paso, y la de la golondrina cuando su pequeño
vuela por primera vez.
La
misma inquietud, los mismos estímulos y excitaciones,
iguales consejos se perciben en uno y otro caso. Ambas madres
afectan una seguridad y una confianza afectadas; ambas temen
y tiemblan en el fondo.
Tranquilízate,
exclaman: esta es la cosa más fácil y sencilla; y en
realidad, están estremeciéndose cuando así hablan.
Curiosas
son, a la verdad, las lecciones de los pájaros; la madre se
va levantando poco a poco sobre las puntas de sus alas: el
pollo mira con la mayor atención, y luego se levanta
también un poco; después se le ve sostenerse en el aire;
hasta aquí todo es fácil, puesto que puede hacerse dentro
del nido. La dificultad está en atreverse a salir de casa.
Su madre le llama; le designa alguna caza apetitosa; le
promete algún premio; procura atraerle con la perspectiva de
algún mosquito.
El
pequeño vacila… y póngase cualquiera en su lugar. No
se trata, en efecto, de dar unos pasos por el piso de una
habitación entre la madre y la nodriza, cayendo, si se cae
sobre alfombras y almohadones. La golondrina de iglesia, el
avión, que inculca estas lecciones, allá en lo alto de una
torre, necesariamente ha de verse apurada. Para animar a su
hijo y para animarse a sí misma en aquel momento decisivo.
Segura [estoy?] de que ambos miden primero el abismo con la
vista y miran con horror el empedrado piso de la calle…
Declaro, pues, que, para mí, este espectáculo es notable y
conmovedor. En aquel instante supremo, el vástago tiene
que creer ciegamente a su madre, y ésta tiene que
confiarse a las alas de su pequeño, alas que aún no ha
podido apreciar… Por ambas partes exige Dios una prueba
de fe y de valor: ¡noble, sublime punto de partida!
Mas
he aquí que el polluelo ha creído… ya se lanza a los
aires… no caerá. Nada en la atmósfera, temblando, es
verdad, pero sostenido por el soplo paternal de los cielos y
por las exclamaciones tranquilizadoras de su madre… Ya
está todo concluido. En lo sucesivo esa criatura volará
indiferente a través de los vientos y de las tempestades,
fortalecido por aquella primera prueba durante la cual voló
en la fe.
¿Dónde
encontraremos más ternura maternal? ¿Qué hizo la mujer en
todos sus cuidados de madre, sino copiar levemente a aquella
humilde criatura del nido? ¡No!, ¡no nos contentemos con
este poema de amor! ¡Llevamos en nuestros cerebros la
herencia de todas las especies, el legado de los amores de
todos los seres de la creación! Es menester elevarse a otras
cumbres de mayor altura, donde el horizonte de la vida se nos
ofrezca dilatadísimo a través de los tiempos y las
generaciones. Es menester que ese instinto de la maternidad
se depure en nuestros corazones bajo el ardiente crisol del
racionalismo, hasta quedar convertido en potente virtud,
capaz, por sí sola, de ceñir la corona de la inmortalidad
sobre la frente del hombre. Es menester que el amor ascienda
en nosotros a su más alta jerarquía; es menester que ni en
uno solo de los instantes de nuestra vida dejemos de amar,
pero no con el exclusivismo dogmático e instintivo, que
reduce y pueriliza nuestros sentimientos en límites
estrechos, sino con una intensa amplitud que los dilate y
engrandezca en los horizontes del Universo. Es menester que
volvamos el rostro a lo venidero; que veamos por encima de
todas las íntimas afecciones del corazón las múltiples
afinidades del Cosmos, ligándose desde el átomo a la
estrella, en una cadena de vibraciones amorosas. Veamos al
hombre futuro, esperando nuestras resoluciones del presente:
no vacilemos en la senda de la abnegación, única ruta que
enlaza la tierra con el cielo. La humanidad ha comenzado a
sentir la necesidad de nuestro trabajo: tengamos conciencia
de lo que espera de nosotros; sepamos apreciar nuestro
destino. ¿Qué gloria, ni que paraíso más delicioso,
podrán encontrarse para el alma, que aquel regocijo apacible
que brota de una conciencia segura de haber elevado el nivel
moral e intelectual de una criatura? Cuando el supremo
instante de la muerte se deslice sobre nuestra inteligencia,
¡con qué serena tranquilidad le veremos llegar, si, al
volver la mirada hacia las etapas de la vida, nos encontramos
aunque sea con una sola alma que, merced a nuestro
desinteresado amor, ascendió de los límites de la medianía
racional a un grado superior! Nada importa que aquella alma
desconozca siempre el beneficio recibido; tengamos presente
en nuestra conciencia que el bien no es bien si espera ser
reconocido por aquel a quien se hace. Caminemos a levantar el
espíritu humano, donde quiera que le veamos caído. ¡Qué
alegría tan incomparable habremos de sentir cuando hayamos
conseguido que un ser anulado, estúpidamente marchito por
las nieblas de la animalidad, del egoísmo y de la soberbia,
lo levante con la inteligencia lúcida, con carácter viril,
con energías intrínsecas: aunque es casi seguro que
la redención no quedará escrita en los anales de la
Justicia social; sobre todos los hechos humanos brilla
inextinguible la eterna verdad, cuyos destellos, llenando de
grandezas la conciencia de los buenos, son la recompensa
mejor que baja al mundo de las almas.
Henos
aquí al final de nuestro trabajo: llevada vuestra atención
a esas evoluciones del amor, le hemos visto achicarse y
desvanecerse en el recinto familiar, génesis eterna de toda
sociedad humana, de donde debería partir con vigorosa
iniciativa hacia lo infinito y lo eterno. Hemos analizado el
por qué estando destinados a la felicidad por medio del amor,
solo desgracia le debemos. Hemos encontrado a la mujer en los
umbrales de la pubertad, dejándola en los límites de la
vejez, sin que uno solo de sus amores se haya elevado a la
altura de su misión racional. hemos visto cómo la
influencia de la educación dogmática ha contribuido al
desquiciamiento de nuestro destino. Hemos comprobado cómo
una voluntad asequible al coquetismo y a las banalidades, se
somete sin protesta a las más degradantes humillaciones.
Hemos encontrado en el amor material, el más alto y sagrado
amor de la mujer, un funestísimo sentimiento de
conservación, inspirado en realidad por el egoísmo, que, al
considerar a los hijos como exclusiva propiedad, no sólo
perturba las leyes de la familia, sino que perturba y
desequilibra las leyes de la Humanidad. Madre en todo tiempo
de sus criaturas, cuyos derechos, delegados temporalmente en
las madres, las obligan a una respetuosa tutoría para
aquellos hijos que la Naturaleza les otorgó con el fin de
ensanchar los límites de sus estados en el orden de las
creaciones, haciendo avanzar la vida por el camino del
progreso.
Aunemos
nuestro esfuerzo, veamos de encender en nuestras almas un
amor digno de nuestra especie. Hora es ya de que florezca una
juventud acorde con su propia naturaleza, normalizada en las
leyes de la generosidad y el entusiasmo; juventud que,
dominando serenamente el porvenir, avance a resolver todos
los problemas sociales, llevando en su corazón la fe en la
libertad y en su inteligencia el tesoro de las sabidurías.
Es necesario que se vea revelado en las almas masculinas el
soberano influjo de la madre, no para hacerlas retroceder y
empequeñecerse, sino para hacerlas progresar y elevarse.
No
creo las siguientes afirmaciones hijas de la fantasía: tengo
casi seguridad de que brotan de una paciente observación. La
madre, únicamente la madre, caracteriza el alma del
hijo, así como el padre caracteriza la de la hija. La mujer,
siempre y en todas ocasiones, será la iniciadora de la
virtualidad sentimental e inteligente del hombre: en ella
está la clase de las futuras excelencias del varón: hija,
esposa, madre, hermana y amante, en todos sus estados, en
todas sus condiciones, la influencia de su personalidad irá
intrínsecamente unida a las actividades del hombre, y
aquellos que, por excepción, aun llamándose sabios
la colocan en una inferioridad nula; aquellos que con
sarcástica sonrisa afirma imperturbables, aun en vida de sus
madres, que la mujer no es persona, sino incubadora de
los hijos por ellos engendrados; aquellos que desconociendo u
olvidando en su despacho las leyes de la equidad por las que
se rige la vida, arrojan a la mujer a la categoría de carne,
no son ellos los que piensan y hablan así, son los
pensamientos y las palabras del lupanar en donde buscan por
mujer suya a la degradada ramera: de aquella carne
de su carne surgen, por medio de su boca, los anatemas
contra la personalidad femenina. Apartémonos, con horror, de
estas afirmaciones, de los monstruos profanadores de la
Naturaleza; ellos son ramas muertas del árbol de la vida.
Ni
en uno solo de ellos en la existencia humana dejará de
sentirse latente y poderosa la cooperación de la mujer.
Hagámonos
dignas madres del hombre; conquistemos su respeto, su
estimación, su deferencia, seguras como estamos, por la ley
natural de poseer su amor; hagámonos lugar en su
inteligencia, que encuentre en el alma femenina las
aspiraciones más altas. Tendamos el vuelo del pensamiento al
horizonte universal, recorriendo las tragedias de la historia
y los idilios de la Naturaleza. Saturemos nuestros cerebros
con todos esos efluvios que emanan de la contemplación del
mundo. Amemos la vida, al hombre, a los hijos, pero amemos
también a la Humanidad. Sustituyamos el fetichismo estúpido
en que nos hacen caer nuestras desesperaciones, una firme y
serena creencia en la inmortalidad de la familia humana, de
la cual formamos parte, en la cual nos ha incluido la
Naturaleza, imponiéndonos el sagrado deber de obedecerla y
honrarla.
Démonos
cuenta del Amor; sepamos que en su reino ilimitado como el
universo, del cual es la luz, se acercan solo al santuario de
la felicidad los que ofrecen incondicionalmente el corazón
ante sus gradaciones infinitas: no cerremos los nuestros a
ninguno de sus destellos, y cuando el sueño virginal de la
doncella se haya rendido ante el ara matrimonial, cuando el
cariño de esposa se transforme en pedestal de la pasión de
madre, que todavía el Amor encuentre sitio en nuestras almas
para afirmarse en nosotras, haciéndonos dignas amantes de la
patria, de la Humanidad y de la Naturaleza.
Notas
(1) El discurso, que fue publicado con este título
en el número de Las Dominicales del Libre Pensamiento
correspondiente al 24 de enero de 1891, iba precedido del
siguiente comentario: «Pensose establecer en Cuenca una
escuela de Artesanos y pensase en una velada encaminada a
este fin en el Círculo de la Constancia. Se solicitó la
cooperación de la eminente escritora Rosario de Acuña y
remitió el trabajo que va a continuación, que publicamos
con el mayor gusto.»
(2) En relación con el contenido del
discurso, se recomienda la lectura del siguiente comentario:
 242. Sin una buena educación el futuro no será el que deseamos
242. Sin una buena educación el futuro no será el que deseamos