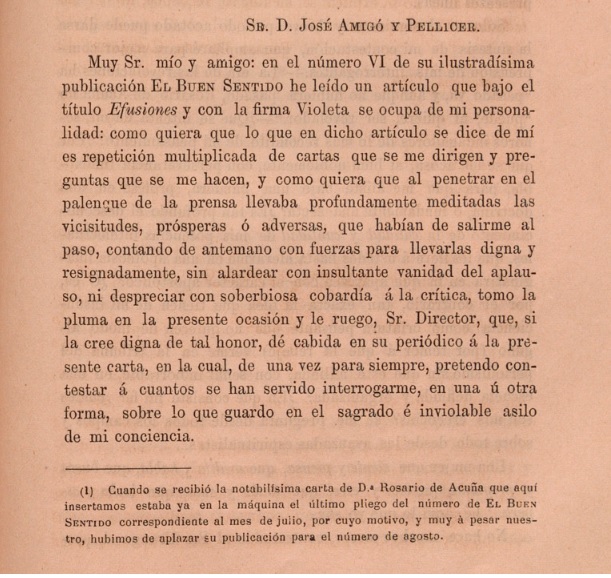
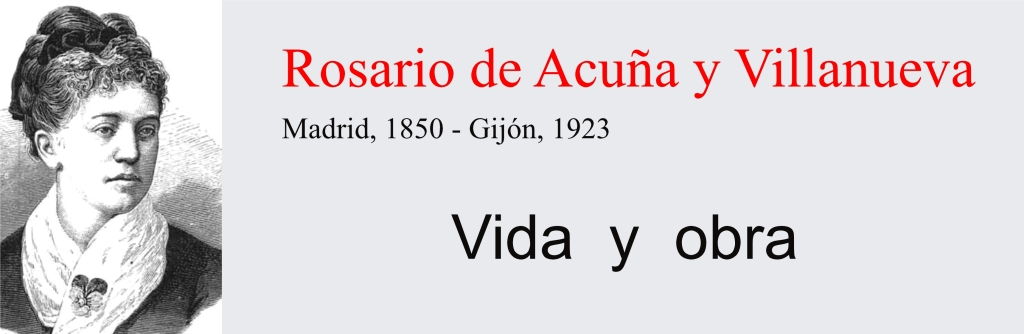
Sr. D. José Amigó y Pellicer
Muy Sr. mío y amigo:
En el número VI de su ilustradísima publicación El Buen Sentido, he leído un artículo que bajo el título «Efusiones», y con la firma de Violeta, se ocupa de mi personalidad. Como quiera que en lo que en dicho artículo se dice de mí es repetición multiplicada de cartas que se me dirigen y preguntas que se me hacen, y como quiera que al penetrar en el palenque de la prensa llevaba profundamente meditadas las vicisitudes, prósperas o adversas, que habían de salirme al paso, contando de antemano con fuerzas para llevarlas digna y resignadamente, sin alardear con insultante vanidad del aplauso, ni despreciar con soberbiosa cobardía a la crítica, tomo la pluma en la presente ocasión y le ruego, señor director, que, si la cree digna de tal honor, dé cabida en su periódico a la presente carta, en la cual, de una vez para siempre, pretendo contestar a cuantos se han servido interrogarme, en una u otra forma, sobre lo que guardo en el sagrado e inviolable asilo de mi conciencia.
Pláceme que la firmante Violeta, con un lenguaje escogido, un estilo elocuente y en una forma dignísima y reposada, sea la que personifique el carácter de indagador, porque así me encuentro en terreno propio, toda vez que el lenguaje atrabiliario, el estilo destemplado y las formas descompuestas, aunque la ira me embargue (y como humana que soy, no puedo ser ajena a esta pasión) siempre y en todas ocasiones se rebelaron a ser manejables en mi mano. En esa incógnita y profunda racionalista, llamada Violeta, queden pues representadas todas y cada una de cuentas personas se han dirigido a mí con la misma pretensión que se dilucida en el dicho artículo, motivo de las presentes líneas.
Solo en el siguiente y breve periodo acotado puede darse la síntesis de mi contestación, que ampliaré para mejor comprensión de mis interrogantes. «La era de las revelaciones ha pasado ya, y aunque no hubiera pasado, Rosario de Acuña no puede, ni quiere ser revelador». ¿Qué se intenta de mí, señores indagadores de lo más recóndito de mi pensamiento? ¿Por qué se me acosa, si bien noblemente, con perseverancia impasible, para que me aliste bajo una bandera, profese en una doctrina, o fundamente una secta? ¿Es tan profundo el desconocimiento de la calidad y cantidad de mis potencias intelectuales, que les lleve a ustedes hasta elevarme en una apoteosis imaginativa en la que aparezca con el carácter apostólico? ¿O es, por el contrario, tan exacta la idea que tienen de mi insuficiencia como criatura pensante que no quieren de modo alguno (por temor a que la rebaje) verme en la tribuna del periodismo sin que esté afiliada, con señal imborrable, en una escuela definida y organizada? ¿En qué consiste mi fe?, ¿cuáles son mis creencias? se me pregunta desde todos los campos y sobre todo desde las avanzadas espiritualistas…
Una mujer que siente y piensa, que medita y habla, que busca y pregunta, que vive y cree, que duda y ama, que lucha y espera… he aquí lo que soy.
No hace muchos meses, contestando al señor Uranga a propósito de un asunto semejante, le decía en un párrafo de mi carta «Usted dice que en lo esencial es dar creencias… ¡dar…! las creencias no se dan, se sienten; no lloremos como mujeres débiles al ver la impiedad surgiendo en este momento histórico del seno de los que pelean contra el caduco pasado: la fe está en nosotros como virtual esencia: materialista, espiritualista o escéptica, de todos modos es fe, porque Fe y Amor son derivaciones de Verdad y Belleza, que sirven de motores al Universo: ¡Perderse la fe!, ¡lo Absoluto, lo Infinito, lo Eterno! La fe se trasforma, cambia de modo, pero jamás de principio ni de fin. Nunca me ocurrió temer por ella. En cuanto a las palabras de usted sobre moral, si profesa en la cristiana, bien haga con ella. Le digo lo que de la Fe: no se puede dar, se siente. Como todas las formas y modos del mundo de la conciencia, es puramente subjetiva; sus gradaciones son innumerables; se manifiesta según las educaciones y los temperamentos; de cada una de nuestras moralidades se forma el código de las costumbres, y sobre todas ellas hay una Moral indefinible, como todo lo Absoluto, para nuestros relativos medios de comprensión, la cual es tan inmutable, infinita y eterna como la fe. Reconozcámonos como simples obreros en el gran trabajo de los siglos, sin intentar, con la soberbia de nuestra pequeñez, fundamentar radicalmente nada menos que una creencia nueva sobre la vieja que se derrumba. Esto no se puede hacer sino mediante tiempo y espacio, con los esfuerzos acumulados de cien y cien generaciones que persigan incansables los ideales de perfección, y, ¡quien sabe!, al encontrarse el hombre con la suprema felicidad, acaso el planeta caiga en pedazos sobre otras constelaciones».
Y en otro párrafo de la carta al señor Uranga le decía: «¡Demoledores se nos llama! ¿Qué se puede hacer al presente sino demoler? ¿Ha visto en cuánta tierra conoce derribar y edificar al mismo tiempo? Lo primero es quitar hasta el último cascote, dejar el terreno limpio de escombros y de barro, y después se socava más hondo aún que el primitivo cimiento para levantar la nueva fábrica. Sin los agentes tiempo y espacio nada de esto se puede realizar; los planos de la edificación para nada hicieron falta mientras se estuvo demoliendo; los iniciadores de la reforma no rematan la construcción; y las modificaciones, sucesivas al desplome, desvían los planes primitivos, si es que alguno se atrevió a delinearlos minuciosamente. Solo en la idealidad se sostiene el conjunto de la obra y esa idealidad, tratándose de la fe, de la moral y de la sociedad, si ahora se lanzase a la candente arena del combate, sería arrollada por el ímpetu de la lucha, o serviría solamente para entorpecer con insulsa fantasmagoría el gran movimiento revolucionario que palpita en nuestra generación».
Hasta aquí la carta expresada al señor Uranga, que puede servir de contestación a cierto orden de preguntas que también veo estampadas en el artículo «Efusiones». Ahora, volviendo a mi primera respuesta, la amplifico de esta forma. No hay que hacerme ni más ni menos que lo que soy: mi representación en las filas de los libre-pensadores está bien definida y es bien exacta; hasta que se lea o, mejor dicho, que se estudie mi carta-prólogo de Las Dominicales. Dije que tenía creencias que por nadie ni por nada consentiría en cambiar, y hoy repito las mismas palabras. «¿Cuáles son?», se me pregunta. ¿Con qué derecho se me hace tal interrogación? «Queremos seguirlas», se me dice desde muchos sitios. ¡Ay del pensamiento que reclama para guía y mentor a una mujer oscura, humilde y desvalida! Es un pensamiento enfermo; es una conciencia insegura; es un organismo débil; es una personalidad indeterminada; es un campeón inválido; es un ser vacilante, sin creencias arraigadas en la profundidad de su razón, el cual siente en su cerebro retumbar el golpe de la plaqueta demoledora, y tiembla por las idealidades acariciadas en los insomnios de su melancolía! ¡Ay de la era refulgente que se anuncia en nuestras sociedades, iniciada por la emancipación del pensamiento, si en sus primeras etapas no desarrolla el afán de personalizar la gran doctrina!
Aún hay más: quiero suponer que soy más de lo que creo; quiero suponer que el resultado de profundos sentimientos, el producto de largas meditaciones, el conocimiento de grandes maestros, y, en último término, el don de expresarse bien, anexo al misterio de las inspiraciones, residen en mí y me llevan a ser núcleo de una fortísima corriente de simpatía y atención por parte de todos los pensadores. ¿Es mi conciencia la suya? ¿No está escrita en la cabeza de Las Dominicales la Biblia Humana, bajo la que se agrupan todos los partidarios del libre examen? ¿He discrepado un punto de aquellos axiomas de Moisés, Sócrates, Budha, Zoroastro, Jesús… etc., etc., que forman el gran credo de las conciencias racionalistas? ¿No caben en sus columnas el materialismo con sus derivaciones de ciencias exactas y el espiritualismo con sus derivaciones metafísicas? ¿Qué sería de la libertad de pensar si se realizase el empeño de hacer agrupaciones, escuelas o sectas? ¿Es necesario , es preciso, para que el pensamiento se emancipe de la tutela de supersticiones inmorales, de rutinas funestas y de consejos pueriles, que yo, el más insignificante, el más débil de todos los obreros del progreso, lance a la plaza pública, como pregón de vanidad, las más sutiles y elevadas manifestaciones de mi inteligencia, las más puras y delicadas inspiraciones de mis sentimientos, los más profundos y arraigados preceptos de mi conciencia? Para que los poderes autoritarios del catolicismo y de la monarquía dejen de pesar como losa de plomo sobre nuestras juventudes, viciándolas en todos los conceptos de la tiranía, de la cual es la primera víctima la mujer, ¿se hace necesario que yo me afilie en uno u otro bando, comenzando la lucha por la libertad de pensar con la pretensión de imponer mi pensamiento a los demás o, lo que aún es peor, encauzando mi pensamiento en el ajeno modo de pensar…? ¡Más lógica, señores interrogantes, más lógica! «¡Materialista!», me gritan desde las huestes teológicas y metafísicas. «¡Espiritualista!», me vocean desde las legiones fisiológicas y naturalistas; y yo contesto: Libre pensadora respetuosísima con el pensamiento ajeno, siempre que se encauce en la gran corriente de la vida que lleva por nombre, en los campos racionalistas, este lema inconmovible: «AMA A TUS SEMEJANTES». Es inútil cuanto se haga para imponerme otro credo, como sería inútil cuanto yo hiciera para imponérselo a los demás. El presente que nos rodea es invulnerable a toda resolución; estamos en pleno problema; la clave para descifrarlo no está en nosotros: nuestro siglo agonizará revolviendo hasta el fondo los grandes depósitos de limo, que 1885 años han venido acumulando en los cauces de la humanidad; levantarse como pigmeo sobre pedestal de barro diciendo «¡Eureka!» en medio de esta conflagración espantosa que nos rodea, es arrogarse el carácter de pavesa y caer deshecho en ceniza, o disiparse en humo, sobre los campos del combate. Lo positivo de nuestra existencia en estos momentos históricos de nuestra raza, lo real, lo humano, lo cierto, lo indeclinable, lo que se impone en nosotros, aunque sea triste, es la demolición, bien que tengamos que caer envueltos entre las ruinas. No usurpemos las misiones del porvenir, y derribemos. ¿Qué falta hace, por lo tanto, entre los fragores de la batalla la manifestación de mis creencias, dado caso que por mis obras se puedan dilucidar? ¿Qué podría hacerse con ellas? Nada. Quédense, pues, en mi conciencia, y mientras no turbe con mis palabras el gran principio de libertad de pensamiento, que es la poderosa palanca que está conmoviendo los cimientos del mundo antiguo, respétese por unos y por otros el fondo de mi entidad moral. Por otra parte y aun a trueque de descubrirme algo, ¿soy un cadáver?, ¿se han cerrado sobre mi personalidad las puertas de la existencia, de tal manera que se pueda colocar en mi alma el epitafio de una fe invariable? ¿Qué es el mañana?, ¿qué nos guarda?, ¿cómo obraremos?, ¿qué creeremos?, ¿cómo sentiremos? ¿Quién es el osado que sujeta los corceles del carro de la vida y los hace girar en prefijado círculo? La palabra «¡Espera!» grabada con rastros de lágrimas en mi corazón y con caracteres de fuego en mi inteligencia, es la savia de la naturaleza terrenal, el motor de la vida, el alfa y el omega de la conciencia. No hay que salirse del presente. No hay, por lo tanto, que evadirse de la lucha. Lo más que se puede hacer es poetizar la realidad y dar realidad a la poesía. Espiritualizar el materialismo llevándolo a la causa de las causas; materializar el espiritualismo trayéndolo a lo positivo de los efectos; equilibrar las fuerzas colocando las huestes en la misma línea para que se generalice la pelea y se apresure el triunfo. Antes de que éste llegue, caeremos todos en confuso montón: risible fuera con la perspectiva de sucumbir alzarse a perorar sobre las excelencias de la victoria.
Y además, entrando en distinto orden de ideas, ¿está todo hecho? ¿Se puede, en sana razón, sin desvanecimientos de metempsicosis, ni extravíos sensualistas, cruzarse de brazos preguntándose sobre lo que se cree, o deja de creer, ínterin el alma femenina gime prisionera en el sopor infame de un rebajamiento odioso? ¡No hay que hacerse ilusiones! ¿En dónde está la mujer librepensadora? Los contados espíritus femeninos que se van emancipando del servilismo de la conciencia se mueven como autómatas, impulsados unos por los entusiasmos que produce en su fantasía la palabra «libertad», y otros atraídos como víctimas indefensas a las aras del sacrificio por las sugestiones de los ambiciosos profanadores de la gran doctrina. Separemos las excepciones de la regla. Todas… TODAS… lo mismo las que vienen sujetas por las milagrerías del catolicismo, con su obligada recompensa en la ultra tumba, que las que se creen libres por haber comulgado en las filas de los librepensadores, necesitan, ¡sí! están necesitadas de emancipación, y aunque en sus almas no se manifieste con exactitud de conceptos esta inmensa y profunda aspiración, todas ellas, sienten hambre y sed de justicia; hambre y sed de personalidad, de honra, de decoro, de dignidad, de poder representativo en el seno de las sociedades humanas; de autoridad para su espíritu racional e inteligente, enfangado en una esclavitud repugnante que las hace instrumento de placeres prostituidos, incubadora de los hijos del hombre, o figurilla decorativa de ambiciones devastadoras!
He aquí la gran cuestión. Hay que despertar a esas dormidas siervas, que besan las argollas que las aprisionan, mediante un puñado de perlas, o de cuentas de vidrio, que para el caso es igual, mediante la huera y falsa adulación de un día de reinado; mediante ¡palabras…! y ¡palabras…! que se traducen en el fondo de los gineceos modernos, más viles que los antiguos, pues tienen escrito en el frontispicio la palabra «Libertad», como el INRI que colocaron los judíos sobre el madero en que se crucificó a Cristo. Hay que hacerlas pensar por sí mismas, y que se vean brutalmente aherrojadas por las religiones, por las leyes, por las costumbres, derivadas no de la fuerza de la razón, sino de la razón de la fuerza; escarnios multiplicados que se hacen de su naturaleza semejante a la del hombre. Hay que gritar un día y otro día, con energía, con ternura, con violencia, con lógica, con entusiasmo, con amargura, de todos modos, y a todas horas, con la dureza del pedernal y la flexibilidad del acero, para que estas almas femeninas comiencen a levantarse sobre sí propias, y avalorando una por una las cualidades que les otorgó la naturaleza, se replieguen hacia los grandes ideales oponiendo el número, la convicción y la fuerza de su debilidad contra toda tiranía y toda absorción, y todo vejamen, y toda violencia, que denigre sus incuestionables derechos de mitad de la especie humana… Y ante este trabajo colosal, extenuante, inmenso, ante este trabajo que se impone a toda alma que ama a sus semejantes, cuando apenas están esbozadas las primeras líneas de esa campaña heroica, ¿hemos de detenernos en puerilidades personales sobre la forma, clase o género de nuestras creencias? Semejantes seríamos entonces a aquel astrónomo que, absorto en la contemplación del cielo, no atendía a la voz lastimera de un pobre necesitado que le pedía un pedazo de pan, el cual le dijo viendo que no le oía: “Señor, ¡que las estrellas no tienen hambre!”
Dejemos nuestras conciencias reposar en sí mismas; acallemos nuestras dudas; olvidemos nuestros pesares; dejemos en nuestro fondo todo ese mundo de reminiscencias teológicas, misántropas, escolásticas, y en todo caso egoístas, que no deben manifestarse nunca al exterior sino es modificadas por un inmenso amor al prójimo, y sigamos clamando contra todas las injusticias, las iniquidades y las violaciones. ¿No pretendemos todos los librepensadores, deístas o ateos, materialistas o espiritualistas, suprimir la confesión católica, que tanto denigra la conciencia humana? Pues ¿cómo, sin caer en contradicción, se pretende de mí nada menos que una confesión pública? Diérase la verdad por ley primera de nuestras sociedades; sancionárase como respetable toda creencia, rito o culto que no dañase los ajenos derechos; estableciérase una tolerancia fraternal para toda fe, y el fondo de mi alma, como el fondo de todas las almas, sería transparente recinto de purísimo cristal donde se vieran correr los ricos veneros del pensamiento… ¡Quién llegará a esos días! Luchemos ínterin: el áspero camino que se ofrece a mis plantas se hunde en horizontes brumosos, henchidos de huracanes y hielos, y, sin embargo, avanzo. ¿Avanzaré mañana? ¿Quién me podrá contestar sin hacer alardes de profeta judaico? No me sigáis los que tembláis por vuestra fe, sea la que fuere. ¡Adelante los que, llevándola en vosotros mismos, único albergue de la fe, pretendéis una dicha más, una ventura más, para la humanidad terrestre. Unámonos, llevando cada uno sus ilusiones, sus esperanzas y sus creencias, bajo la bandera del librepensamiento, y sin poner en pugna o en subasta, nuestras conciencias, peleemos con denuedo, del mismo modo que los ejércitos de diferentes naciones, coaligados contra un tirano o un usurpador, pelean reunidos vistiendo variados uniformes, usando distinto idioma y mandados por diferentes caudillos. No disputemos por fases de la vida individual, cuando la vida colectiva necesita de los esfuerzos de todos aquellos que, identificados con la ley del progreso, pretenden avanzar sobre el pasado, aun a trueque de ser arrollados por los que los siguen.
Le doy gracias, señor director, por su amabilidad, y me despido de V. haciendo pública mi resolución de no volver a darme por aludida en ningún caso como el presente. La polémica cansa, extenúa y enfada cuando se tiene que sostener sobre nosotros mismos. Suplico, de todos modos, la inviolabilidad de mi conciencia. Repito que aún no he muerto. Para juzgarme, si merezco juicio, espérese a que los cielos de mi vida se cierren sobre mi sepulcro. Entonces estará terminada la evolución de mi inteligencia terrenal; entonces estará cumplida con exactitud de límites la misión que se relacione con mi personalidad, sea la que fuere; entonces se podrá aquilatar en todo su esplendor, o en toda su negrura, los pensamientos manifestados por medio de mi pluma. Hoy aún no estoy terminada, y mientras el aliento vital conmueve nuestros sentidos, actúa en nuestro cerebro, rige nuestros músculos, caldea nuestra sangre, vibra en nuestros nervios y produce nuestra inteligencia, toda afirmación radical que se hace con ínfulas de inamovible, es un conato de suicidio. Aún vivo; aún no rematé de sentir, ni de pensar, ni de saber, ni de amar; luego aún espero… Lo que hay que hacer es no pararse…
He ahí el astro rey de nuestro mundo: avanza siempre, arrastrando su corte de planetas por el oscuro espacio. ¿Qué camino sigue?, ¿es un segmento de círculo?, ¿es una rectilínea sin principio conocido ni fin determinado? Sea el que fuere, jamás nos hace pasar por el mismo sitio. Hundamos nuestro ser en lo infinito del tiempo, dejándonos llevar sin volver nunca sobre nuestros pasos, y el porvenir trazará los planos de nuestra ruta.
De usted, señor director, con la más atenta consideración, queda amiga y s.s.q.b.s.m.
ROSARIO DE ACUÑA
Junio, 1885
El Buen Sentido, Lérida, agosto de 1885 (1)
Las Dominicales del Libre Pensamiento, Madrid, 27-12-1885 (2)
Domingo Soler, Amalia: Sus más hermosos escritos. Barcelona: Casa Editorial Maucci, s.a., pp. 353-360 (4)
Notas
(1) A pie de página se incluye la siguiente nota aclaratoria: «Cuando se recibió la notabilísima carta de doña Rosario de Acuña que aquí insertamos estaba ya en la máquina el último pliego del número de El Buen Sentido correspondiente al mes de julio, por cuyo motivo, y muy a pesar nuestro, hubimos de aplazar su publicación al número de agosto.
(2) Ecos del bello sexo. Con este título publicó nuestro estimado colega El Buen Sentido, de Lérida, que dirige nuestro querido amigo D. José Amigó Pellicer, la presente carta, que trascribimos con el mayor gusto a las columnas de Las Dominicales (nota de la redacción). En realidad, la carta fue publicada bajo el epígrafe «Correspondencia», en la sección «Ecos del bello sexo».
(3) El destinatario de esta carta fue uno de los primeros en declarar públicamente su satisfacción por la adhesión de doña Rosario a la causa del librepensamiento. Además de felicitarse por tan valiosa incorporación a la causa librepensadora el señor Amigó escribe lo que sigue: «Su admirable carta, señora, que he leído y dado a leer a muchos de mis amigos y conocidos, de uno y del otro sexo, ha causado en mi ánimo una emoción inefable. [...] Esa carta, he dicho, es, a la par que una vigorosa protesta, toda una revelación, pero revelación llena de consoladoras esperanzas y de magníficas promesas para cuantos anhelamos que desaparezca el mundo viejo, simbolizado en el sacerdote y en el templo henchido de supersticiones, y surja el mundo nuevo, simbolizado en la familia y el hogar radiante de amor y de luz y henchido del cumplimiento del deber...» (Las Dominicales del Libre Pensamiento, 25-1-1885)
(4) La carta incluida en la obra de Amalia Domingo Soler Sus más hermosos escritos se inicia de la siguiente manera: «Estimada amiga: He leído un artículo que bajo el título Efusiones...»
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)