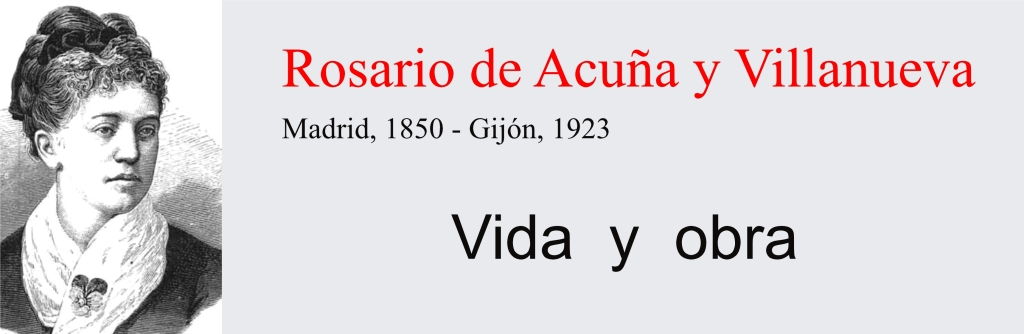
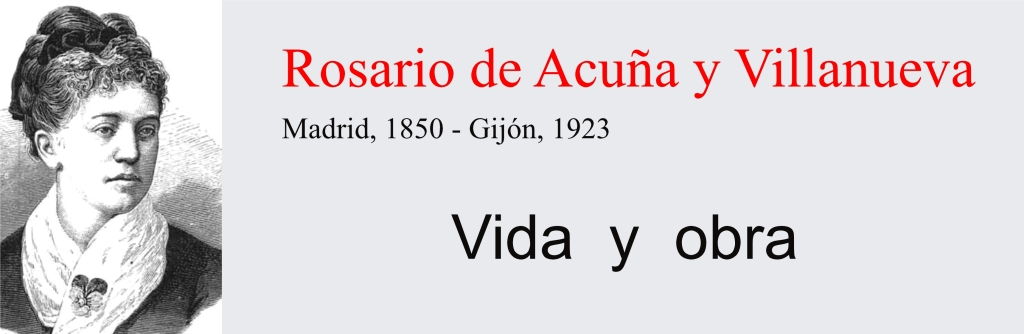
Carta a Roberto Castrovido
Amigo mío:
A pesar de mi propósito de «darme por muerta» en esta patria, mala madrastra de todos los que quisieron ser sus mejores hijos; a pesar de mi resolución de irme a morir lejos de ella, sin acordarme siquiera de que nací española, es tal la indignación que producen en mi alma las iniquidades que van saliendo a la luz, al rememorar los sucesos de agosto, que no puedo menos de hacer un paréntesis en mis propósitos y unir mi voz a ese clamor poderoso que surge, como lo único digno del actual Parlamento, lanzado a los anales de la historia española por los altos espíritus del comité de huelga y compañeros de diputación republicanos. Y ¡ojalá las generaciones futuras, al leer tantas vergüenzas, sientan la firme voluntad de no volver a sufrir semejante vilipendio!
Enlazadas al relato de aquellas escenas, brutalmente vesánicas, hacen falta las notas cómicas –y yo puedo darlas– ya que toda tragedia las necesita para hacer resaltar sus horrores.
Mi casa de Gijón, aislada sobre un rocoso escollo, domina por su altitud inmenso espacio, dentro del cual se extiende la población y varios kilómetros en redondo.
Sobre la villa, además del cuartel, se alzan dos conventos de jesuitas –el de los machos y el de las hembras (ursulinas)–, coronas de hierro y gases asfixiantes para este pueblo que, un día, fue demócrata, altivo, progresista, racional y valiente, lleno de ímpetus liberales; y hoy, está aplastado –así como suena– por las garras negras de una reacción socavadota, comidiera, disgregante, fétidamente retrógrada, que aviva las pasiones bajas y los vicios degeneradotes, que alienta las supersticiones productoras, desde la «echadura de cartas», hasta la peregrinación a santirulos de ermita. Reacción fanática, cruel, astuta y ostentosa, que enloda conciencias, castra energías, envilece voluntades y desmenuza, separa y corrompe, sembrando traiciones, desconfianzas, desalientos y cobardías.
Este es el escenario y su ambiente.
Llegan los sucesos de agosto. Usted ya sabe, como todos los que me conocen bien –y apelo al cultísimo escritor don Rafael Sánchez Ocaña, a quien tuve el honor de recibir en mi casa cuando vino a intentar hacer un periódico liberal-europeo de El Noroeste, de Gijón– lo aislada que vivo. Y también saben que ni soy socialista, ni anarquista, ni republicana: en el sentido redilesco de estas adjetivaciones; nada que huela a dogma, imposición y enchiqueramiento.
Además, dada la condición marroquí de la mayoría de los españoles, las mujeres que queremos «ser personas» –solo eso– tenemos que pasar, como cochinillas de circo, por bachilleras, petulantes, histéricas, etcétera. Las que se precian de no haber pasado por este aro es que tuvieron que pasar por otros peores.
Mujer de otro siglo, solo quise ser «poeta», desde mis siete años, en que hice el primer soneto; y, al fin, solo he conseguido ser pensadora «para mí misma», sin que por eso deje de estar sentimentalmente al lado de los sufrientes, vencidos, irresponsables o débiles y en contra de verdugos, hipócritas, brutos o vanidosos que forman la legión de los egoístas. Y solo por esta sentimentalidad escribí para el público dándoles a mis compatriotas aquello que imaginaba ser lo mejor de mi alma, sin pretender, a cambio, ni sacarles los cuartos ni siquiera esperar de ninguno el más leve pláceme.
Siendo así y viviendo de este modo, con sesenta y siete años a cuestas; sin otro poder, autoridad o representación de fortuna, posición, ni prestigio que mi desvalidez de mujer, de vieja y de pobre… ¿a quién podría ocurrírsele en serio que yo era una horrible revolucionaria?... ¿Escribí revolucionariamente?... No lo sé. Mas, aunque así fuera, las escritoras, en España, no podemos hacer más que revoluciones «blancas», como quería el señor Araquistain que fuera la de sus conciudadanos y yo, ni aún así, ejercí este apostolado.
Decir lo que se «cree» verdad y defender lo que se supone justo es una revolución más blanca que la leche, y con hacerle a una el caso que a cotorra loca todo estaba concluido.
Pues bien; a pesar de todo esto, sobre mí y mi casa se extendió en aquellos días, una leyenda negra: «Que yo había predicado el amor libre en los paseos de Gijón; que era una conspiradora de cuidado; que mi casa era centro de conciliábulos misteriosos a las altas horas de la noche» Esta prédica para la mema burguesía que parece vivir solo tragándose idioteces. Para el vulgo campesino que me circunda se hizo otra propaganda: «Yo era una bruja, que salía por la noche untada al tejado para hacer mal de ojo a vacas y chicos; era una perra judía que tenía un macho cabrío, y que azotaba la santa cruz los viernes». ¡Así, «así –aún–», corren estos dichos por nuestros desgraciados y embrutecidos pueblos (2).
Los «policías honorarios» de la villa, todos ellos ajesuitados, íntimos y militantes de las huestes reaccionarias, cuando ya tuvieron bien batido el basurero de estas absurdas infamias, entraron en campaña con las autoridades militares de Gijón. Telefónicamente oímos estas textuales palabras que la comandancia militar de la plaza dirigía a una persona: «Estamos locos con tanto anónimo y denuncias, falsamente firmadas, como recibimos contra esa muyer. ¡Todo cosa de sotanas!»
Llega una mañana de agosto –olvidé la fecha– y a las tres empiezan a aporrear el portón de la finca. El pariente que, hace ya muchos años, se arrogó el derecho de defender mi persona y mi hogar de villanos ataques, habitaba en el piso bajo de la casa y yo en el alto. Y como nuestra vida es racional, nos levantamos y acostamos con la luz del día. «¿Llaman?», nos dijimos por el hueco de la escalera. «Yo voy», dijo mi compañero, y salió a abrir.
Se presentaron dos de Orden público y dos policías que, previa exhibición, exigida, del carné de identidad y la orden judicial militar de registro domiciliario, pasaron adelante. Al verlos bajé rápidamente. Se explicaron y portaron como personas correctas. Venían a buscar «las proclamas de Marcelino Domingo» que, en aquellos días se encontraban en Gijón hasta en las soperas y en el cuartel se recibían a centenares.
–Aquí tienen ustedes las llaves de mundos, librerías, muebles, etcétera; no encontrarán nada, les dije, porque, ni por casualidad, leí el artículo de que se trata y, es más, yo no necesito leer proclamas, si acaso, las escribiría, y, entonces, ya pueden comprender que no habría ninguna en casa.
Cinco horas duró el registro, sin tener ninguna queja contra los que, por su profesión, tenían que realizarlo.
A los dos días de esto corrió por Gijón la noticia de que habían encontrado en mi casa cheques y mazos de billetes de miles de francos; cartas escritas desde Inglaterra y Francia, libros pornográficos. (Esta fue labor germano-jesuita. No atribuyo a los policías oficiales estos infundios. Sus contrafiguras, los «honorables honorarios policías», serían los encargados de extender tales patrañas).
Pasan unos días. Segundo aporreamiento del portón a las cinco de la mañana. Cinco guardias civiles, uno de ellos vestido de paisano, con pico y azadón. Preséntanse, también, correctamente, y dentro de la férrea disciplina que los sujeta, más como a fieras que como a hombres, se les veía violentos, contrariados, al tener que hacer lo que se les mandaba. Venían a levantar el prado, en los alrededores de la casa, en busca de un enterramiento de bombas, armas, municiones y papeles que «habían visto que habíamos escondido».
Solo desde los dos conventos y el cuartel se puede ver con anteojos de muy largo alcance el prado delantero de mi casa. Con esto basta para suponer, lógicamente, de dónde venía la denuncia. Sin duda la vigilancia permanente a vista de pájaro que se tenía sobre mi vivienda, había creído ver enterramientos donde sólo habíamos estado apisonando céspedes del prado, levantados, ¡en mala hora!, por mis gallinas.
El guardia de paisano empezó la operación; cava por aquí y por allá; nada; el terreno por todas partes compacto. Se evidenció lo falso de la denuncia y se dispusieron a marchar los registradores; mas, antes, les invité a dar la vuelta por la finca, toda ella tapiada, y calar donde quisieran.
Llegamos a un sitio en que se tiene hecho un revolcadero para gallinas, una pequeña zanja, de una cuarta de honda por dos o tres metros de larga. «¿Y esto?», dijeron. «Esto –contesté– es para que tomen tierra las cluecas y sus pollos. Nosotros la llamamos trinchera, para estar a la moda de la guerra».
Los guardias se despidieron, yéndose plenamente convencidos de que nada había enterrado…
Mas era preciso que acabase aquel nuestro estado de intranquilidad y de peligro pues nosotros no podíamos evitar que la policía honorara pasase de lo platónico a lo positivo y se les ocurriera enterrar alguna bomba durante la noche para descubrirla al día siguiente.
Decidimos que yo escribiría al general Burguete y que mi compañero iría, comisionado, a llevarle la carta, enterándole de la estultez que se estaba cometiendo conmigo. Le escribí y, entre otras cosas, le advertí no se fuera a hacer conmigo lo que con Ferrer, aprovechándose de las circunstancias. Se le habló largamente y, muy cortés y con eficacia, comunicó al jefe militar de Gijón que «él, personalmente, respondía de mí» y además se pedía, según yo lo hice en mi carta, que estableciera una vigilancia policíaca de día y de noche alrededor de mi casa, para vigilarme y vigilar a los que pudieran asaltarla. Desde aquel día hasta el levantamiento del estado de guerra estuvieron relevándose los agentes centinelas.
Al regresar de ver al señor Burguete, en Oviedo, se fue a visitar –por mediación suya– al jefe que hacía de capitán general de Gijón, y ¡aquí fue Troya! Así que se encaró con mi comisionado le increpó violentamente:
–¿Para qué fue a ver al general? ¡Aquí en Gijón, yo solo, yo solo soy el dueño de vidas y haciendas! ¿Lo entiende usted bien? ¡Soy amo de todo!
Mi compañero, correctísimamente educado por la Institución Libre de Enseñanza y cultísimamente instruido como abogado, le contestó con la finura y destreza que correspondía. Algunos empleados del ayuntamiento, en cuyo dintel de entrada se celebraba la entrevista, nos han dicho después que estuvieron temiendo que la emprendiese a bofetadas, o sacara el revólver y anduviera a tiros, como ya había hecho con otros paisanos de la villa. La calma con que se contestó a sus destemplanzas le exasperó más y continuó:
–¿Qué es eso de sacar aquí a Ferrer? En cuanto a esa trinchera que han hecho ustedes, hay que destruirla enseguida. Ya iré por allá a inspeccionar cómo está aquello y veré si cumplen mis órdenes…
¡Admirable! ¡Admirable! ¿Verdad, amigo Castrovido? La carcajada que yo solté cuando se me contó lo ocurrido debió de oírse en la celda del rector de los jesuitas, a tres kilómetros.
Excuso decirle que la trinchera sigue funcionando en el mismo sitio, porque, aunque hubiese venido el que hacía de capitán general aquí, yo le habría dicho, con todo el respeto que hay que tener al Ejército, que aquella trinchera no la quitaba porque… ¿en dónde habían de revolcarse las gallinas?
Desde aquel día tuvimos preparados los hatillos para ingresar en la cárcel, pues, pensando lógicamente, suponíamos ir a parar allí, toda vez que, por la ciudad, la traílla policíaca honoraria decía, a voz en cuello, que era preciso, «preciso», que yo durmiera en la cárcel. ¡Como si alguien fuera capaz de hacerme dormir en la cárcel!
Si hubiera tenido posibles, como dicen mis paisanas las madrileñas, me hubiera marchado de Gijón, como lo hice cuando, por zaherir a unos ultrajadores de mujeres, se me procesó y tuve que pasar dos años en la emigración.
Y no me habría ido por las molestias materiales del encarcelamiento: a mí no me pueden aprisionar más que los instintos de la animalidad, mientras estos estén sujetos seré completamente libre; ni aún el fusilamiento me hubiera aterrado: no saben ellos, ¡la ralea negra!, qué cumplidamente feliz me harían si acortaran la terrible jornada que aún me queda por andar de mi ya largo camino.
Por nada de esto hubiera huido de la cárcel, sino por el escarnio y el vilipendio que se hacía en mi persona –encarcelándome- al principio de justicia, honor y racionalismo de mi patria.
Pasaban los días de agosto y desde mi atalaya pude ver las escenas que se sucedían en los alrededores. Grupos de obreros huelguistas venían con sus cañas y sus avíos de pescar a las escolleras de la costa, y, al poco tiempo de estar en ellas instalados –a tres o cuatro kilómetros de Gijón y en plena soledad del mar– eran seguidos por patrullas de caballería que galopaban por encima de mieses y sembrados, aplastándolo todo, para alcanzar pronto la terrible conspiración de pescadores.
Los jinetes pálidos, desencajados los rostros por el terror, echaban los caballos encima de aquellos pobres hombres que venían por unos peces para la cena de los suyos y, con toda la violencia del miedo, metían las cabezas de sus cabalgaduras por las espaldas o los rostros de aquellos seres indefensos que, durante los dos primeros días de huelga, fueron dueños absolutos de Gijón, y que, si hubieran querido hubieran podido hacer de la villa un montón de escombros. Los caballos se resistían al atropello y entonces los soldados les decían a gritos: «Ala, palante». Unos obreros huían despeñándose por los derrumbaderos o gateando por los peñascos; otros se sometían y eran llevados a Gijón.
Una señora que veraneaba en un caserón próximo, viuda de un comandante, y que, como nosotros, contemplaba esta caza de hombres, al pasar un grupo de obreros y militares por delante de ella no pudo contenerse y les dijo: «Pero, ¿por qué llevan ustedes presos a estos infelices?» El jefe de la patrulla se volvió como una fiera, diciéndole: «¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Su nombre, su nombre!» La señora, atortolada, le dijo quien era y al día siguiente tuvo que ir a la comandancia a responder de su delito, y gracias a que, por sus relaciones, pudo librarse de ir a la cárcel.
Hasta a los pobre labriegos de los alrededores les registraban sus casas, suponiendo que tenían huelguistas escondidos; y en la mía, a pesar de la garantía dada por el señor Burguete, y de los policías que nos vigilaban, vinieron otros, de orden del juez, a ver si escondíamos a jefes obreros.
¡Qué horror y qué irrisión!
¿Llegará para España el día reivindicador? ¿Qué piensa hacer la juventud demócrata, racionalista, consciente y viril? Antes de pudrirnos del todo ¿podremos, las viejas y los viejos, ver la revolución, aunque sea blanda, como alba de justicia y libertad?
¡Qué heroico esfuerzo tienen ustedes que hacer, los pocos varones capaces de contener este regresar descendente pavoroso de nuestra raza, si quieren que no terminé allá en las lejanas futuras de la humanidad siendo, como los micronesios, restos de una civilización desconocida de la prehistoria!
¡Ya lo dije hace años: se nos va imponiendo el tatuaje y las plumas en la coronilla con nuestra casta sacerdotal y todo!
De usted amiga, que le estima hondamente
Rosario de Acuña y Villanueva
Gijón, 31 de mayo de 1918
El País, Madrid, 5-6-1918
Notas
(3) En cuanto a los hechos que relata en su carta, véase también el comentario siguiente:
 248. Una vieja luchadora en la Huelga del Diecisiete
248. Una vieja luchadora en la Huelga del Diecisiete
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)