Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)
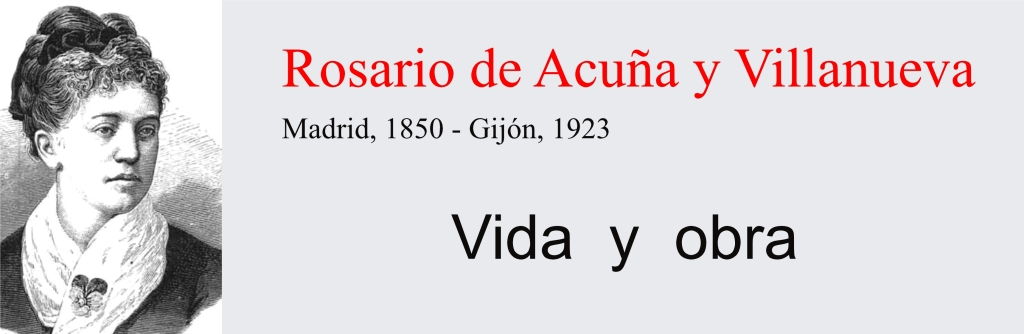
(Recuerdos de las montañas de Asturias)
Estaba sentado sobre las anchas losas del hogar, donde un tronco de álamo ardía entre dos enormes morrillos de hierro; un candil de luz mortecina, colgado en la repisa de la chimenea, iluminaba tristemente la cocina, oscura y ahumada; acaba de dejar sus vacas en el establo y venía a que el ama le diese su ración; el contraste de la luz crepuscular y la luz artificial había evitado que me viese sentada en uno de los rincones de la estancia; así pude observarle tranquilamente sin que de ello se diese cuenta: tendría nueva años, los andrajos que lo cubrían no habían quitado a su cuerpo esa gracia suavísima de la infancia; el sol al curtirle le había dado algo de escultura; su rostro era hermosísimo, la frente se levantaba recta hacia la luz, como si solamente hacia el cielo pudieran aspirar sus ideales; pero su hermosura tenía esa melancolía de la miseria que apaga el brillo de los ojos y hace unos pliegues de amargo sarcasmo en la cisura de la boca.
«Ama, que tengo hambre», dijo mientras se acercaba a las brasas, tiritando por el agua nieve que se escurría entre los jirones de su blusa. «Pues aguántate, que más te aguantamos nosotros», contestó con áspero tono la dueña del caserío. Entonces hablé yo, causándole mi voz un sobresalto que le hizo estremecer; enseguida se puso colorado como una guinda, y bajó los ojos que ya no le pude volver a ver. El ama entró; traía una escudilla de madera en la que se veían restos secos de la ración de la mañana; se llegó al fuego, destapó en ella un cazo, sacó un pote en el que nadaban entre judías y hojas de col, dos o tres patatas; después cortó una rebanada de pan de escanda hecho con salvado y todo, y ambas cosas las puso delante del muchacho, que desde que notó mi presencia en casa de sus amos había permanecido inmóvil con las piernas cruzadas a estilo moruno sobre las losas del fogón. «Vamos, come –le dije– y cuéntame lo que haces por el monte mientras guardas las vacas». Al oír que me dirigía a él debió sentir un choque emocional de magnitud tremenda, porque palideció a la vez que temblaban sus negras manitas, y bajando aún más la cabeza, se metió la escudilla entre las rodillas y se puso a comer con una pequeña cuchara de estaño que sacó de la boina: sin duda el alimento y las frases de cariño que yo le dirigí mientras comía le dieron fuerzas para responder.
Era huérfano de padre; su madre quedó enferma al quedar viuda con seis rapaces como él, año más, año menos; tenían hambre todos, y a todos los despidió para que se buscaran la vida; él era el más listo y logró aquella casa donde al menos comía (¡!); de trapos viejos el ama le hacía de cuando en cuando una blusa y unos calzones; las almadreñas usadas de la casa, era su calzado; la boina fue de su padre; al ser de día sacaba las tres vacas al pasto; mientras comían él jugaba y pensaba (palabras textuales), pensaba en lo que habría al otro lado de aquellas sierras.
Si los hombres de por allá se parecerían a los de su aldea; si serían más altos, o más bajos, o más feos, o peores; más bellos no se los figuraba; pensaba en si comerían como él todos los vaqueros del mundo; pensaba en lo bien que están las terneritas al lados de su madre; pensaba en si todos los seres sabrían como él la doctrina cristiana, y en si el cáliz de plata de la iglesia de su concejo valdría tanto como seis vacas, que era la ambición continua de su difunto padre; después de pensar volvía al juego, haciendo con palitos y piedras torres parecidas a las de su parroquia, y regachos que movían ruedecillas de corteza de álamo, con las que imitaba al único molino que había visto en su vida; así llegaba la noche; volvía con las vacas, comía aquella escudilla de pote por segunda vez; la primera era al amanecer, entre el día le daban medio pan de escanda para la merienda; después de cenar ayudaba a rezar el rosario con el ama y los demás mozos del caserío, y, por último, se encaramaba en un pesebre, y hecho una rosca entre el heno esperaba la luz de la alborada para empezar de nuevo el mismo día. No sabía leer, ni otra cosa que la doctrina, ¡y sin embargo, pensaba! Allá en lo más recóndito de su cerebro surgían preguntas formidables, no inspiradas por el medio que le rodeaba; su padre había sido vaquero como él, después fue jornalero de quien le pagaba; su madre hacía tiempo que estaba baldada; allí no había nada, ni reminiscencias, ni ejemplos, ni educación; si acaso la ley del atavismo brotando desde muy lejos con vislumbres de racionalidad; ¡pero cuán lejos y cuán problemático!... ¡Ah! no; allí había el misterio, la esfinge, la manera que no habla nunca, ni se modifica, ni se analiza, ni muere, ni nace; el alma que pugnaba por ascender triunfadora sobre las escabrosidades que la rodeaban; el alma que latía viva, consciente, sin hallar la frase ni la lógica, pero llena de fuerza y de voluntad. ¡Qué responsabilidad tan horrenda para los que abruman la naturaleza de las almas con la pesadumbre inmensa de la iniquidad!
¡Cuán tristemente vi al pobre vaquero apurar su cena y retirarse al rincón de un pesebre! Acaso una circunstancia fortuita le saque de sus montañas abriendo anchos horizontes a su inteligencia: primero amará a los suyos, al pueblo, a los que sufren; los defenderá, si es preciso luchará por ellos; después irá renegando de su casta, el rencor hacia los más altos le hará olvidar a los más hundidos; su entendimiento, si se llega a desarrollar, se hará profundamente egoísta, porque el recuerdo de su niñez será el germen del odio en su corazón; si subiera muy alto se figuraría, por un efecto de óptica psicológica, que todo se lo debe a sí mismo y se hará tal vez sabio, pero nunca bueno; la escudilla donde le dan su ración, el pesebre donde duerme, la doctrina que tan de memoria sabe, serán los jalones donde subsista siempre viva la memoria de lo que debe a los hombres, y de escalón en escalón acaso suba mucho en la senda social; pero cada vez estará más bajo en la categoría de humano…!
Al ser de día mientras me despedía de los patrones, vi al vaquerito trasponer por la próxima ladera; iba cantando una dulce y melancólica tonada del país mientras roía el mendrugo de pan del almuerzo; en lo alto de una peña se volvió y agitó su mano en señal de despedida. Adiós –dije mentalmente– la sociedad te hizo rey; ¡acaso la sociedad te recoja algún día verdugo! ¡Si fuera justa, nunca tendría que echarte en cara lo que hicieses sufrir! ¡Que Dios te guíe!
Rosario de Acuña
21 de junio, 1887
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)