Aunque nacida en pleno centro de Madrid, no tardó en disfrutar de los efectos salutíferos de la brisa yodada del Cantábrico. Sabemos de sus tempranas estancias...
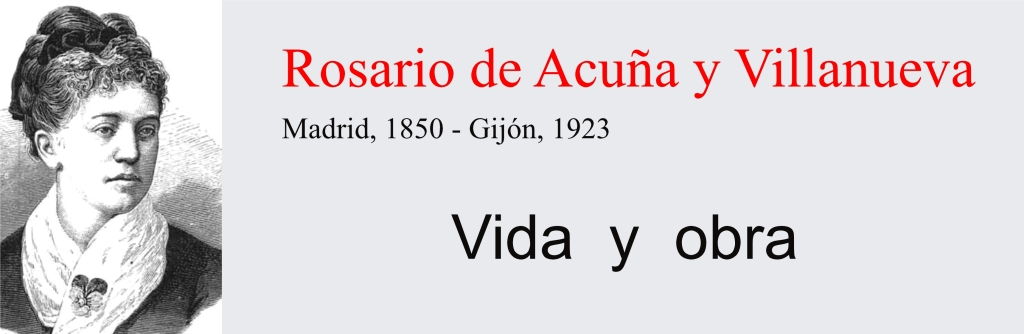
Posada en León.- Dos yeguas distintas.- Los camineros.- Reliquias sagradas.- Camarín de baño.- Subida al puerto.- El balcón de Pajares.- ¡Asturias!
Con ánimo resuelto a no pernoctar ni residir en fondas, sino cuando la seguridad de mi persona, o la imprescindible necesidad, lo impusieran, nos hospedamos en una muy humilde posada de León, y en el mismo punto y hora que entramos en ella hubo que recurrir a nuestro reducido menaje de campaña, pues era imposible ni mayor desaseo ni mayor revoltijo de enseres que los que se veían en aquel recinto. La dueña era una viuda ágil, perspicaz, que al parecer tenía más de ladina que de virtuosa, y que se expresaba con bastante soltura y facilidad para no haber salido de entre aquellas cuatro paredes, como ella decía. Mientras Gabriel se ocupaba de dar los pasos necesarios para la compra de su cabalgadura, yo hube de sondear aquel carácter tan típico por sus marrullerías, y hube de sacar en limpio que sus procedimientos eran usar de la virtud cuando en ello hubiese ganancia, código moral que llevaba a la práctica confesando y comulgando con puntualidad por el qué dirán, no metiéndose en escándalos ni pleitos, sino muy segura de la ventaja, y procurando criar sus hijos antes para que se defendiesen de los vivos, que para que temieran de los muertos: aquella mujer era la encarnación viva de ese principio de refinado egoísmo que deslizándose desde los confesionarios ha venido a corromper las altiveces de las clases populares, llevando a sus ínfimos escalones la teoría de que el fin justifica los medios. En la posada, y fuera de ella, llegué a oír muy buenas cosas sobre beaterías de León, y chanchullos para medrar con las obras de reparación de la catedral, que, por cierto, me fue imposible ver por estar en aquellos días prohibida la entrada; no sé si sería lo que me dijeron, habladurías o realidades: sin embargo, yo me atengo a lo de —voz del pueblo, voz del cielo— Paso por todo, porque en esta obra solo ha de hablarse de Asturias y Galicia.
En este tiempo se dio lugar para que nos hiciésemos con una yegua leonesa destinada, como se sabe, a mi criado (la mía ya estaba en León). Jamás he visto más palmariamente demostradas las diferencias de raza que en aquellos dos animales, y nunca pude hallar mejor ocasión de afirmarme más en mi creencia de que, si la selección que ejerce la Naturaleza en virtud de sus leyes supremas hiciera una poquita de atmósfera en este maremágnum de leyes sociales que nos rodean, caminaríamos más aprisa y con más firmeza por el camino del perfeccionamiento. Nada tenia la Castaña, que así se llamaba la nueva yegua, que no fuese al parecer de mejor condición que mi Chiquita, y si hubiese llegado a la marca, todo hubiese parecido explicado, de más valer, pelo, edad, hábito de caminar por asperezas etc., pero en el momento de la comparación y en los instantes de prueba se quedaba muy por bajo de su compañera en un no sé qué de espacialísima diferencia que no resistía la rivalidad; mi yegua era el esqueleto, el nervio, el músculo de condiciones escogidas, acumuladas en una larga serie de cruces, hábil y estudiadamente combinadas, y la Castaña era el esqueleto, el nervio y el músculo, sin más garantías de perfectibilidad que él acaso de un cruce sin conocimiento ni elección de castas a propósito para la mejora de la raza: una ventaja tenía sobre su compañera, menos nerviosidad, menos sensibilidad, lo mismo al castigo que al halago; pero esto, ¿era ventaja? Remito el problema a los aficionados a la fisiología; fisiólogos de seguro no me leen. En cuanto a la utilidad que ambas cabalgaduras iban a prestarnos, la relación del viaje dejará de manifiesto sus condiciones. Una última observación: mi yegua no era ese caballo delicado, constipadizo porque le caiga una gota de agua en una oreja, ni atacado de cólico cada lunes y cada martes por comer cinco pajas más de la ración, ni de patas siempre dispuestas a cargarse con vejigas aun en la edad de potro, ni era apta para otros alifafes del caballo señorito, del regalón que necesita por lo menos una persona dedicada exclusivamente a cuidarlo, y que después de un galopito por el paseo ciudadano y cuatro corcovas y manotadas por las principales calles de la población, entra en la cuadra sudoroso, como si hubiera llevado al Cid a una acción de guerra, y exige manta, esponja, y sopa en vino, y empajada y cortinas en el pesebre, y andando el tiempo exigirá cama de algodón en rama y tazas de te para que no se le indigeste el pienso. Nada de eso; mi yegua comía bien en cualquier parte, después de una jornada de once leguas con sus nueve arrobas que, como se sabe, era lo que llevaba; la he quitado yo misma la silla en un mal cuadrucho de ruin posada, y ni uno solo de sus pelos manaba sudor, comiendo sosegadamente maíz como cebada, heno como paja, y habas como centeno; lo que la ponían. Por las calles de una población tal vez parezca tosca, aun a pesar de su gallardía de cabeza, pero en pleno trabajo todas las esbelteces y energías de su hermosa organización, se arman con una aptitud resistente para la fatiga y una conformidad física al medio que la rodea, que la hacen invulnerable a toda vicisitud. ¿Ha de buscarse acaso en esto el tipo del caballo verdaderamente útil para el hombre...? Y llevando la pregunta a categoría superior ¿no será posible que la perfección de las especies se acumule en individuos que, recogiendo rudezas naturales y refinamientos de sensibilidad civilizada, reúnan en una sola condición de resistencia, agilidad y delicadeza los varios derroteros que sigue la vida? Vuelvo a remitir el problema a las lindes fisiológicas.
Con una mañana espléndida salimos de León hacia Pajares, pasando por Carvajal, Cavanillas, Cascantes, Huergas, haciendo noche en Pola de Gordón, complacidísimos de aquellas hermosas vistas de la vega leonesa, que mezclan los verdores de sus alamedas con el rojo gris de sus terrenos, llenando el ambiente de tonos agudos con su colorido opuesto y brillante. Mirábannos los campesinos desde sus heredades con asombro no disimulado, y muchos salían al camino para cerciorarse de cómo me tenia en la silla. Un descanso de algunos instantes en una casilla de camineros me hizo observar la miseria de estos pobres trabajadores, perdidos en la soledad de los caminos, que apenas tienen con sus jornales para sostener a su familia, casi siempre numerosa, pues es difícil a los que no tienen más bienes que la vida y la salud, negarles el disfrute de su renta y la alegría ele ver muchos hijos a su lado. La casilla albergaba dos matrimonios; entre ambos reunían unos nueve chiquillos, que como los pollos de una hermosa chueca que picoteaba en la carretera, picoteaban con charla de pájaros unos canteros de pan tan morenos y ásperos como el polvo del camino: con gritería de alondras sorprendidas salieron a avisar a sus madres, que con frases cariñosas, nos invitaron a descansar mientras apurábamos el agua que les habíamos pedido.
Una estancia escueta, sin más muebles que un mal banco de madera, algunas sartenes pendientes del hogar, y un montón de hojas de maíz de la pasada cosecha, era el ajuar de una de aquellas familias.
—Y gracias señorita, que los chicos comen —me dijo la mujer cuando sorprendió mi mirada de pena ante aquella desolación— Tenemos muchos y estos arrapiezos comen más que nosotros; el jornal apenas alcanza para pan, y para qué el hombre vaya decente. Ya ve usted, a lo mejor vienen los ayudantes y hay que acompañarlos, y ha de llevar camisa limpia siquiera. Los que tienen alguna tierrecita, cerca del puesto, vamos, esos no están mal; tienen colchón de lana y pueden echar una miaja de tocino en las patatas; pero nosotros; que no tenemos más que los brazos y salud cuando Dios la quiere dar, no podemos extendernos a tanto.»
Mientras así se expresaba aquella mujer me mostraba su figura, que sin duda fue hermosa en un tiempo, antes que el trabajo brutal de los campos, que realizaba como jornalera, la hubiera estropeado. Sus piernas y pies, curtidos y completamente libres de medias y zapatos, tenían señales de haberse metido en tierra labrantía. Su camisa mal sujeta por una saya de paño burdo asomaba, remendada, por encima de un corpiño, en el que se prendía un pañuelo de algodón, que apenas tapaba una garganta sucia y rugosa. Otro pañuelo de algodón rojo de más de un metro en cuadro, rodeaba, no sin cierta gracia en el recogido de sus pliegues, su cabeza, de la que, rebeldes al pañuelo, se escapaban unos mechones de cabello negro y rizoso, llenos de polvo y de pavesas del hogar. Contrastando con esta vestimenta, su cuello ostentaba una sarta de cuentas rojas, de la que pendían varias cruces y medallas de vírgenes y santos de enorme tamaño y de plata maciza, todo ello hecho a martillazos, que tal es la labor plateresca que se usa en aquellas tierras para construir estas joyas.
—Vamos.—la dije– que buen caudal lleva en el cuello!
—¡Ah! esto es de los abuelos, y solo para un caso extremo de enfermedad o muerte nos desprendemos de estas reliquias. Besando esta cruz murieron nuestros padres; con esta medalla en el pecho se bautizaron nuestros hijos y con esta otra nos prometimos esposos mi hombre y yo. Algunas veces los recaudadores de contribuciones, que yo no sé para que Dios los tiene en el mundo, ni siquiera estas benditas alhajas nos dejan, y cuando ya no tienen que llevarse, se las llevan; pero no siendo por un suceso gordo, jamás nos separamos de ellas...
—Madre, más pan, que tengo hambre, —dijo en esto uno de los chicos de la parva.
—¡Arre, allá! Parece que te hizo la boca un fraile; hasta la noche no hay más pan,—contestó la mujer mientras acababa de arreglarse sobre el seno aquellas reliquias sagradas que solo de peso valdrían unos veinticinco duros.
La subida del puerto comenzaba a acentuarse. Hermosísimos campos con esmero labrados ostentaban grandes sembrados de escanda (trigo montañés), que con su verde oscuro y tupido alternaban con praderas suaves como si fuesen de terciopelo, grupos de álamos y fresnos bordeaban los arroyos, y el río Besnega susurraba en su accidentado lecho a la orilla del camino. Dos días hubimos de estar en Pola, y en ellos recorrimos algunas estribaciones pirenaicas internándonos por Geras y Casares a través de veredas que se deslizaban, ora sobre taludes cortados a pico, ora al margen de torrentes espumosos crecidos con los últimos deshielos, ora sobre lastrones de pizarra que hacían resbaladiza alfombra a las herraduras de los caballos. En una de estas expediciones hube de tomar posesión de un camarín de baño que de seguro, si es cierto que las hadas aún andan por estas florestas, como dicen sus habitantes, le formó la Naturaleza exclusivamente para estas deidades terrenas: usurpésele yo por breves instantes, sin que oyese protesta alguna, a pesar de la inmensa diferencia de nuestras jerarquías, y separando la tupida cortina de hiedra que un peñasco inclinado había tendido sobre el agua, me di un delicioso baño. Un arroyuelo cristalino rebasando el pico de una roca, caía en forma de ducha de regadera, sobre un tazón de granito de unos once metros de diámetro y dos de profundidad, que en serena piscina de fondo clarísimo sembrada de amarillas arenas, recogía en un remanso todo el caudal del agua, para verterle después en hilos, al cristal parecidos, por un reguero de menudas guijas: las retamas, los helechos, los avellanos, el fresno y el bejuco, habían orlado aquella bañera de un zócalo de follaje, y el peñasco tendido sobre ella, lanzando al espacio la hiedra crecida en sus grietas, la había resguardado con un pabellón de frescas hojas por entre las cuales jugueteaban los rayos del sol como hebras de oro, sacudidas con cambiantes ofuscadores en la diáfana transparencia del agua. Un resquicio entre dos helechos y una roca dejaba al descubierto como acuarela que se encerrase en orla bordada, toda la planicie pintoresca del valle de Gordón, con aquella maravillosa tonalidad que ofrecen sus estrechas gargantas y sus floridas praderas. Algunas libélulas festoneaban con sus alas metálicas en fuerza de ser tornasoladas las riberas del remanso y un ruiseñor, sin duda muy descontentadizo en la época de los desposorios, olvidándose de que ya corría junio, modulaba trinos y gorjeos con todo el poderío de su garganta, como si atronando los aires estuviera seguro de no quedarse sin compañera...
Con muy buenos recuerdos de la posada de Gordón, nada cara, humilde, pero limpia, nos despedimos de sus dueños, serviciales con notable sinceridad y honrada atención, y emprendimos la marcha atravesando Vega y Villasimpliz y el pintoresco Villamanín, con sus límpidos ríos henchidos de asalmonadas truchas, sus hermosas mujeres, puros tipos montañeses, llenas de joyas entre las que llaman la atención sus inmensas ajorcas de plata; con rostros curtidos y manos callosas, todas estropeando su belleza que sucumbe antes de los treinta años que sucumbe con los rudos trabajos campestres. Busdongo, el nido más elevado y mejor hecho de las ideas retrogradas del reino de León, al que pudiera aplicársele, salvo excepciones, aquel refrán de «hombre del confín, malsín». Y luego Arbás con su magnífico monasterio, que un tiempo fue asilo y refugio de caminantes, al par que albergue de monjes, cartujos según creo, y que hoy es agrupación de pobres casas en donde apenas pudimos encontrar quien nos sirviera una taza de leche. Asturias se acercaba: el aire cada vez más enrarecido, acusaba la inmensa elevación en que nos encontrábamos, y la salud de las montañas, esa alegría plácida, suave y viva que circula por las venas empujada con oleadas de oxígeno, bañaba nuestras almas que, cual sí presintieran estar más cerca de Dios desde aquellas cumbres, recreaban en optimismos multiplicados nuestros pensamientos, henchidos todos de proyectos de felicidad.
Faltaban ya unos veinte metros para llegar a la cúspide del puerto. El azul purísimo de una atmósfera limpia semejaba un macizo dosel de zafiros, extendido, con tersuras de raso, sobre el recortado horizonte del camino, que aparecía terminado como por un tajo sobre el espacio. De pronto, como si del cielo surgiese una nube bañada con esplendores del sol, se alzó en lontananza un picacho vestido de deslumbradora blancura, que rielaba como caperuza de plata en el infinito: era Pico Ubiza, que, con su corona de hielo, fue subiendo, subiendo, delante de nosotros a medida que ascendíamos a la cumbre del puerto, pareciendo brotar por mecánica teatral, de un foso enorme; detrás y alrededor se alzaron después otros picos sin nieve en sus frentes; unos rodeados de murales granitos, que en amontonamiento diforme se levantaban sobre sus flancos orlados de seculares bosques; otros, escuetos y pelados, con sus calvas de pedrizas y sus derrumbaderos de escorias, y otros, los más bajos, ostentando penachos de verdor con sus tocas de castañales. Al fin el panorama se extendió a nuestros atónitos ojos, demasiado pequeños para tanta grandeza llena de majestad imponente y de magnificencia soberana: montañas inmensas, escalonadas como peldaños de titanes, se reunían en anchos semicírculos, unas lucientes con sus basamentos de florestas y sus coronaciones de ventisqueros; otras de suavísimos tonos, arrancados a sus tersas praderas y a sus cultivadas heredades; otras sombrías y tenebrosas, con las bravuras de sus intrincadas selvas y el desgarramiento de sus aglomerados de rocas: ésta erguida, redondeada, picuda, como cono sin truncar; la otra retorcida, articulada, inclinando su crestería como dorso de reptil antidiluviano; la de más allá alomada con blanduras de césped, formando montículos enlazados por cañadas; la del otro extremo tendida sobre los desgarramientos de sus entrañas, como templo basáltico volcado por una conmoción sísmica. Y por entre aquel apiñamiento de rugosidades de la tierra, que, parecidas a mausoleos de gigante, se recostaban unas sobre otras, se descubrían valles risueños, ostentando el verde en todos sus matices, cual si fuesen cachemires riquísimos tejidos con destellos de esmeralda y desdoblados entre aquellos montes por los genios de las cordilleras. Desenvolviéndose en curvas y repliegues, los ríos y los arroyos, en unos sitios como pedazos de cristal azogado y en otros cual jirón del cielo caído sobre las praderas, corrían por todas las gargantas y por todas las llanuras, a veces plácidos, a veces tumultuosos, ya deslizándose, parecidos a níveas plumas, sobre agudos peñascos; ya sumergiendo en diáfanas ondulaciones la hierba de sus riberas; ya dilatados en laguna apacible de pura transparencia; ya diseminados en múltiples regueros entre guijas y matorrales. Muy pequeñas, casi microscópicas, tachonando cual rebaño de ovejuelas las lomas, los cerros y los valles, cien caseríos y cien aldeas, se descubrían rodeadas de blanquecinas nubes que el humo de sus viviendas arremolinaba, como velo de gasa prendido en sus rojos o empizarrados techos.
¡Allí estaba Asturias! ¡La montuosa y melancólica Asturias que se ofrecía, casi por entero, a un solo girar de la mirada! Desde el anchuroso y soberbio balcón de Pajares se desarrollaba aquel rincón de España, tan bravamente defendido por las estribaciones pirenaicas, que ni cien y cien siglos de lucha le pudieron arrancar su característico temperamento. Todas las brumas de su cielo, toda la grandiosidad de sus cordilleras, toda la escabrosidad de sus costas, toda la esplendidez de sus valles, parecía que desde allí se contemplaban, en un solo punto y en una breve extensión abarcados; y por aquellos ásperos y agrestes montes, por aquellas vegas fértiles y tranquilas, por aquellas comarcas, tan pronto amorosamente ceñidas por los reposados brazos de mar que forman sus rías, como regadas por impetuosos torrentes; tan pronto fertilizadas por mansos ríos, como resquebrajadas por las rompientes oceánicas, parecía que flotaba un espíritu varonil, arrogante, indómito, virtuoso y audaz: ¡el espíritu del pueblo español!, mil veces refugiado en las ásperas quebradas de Asturias para rebrotar y extenderse, con poderío irrebatible, primero con el celtíbero, que, no domado por el poder de Roma, se atrincheró en aquella tierra hasta obligar a las águilas del Imperio a entrar en sus grutas, donde no consiguieron, ni llevadas por Augusto, sino hollar con sus dominantes garras los restos de los que fueron muertos, no vencidos; y después con el godo, que, incólume en sus purezas de hijo del Septentrión, había de surgir de los riscos de Covadonga, oponiendo sus valerosas altiveces, sus firmezas de conciencia, sus severidades de costumbre, sus energías de convicción, sus sentimientos de personal dignidad, contra aquella España de la decadencia mahometana que, habiendo perdido las excelsitudes do la raza árabe al hundirse el califato de Córdoba con las ruinas del trono de los Beny-Omeyas, se revolvía bajo las traiciones y las ferocidades, inspiradas por la raza berberisca, que había impregnado el litoral Mediterráneo con todas las perfidias y todas las turbulencias de las legiones númidas. Allí estaba Asturias, la cuna de nuestro linaje, de nuestra característica personalidad española, quo, a través de los siglos, ha venido sosteniendo sus bríos primordiales, y, renacida siempre sobre todas las decadencias, ha logrado trazar sobre la Europa una especie genérica en la cual vienen a recoger las sociedades humanas el ejemplo de la bravura, de la altivez, de la independencia, de la sobriedad y del desprecio de la vida ante el triunfo del ideal.
Los montes y las vegas, los mares y los ríos, las ciudades y las aldeas de Asturias, alzándose con ese prestigio que imprime la pesadumbre de los siglos, se ofrecían todas ante la contemplación del espíritu como cimiento de nuestros pasadas grandezas y esperanza de nuestras futuras regeneraciones. ¡Si!, ¡que solamente bajo aquellos cielos de luz igual y serena, sobre aquellas regiones montuosas con solideces de granito y de hierro, en aquellos hogares regidos por la frugalidad y el trabajo, es donde podrá brotar intenso, firme y puro, el núcleo regenerador de la decadente patria!... ¡Oh Asturias!, ¡tú llenas de juveniles alegrías el alma del pensador! Ese tono suavísimo de tu atmósfera, esa titánica grandiosidad de tus cordilleras, esa fertilidad exuberante de tus valles, esa aspereza bravía de tus costas, esa humildad de tus viviendas, son garantía de la España del porvenir. El día en que sientas estremecerse en tus entrañas, ya conmovidas por sus fecundos aromas, el germen de la nueva civilización, el triunfo de la libertad será un hecho en todos los ámbitos de la patria, porque tú no llevas tus idealismos al recreo de la fantasía, sino a la realidad de la razón; tú no te duermes bajo el cetro de la emoción impresionista ni entrecruzas, como sierva de harén, las horas de tristeza con las horas de alegría; tú no arrancas los hierros que te hieren para ir después a hollar con tus plantas un camino de abrojos; tú, como más lejana del sol, como más curtida por los vientos del polo, como más bañada por los efluvios del gran mar; tú, como mejor guardadora de la fiera sangre de los iberos, que ostentaban por virtudes esenciales las grandes energías y las grandes resistencias, el día en que decidas levantarte contra un pasado de vejaciones para proclamar un porvenir de progresos, serás invencible ; y de ti, como de venero inagotable que sin intermitencias estivales cruza por anchurosa llanura, bajarán las corrientes de todas las libertades a inundar el corazón de la Península con el caudal de tus serias heroicidades y de tus independencias sublimes.
¡Hija del Norte!, ¡hermosa cuna de nuestros antepasados, que legaron a mis venas aquella sangre goda que prefería clavarse en el corazón el puñal suicida a llevar en su cuello la argolla del esclavo! ¡Salve a tu majestad!, ¡salve a tu gloria! ¡Que de ti vuelva a correr la savia de la vida española! ¡Que en ti vibre la hora sagrada, esa hora que esperan anhelantes los tiempos del presente, para proclamar, sobre todas las autoridades de la fuerza, la soberanía del derecho; sobre todas las soberanías de la pasión, el poder de la inteligencia; sobre todos los poderes del instinto, la supremacía de la razón! ¡Que de ti vuelva a descender la grandeza de España, como descendió sobre las águilas romanas y el tigre númida! ¡Que de ti brote la nueva era de felicidad, que habrá de inaugurar el reinado de la justicia, y que, así como conservaste incólume las purezas de tu vida en medio de aquella sociedad imperial podrida con el sensualismo del Olimpo griego y de aquella otra sociedad berberisca enfangada en las crueldades de las fieras, conserves, en medio do esta sociedad que nos rodea, el salvador principio regenerador que, cuando llegue el instante señalado por el dios de las victorias, aventará, con sus impetuosidades de huracán, estas ruinas infecundas, sobre las cuales se yerguen, con orgullos de atleta, las grandes prevaricaciones! ¡Salve a tu gloria pasada y futura, comarca de Asturias!
Rosario de Acuña
Notas
(1) La redacción del seminario añadió la siguiente nota al texto: «Producto de su largo viaje de este verano por Asturias, León y Galicia, nuestra ilustre colaboradora doña Rosario de Acuña, se ocupa al presente en confeccionar un libro, cuya aparición espera con ansia el público, que viene con creciente entusiasmo devorando y aplaudiendo los trabajos de la sin rival escritora. A la bondad inagotable para con los lectores de Las Dominicales de la egregia poetisa, debemos, tras de empeñados ruegos, que estos puedan saborear el presente capitulo, desgajado de la obra en preparación, en el cual podrán apreciar su alto vuelo y trascendental significación.»
(2) Se recomienda la lectura del siguiente comentario:
Para saber más acerca de nuestra protagonista
Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)